Lección inaugural del curso 2009-2010 del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Spínola CEU y del Centro de Estudios Profesionales CEU en Bormujos el miércoles 21 de octubre de 2009.
Cien años de política educativa en España
Al comentar yo el bajón de calidad de la enseñanza en países como España y la Argentina, para no ir más lejos, una señora norteamericana, vinculada desde hace años con España, me comentaba que cuando ella visitó el país por vez primera, había más burros que tractores. Yo le repliqué que ahora en efecto se ven bastantes tractores en el campo y en las carreteras, pero que los burros no hay que buscarlos en el campo, sino en las universidades. El burro es en el lenguaje popular todo lo contrario del lince. Si el burro pasa, acaso injustamente, por ser el paradigma de la estupidez, el lince en cambio lo es de la inteligencia. Tanto es así que una de las academias más antiguas y prestigiosas de Italia se llama la Accademia dei Lincei, es decir, la Academia de los Linces, pues por linces se tienen los individuos que la integran. El lince y el burro tienen hoy día algo muy importante en común, y es que se trata de especies en extinción, y no deja de ser curiosa la indiferencia del ecologismo ante la extinción del burro, animal ubicuo en otros tiempos, en contraste con su inquietud por la del lince, animal tan esquivo y tan difícil de ver que raya en lo legendario, como el basilisco o el unicornio. Para mí es tan importante lo decorativo como lo utilitario, y en lo primero hay que clasificar al lince y en lo segundo al burro el cual, aunque sólo fuera por los servicios prestados antes de su jubilación por la mecanización de la agricultura y del transporte, es digno de que se le tratara con cierta consideración. Que yo sepa, quien con más simpatía ha hablado del borrico es el mejicano Vasconcelos, que proponía que se le levantara incluso un monumento por haber liberado al indio americano de su condición de bestia de carga en el Méjico prehispánico. Es sabido que el burro y el caballo fueron introducidos por los españoles en el Nuevo Mundo. Aún a comienzos de los años 80 yo he llegado a ver arrieros con recuas de burros por alguna carretera del Valle de México y los últimos burros que he visto son los que pastan en pequeñas manadas en la Puna de Atacama con las llamas, las vicuñas y los guanacos. Al burro se le ha utilizado abusivamente en la pedagogía cuando en la escuela de tiempos remotos, una escuela que yo no alcancé a conocer, el maestro le encasquetaba al niño torpe unas orejas de burro y lo exponía al ludibrio de sus condiscípulos. Quién sabe si por eso salió Juan Ramón Jiménez en defensa del burro en su Platero y yo, que llegaría a ser incluso libro de lectura obligada en las escuelas de antes de la guerra.
Fue durante la guerra precisamente cuando yo empecé a asistir a la escuela nacional, obligatoria entonces desde los siete a los catorce años, y conservo un excelente recuerdo de los dos maestros que tuve, uno de los cuales me preparó para el ingreso en el Bachillerato. Estos maestros tenían una formación excelente, adquirida en Huelva bajo las pautas pedagógicas de don Manuel Siurot, fundador del Internado Gratuito de Maestros y alma de las Escuelas del Sagrado Corazón, inspiradas en los métodos y fundaciones del Padre Manjón en Granada. En realidad, mi primera experiencia escolar data de los meses anteriores a la guerra y se limitan al patio de recreo de una escuela de Osuna y al recuerdo amable del maestro, que se llamaba don Leandro y dejó buena fama en la población, y a un aula del Instituto de Enseñanza Media donde acompañaba a una tía mía que era profesora de Dibujo Artístico y Lineal. En aquellos años republicanos se quiso al parecer dar un gran impulso a la instrucción pública, como entonces se decía, y se crearon muchas escuelas y hubo que formar maestros a toda prisa, muchos de los cuales derivarían hacia el activismo político. Era el signo de los tiempos. En la formación de estos nuevos maestros – que yo no llegué a alcanzar – debió de influir bastante el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza.
La Institución Libre de Enseñanza había surgido a finales del calamitoso siglo XIX con el convencimiento de que la curación de los males de la patria estaba en la instrucción y en la enseñanza. Sus fundadores fueron un grupo de catedráticos disidentes de la Universidad Central que, al chocar con el ministro del ramo, fueron desposeídos de sus cátedras. Su primera intención fue crear una Universidad paralela, hasta que la observación de la realidad les llevó a la conclusión de que el problema de la educación había que atacarlo en sus raíces, y esas raíces no eran otras que las de la enseñanza primaria. Esa educación estaba viciada según ellos por la Iglesia, cuyas órdenes religiosas tenían el monopolio virtual de la enseñanza secundaria. Fue pues en estos grados primeros de la enseñanza en los que hizo especial hincapié la Institución y tal vez su resultado más positivo fue la alta calidad de los Institutos de Enseñanza Media, dotados de un cuerpo modélico de catedráticos, que lo eran por oposición, como los catedráticos de Universidad. El ejemplo más notable es el del Instituto-Escuela, fundado en 1918 y refundado en 1939 como Instituto “Ramiro de Maeztu”, muy vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, continuación a su vez de otra creación institucionista: la Junta de Ampliación de Estudios. Fue precisamente María de Maeztu, la hermana de Ramiro, una de las que más trabajaron por introducir en España un tipo de enseñanza laica de gran calidad y a la altura de la introducida en otros países, no sólo de Europa, sino de América, como la Argentina, en los años 80 del siglo precedente. Y no deja de tener interés el hecho de que entre las colaboradoras de María de Maeztu en la Residencia de Señoritas estuviera Elena Fortún, la autora de la serie de Celia, encargada de introducir una disciplina nueva, la de la Narración de cuentos como método pedagógico. Este oficio de Narradora de cuentos venía de Estados Unidos y no tardó en propagarse a bibliotecas, colegios, asilos, hospitales, parques públicos de varios países europeos.
La idea de Giner de los Ríos de volcarse en la primera enseñanza era sin duda la de ir formando desde la infancia unas minorías selectas que regenerasen y renovasen la nación, mientras que la de don Andrés Manjón o don Manuel Siurot era sencillamente la aplicación práctica de una obra de misericordia: enseñar al que no sabe en una España mayoritariamente rural y que carecía de lo más indispensable. Cuando yo entré en la escuela, en 1937, muchos de mis condiscípulos iban descalzos, incluso en invierno.
No eran ciertamente idílicas las relaciones entre la enseñanza laica y moderna y la religiosa y tradicional y esa hostilidad se exacerbó cuando los laicos se apoderaron del Estado al proclamarse la República. Por limitarnos al terreno de la enseñanza, baste señalar que una de las primeras medidas de aquellas Cortes fue la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus centros de enseñanza, alguno de los cuales, como el Colegio de Villasís en Sevilla, fue entregado al Instituto-Escuela. Este enfrentamiento en el terreno de la enseñanza fue uno de los muchos que dividieron a los españoles y que desembocarían fatalmente en la guerra civil. En 1937, el año en que yo empecé a asistir a la escuela nacional en zona nacional por supuesto, la liberal y laica María de Maeztu huía del Madrid rojo donde meses atrás había sido asesinado su hermano, el tradicionalista Ramiro. La hostilidad a la Iglesia degeneró en persecución encarnizada.
El nuevo Estado se declaró confesional y devolvió a la Iglesia sus instituciones docentes al tiempo que de un modo directo o indirecto le confiaba la dirección de la política educativa. Gracias a esta decisión fue posible contrarrestar el afán de los admiradores incondicionales de los regímenes totalitarios de formar el “espíritu nacional”, como entonces se decía, a imagen y semejanza de las juventudes de estos países. Huelga decir que el personal de la enseñanza laica tuvo que optar entre el exilio y la depuración. Esta fue tan rigurosa que la mayoría de los depurados, si no todos, no tardarían en ser repuestos en sus cátedras de instituto o de universidad. Algunos hasta salieron ganando, como el fundador de la revista Insula don Enrique Canito, catedrático de instituto en Alicante, es decir, en zona roja, y desposeído de su cátedra, que al cabo de poco tiempo obtuvo por concurso una cátedra en un instituto madrileño. Cuando yo hice el examen de Estado en 1948, dos por lo menos de los catedráticos del tribunal habían sido de los que se incautaron del Colegio de Villasís cuando la expulsión de los jesuitas. De uno de ellos, don Juan de Mata Carriazo, conservo un gratísimo recuerdo como libre oyente que fui suyo a comienzos de los 50. Otro represaliado de quien fui alumno, don Ramón Carande y Thovar, personaje irrepetible, vivió hasta los 99 años y a su entierro en la localidad extremeña de Almendral no dejó de asistir un personaje del socialismo renovado, como se decía aún. El hijo del difunto, Bernardo Víctor, pronunció un breve discurso ante el féretro en el que afirmó que su padre había muerto centenario, pues está científicamente demostrado que la vida humana da comienzo en el instante mismo de su concepción. No cabe mayor refutación del aborto que esta afirmación, hecha desde el amor filial, y no sé cómo la encajaría el socialista abortero que asistía al sepelio.
Ese examen de Estado era requisito imprescindible para ingresar en la Universidad y consistía en una Reválida de todo lo estudiado en los siete cursos del Bachillerato, que era cíclico. La Reválida era el recuso de que se valía el Estado para fiscalizar la enseñanza libre, sobre todo la ejercida por los colegios religiosos, a la vez que se establecía un rasero común para los alumnos de la enseñanza libre y la enseñanza pública. Se estimulaba así la competencia y la emulación entre ambos tipos de enseñanza, y yo debo decir que en mi época, los alumnos mejor preparados eran los de los jesuitas y los del Instituto “San Isidoro”. La Reválida no era ninguna broma y de todo mi curso en el colegio sólo dos superamos la prueba en junio, uno con notable y otro, yo, con un simple aprobado. Otros dos o tres quedaron para septiembre. Los demás compañeros de curso ni siquiera lo intentaron y se buscaron la vida por otros caminos con diversa fortuna. Debo confesar que, como estudiante, fui más curioso que aplicado y mi expediente habría sido más brillante de no haberme posiblemente equivocado de carrera. De todos modos me licencié en los plazos previstos, es decir, que no perdí ningún curso y tuve la suerte de conseguir becas para seguir estudiando en el extranjero. Pero mi caso particular no hace al caso, y el caso era que en aquellos tiempos, tanto en España como en el extranjero, sólo estudiaba el que servía para estudiar; digo mal, no el que servía, sino el que quería estudiar, pues no faltaban muchachos en los que la fuerza de voluntad suplía la falta de luces. Si no había fósforo, había codos.
Los estudios superiores, los títulos universitarios fueron siempre un medio de promoción social. El progreso general de los países europeos en los años de los milagros económicos, al mejorar las condiciones de vida y de trabajo y aburguesar al proletariado, impuso una serie de cambios al amparo de una movilidad social casi sin precedentes. Muchos obreros especializados, maestros en su oficio, querían que sus hijos fueran universitarios y tuvieran lo que ellos no habían tenido. De esta manera, muchachos que en otros tiempos estudiaban con becas o se encauzaban hacia la Formación Profesional, engrosaban ahora el contingente universitario. Por más que la mera creación de Universidades e Institutos Laborales fuera un signo de dignificación social de oficios y artesanías, muchos padres obreros preferían que su hijo fuera un mal abogado que un buen electricista.
Por fin, en los años 60 la pedagogía se hizo demagogia. Entre los lemas de los estudiantes parisinos del mayo del 68 había uno que decía: “La cultura es como la mermelada, cuanto más se extiende, a menos se toca”. Pues bien, con ese espíritu se haría una reforma de la enseñanza y se procedió a la creación de una universidad prácticamente en cada capital de provincia, cuyas cátedras hubo que cubrir con aquellos docentes improvisados que eran los profesores no numerarios, por otro nombre penenes. Esta tendencia se intensificaría con el cambio de régimen político, que no hizo más que inclinar aun más la rampa de la degradación. La paranoia igualitaria se combinó con los particularismos tribales y por un lado se llegó al absurdo de suprimir las Universidades e Institutos Laborales y por otro al de tribalizar los claustros universitarios y destruir el cuerpo de catedráticos de instituto, por no hablar de la imposición de los dialectos en la enseñanza.
Aún estaba en pañales el llamado “Estado de las Autonomías” cuando, en una inauguración del curso 1977-78 en la Universidad Hispalense, el rector daba fe, con un discurso “catastrofista”, del tránsito de una etapa de algaradas a una de desánimo. El representante del Ministerio de Educación hubo de guardarse el discurso de circunstancias que traía preparado y se lanzó a improvisar diciendo, entre otras improvisaciones, que desde hacía doscientos años no existía Universidad en España, pues lo que por tal se entendía no había sido más que un feudo de señoritos con el que había que acabar lo antes posible. Entre 1965 y 1969 los señoritos de ese feudo aumentaron más en España de lo que lo hicieran en Alemania, Inglaterra, Italia, Grecia y Portugal, hasta alcanzar la cifra, en el curso de 1977-78, de 38.000 en Sevilla sólo, y de 450.000 en toda España. Muchos señoritos. Demasiados señoritos. Por eso tal vez, con muy buen acuerdo, para reducir esa población de señoritos, en los pactos de la Moncloa se rebajó de 6.000 millones a 3.900 millones de pesetas la cifra de inversiones en Universidades. Eso habría estado bien si a los señoritos se les hubiera convertido, o reconvertido, en obreros, en trabajadores, cima de la pirámide social en toda democracia que tienda, como la nuestra, a ser de nuevo algún día “república de trabajadores”. De este modo en el Alma Mater permanecerían exclusivamente aquéllos a quienes Natura hubiere dado lo que Salmántica pierde el tiempo en prestar a los demás. Pero para que tal cosa ocurriese, la Universidad habría de tener el objetivo puro y simple de promover y cultivar la ciencia y no, como se decía en el artículo 1.2 del anteproyecto de Ley de Autonomía Universitaria, “el progreso, la igualdad y la movilidad social”.
Yo pienso que cuando una institución científica alcanza los objetivos científicos para los que fue concebida, los objetivos sociales, sean o no los antedichos, se alcanzan por añadidura. Lo que no se puede es supeditar a estos últimos, siempre aleatorios, algo como el estudio y la ciencia, que es libre y tiene sus propias leyes naturales, que no siempre coinciden con las leyes positivas. Un ejemplo: si la Universidad ha de tener por objeto promover la igualdad, base de la democracia; si la ciencia universitaria tiene que demostrar a la fuerza que la democracia es científica, la igualdad es científica y el socialismo es científico, sobran las facultades de Biológicas, y los biólogos saben muy bien por qué.
Ahora, si la Universidad tiene que ser lo que siempre ha sido en alguna medida: un medio de promoción social, la cosa cambia por completo. Antes, con la obtención de un título universitario y el triunfo en unas oposiciones, el hijo del pequeño burgués podía convertirse en un gran burgués; ahora, con el mero requisito de matricularse en unos cursos y acogerse a un aprobado general, el hijo del obrero podía convertirse en intelectual.
Sin embargo, tanto en los viejos tiempos de las recomendaciones desde arriba como en los tiempos nuevos de las amenazas desde abajo, ha ido y va a la Universidad una “minoría venturosa”, como la llamaban los institucionistas, para la que el título universitario tenía y tiene menos importancia que la formación universitaria. Esa minoría venturosa es, huelga decirlo, una minoría selecta, una aristocracia, producto de una selección natural, científica, no de una imposición política o económica. Y digo que la nación será culta, no porque la cultura se reduzca a la Universidad, sino porque ésta sólo estará en condiciones de irradiar cultura si antes cuenta con un núcleo de maestros capaces. “La cultura – decía Antonio Machado – debe ser para los más; pero antes de propagarla será preciso hacerla. No pretendamos que el vaso rebose antes de llenarse. La pedagogía de regadera quiebra indefectiblemente cuando la regadera está vacía.”
La enseñanza pública está hoy en día prácticamente en manos de una tropa igualitaria cuya misión no es fomentar la cultura, sino “educar para la ciudadanía”, y esa situación a quien debe alarmar no es ciertamente, por paradójico que parezca, a los “privilegiados de la cultura”, sino a los que Machado llamaba los “desheredados de la cultura”. A los centros oficiales de enseñanza media asisten niños y niñas de todas las clases sociales, y desde bastante antes de que la democracia derribase las barreras que quedaban por derribar, que eran las pruebas de aptitud. Las criaturas del camionero, de la modista, del albañil, del fontanero o del corredor de comercio están las pobres indefensas ante una pedagogía salvaje que roza lo que en otros tiempos se habría llamado “corrupción de menores” y es muy difícil que puedan por su cuenta o con las ayudas a su alcance contrastar de un modo crítico las sandeces y las aberraciones que oigan en clase. La pedagogía democrática las condena a encerrar, para no ir más lejos, la literatura de su patria en unas cuantas simplificaciones ramplonas y su historia y su geografía en unas deformaciones grotescas. Los hijos en cambio de los “privilegiados de la cultura” o van ya vacunados o encuentran en casa el antídoto. La moraleja es que, por culpa precisamente de los pedagogos igualitarios, nunca estarán los españoles igualados en una cultura superior, sino que habrá una masa igualada en infracultura y unas minorías que tendrán cultura por el solo privilegio de haber nacido en una determinada categoría o de haber vivido en un determinado ambiente.
Nada más lejos de mi intención que reducir la cuestión de la enseñanza al conocimiento de las disciplinas que me son más familiares, a saber, las que sirven para el ejercicio de las antaño llamadas profesiones liberales. Todas las inteligencias no tienen la misma aplicación y no todo lo que se aprende está en los libros. Los oficios mecánicos tienen tanta importancia y tanta utilidad como las profesiones liberales y aun en la era del maquinismo no tiene precio la habilidad manual, necesaria además para el manejo de las máquinas. Todos tenemos que recurrir a trabajadores de todo tipo en la vida diaria y yo debo decir que los mejores agricultores, electricistas, fontaneros, albañiles, jardineros que me han hecho trabajos son ex alumnos de las extintas Universidades Laborales. Y es que la cultura es ante todo y sobre todo una actitud ante la vida, como decía Ortega, y esa actitud es la que motiva al buen profesional y le infunde el amor a su oficio y el orgullo de la obra bien hecha. Yo diría que en la época en que nos toca vivir, la Formación Profesional y el Magisterio son más que nunca los cimientos de una nación que queremos culta y trabajadora. En la cimentación de una edificación sólida son tan importantes los oficios mecánicos como las profesiones liberales, la técnica y la ciencia como las humanidades, y fue en éstas, en las humanidades, en las que los teóricos del bachillerato que yo estudié situaban “los cimientos de Europa”. Esas humanidades se cifraban sobre todo en la filosofía y el latín, punto de partida de la regeneración nacional a través de, como propugnaba Menéndez y Pelayo, “las ideas madres, las matrices de nuestro propio pensamiento occidental”.
Ese planteamiento de la enseñanza es lo que se despacha en esta época de relativismo cultural con el término peyorativo de “nacional-catolicismo”. A ese “nacional-catolicismo” se debió, dicho sea entre paréntesis, que la llamada “Formación del Espíritu Nacional” quedara relegada a la humilde condición de asignatura residual o complementaria en compañía de la Religión y la Gimnasia. El hombre clave de esta política fue el jerezano José Pemartín, procedente, como su ministro Sáinz Rodríguez, del cuadro de colaboradores del dictador Primo de Rivera y verdadero autor, con la colaboración del P. Zaragüeta, del plan de estudios del 38. Muchos años después podía escribir el P. Jesús Aguirre: “En España Pemartín nos libró, ayudado un poquito por Franco, de la revolución nacional-sindicalista”.
Hoy que tanto se habla de “memoria histórica” con el único fin de desacreditar una época, bueno será que los testigos de esa época saquen su memoria del desván y pongan las cosas en su sitio. La “revolución nacional-sindicalista” tenía por objetivo la construcción del Estado según el modelo totalitario propugnado por el fascismo italiano y llevado a la práctica por el comunismo ruso y el nacional-socialismo alemán. Si los liberales partidarios de la enseñanza laica habían tratado de sustituir la instrucción por la educación, los totalitarios la sustituían por el adoctrinamiento, y con eso la Iglesia no estaba ni mucho menos conforme. El Caudillo tuvo que templar muchas gaitas. Todas las fuerzas que habían participado en el Alzamiento querían que se recompensara su esfuerzo y su sacrificio pero cada cual tenía un programa distinto y la pretensión de que Franco lo adoptara en su totalidad. Franco, que no era más que un militar católico que había hecho suyas muchas de las reflexiones de los regeneracionistas y los del 98 ante el Desastre en el que culminó el siglo iniciado con tanto optimismo por las Cortes de Cádiz, utilizó a las diversas familias del Régimen según lo tuvo por conveniente y tomó de sus programas lo que le pareció más oportuno. Dicho sea a grandes trazos y por limitarnos a las dos familias que se disputaban la educación, a saber, la Iglesia y la Falange, confió la política educativa grosso modo a la Iglesia y en cambio encomendó la política social a la Falange. No pudo haber acertado mejor. La prueba es que cuando a su muerte llegaron los socialistas al poder, se encontraron que todo lo bueno que el socialismo puede hacer por un país estaba hecho ya.
Mal se podía seguir hablando de lucha de clases en la sociedad sin clases de la sociedad de consumo, y ya en el mayo francés las reivindicaciones revolucionarias habían bajado del estómago a los órganos genitales. La lucha de clases se sustituyó por la lucha de sexos como los nazis, otros revolucionarios, la habían sustituido por la lucha de razas. Cuando un energúmeno de la nueva clase política anunció el propósito de que “a España no la iba a conocer ni la madre que la parió” no hacía más que enunciar en términos soeces el propósito de transformar la realidad, no en lo económico, sino en lo moral, incorporándola así a eso que llamaban la modernidad. En esta empresa participó toda una clase política, por acción o por omisión, así que aunque no señalo a nadie en particular, sí que quisiera destacar la hostilidad al latín y a la filosofía de un ministro de Educación cuyo padre había sido un destacado intelectual falangista. Ya decía Ionesco en el 68 que “los maoístas de hoy son hijos de los fascistas de ayer”. No sé hasta qué punto era maoísta este señorito socialista, que sostenía que el latín y la filosofía eran un obstáculo para el logro de una enseñanza igualitaria, ya que el dominio de esas difíciles disciplinas infundía al que las dominaba un complejo de superioridad sobre los que no podían con ellas.
Lo ocurrido en nuestro país no era ni es más ni menos que lo ocurrido en todo Occidente. En fecha tan remota como 1955, hallándome yo en Cambridge, ya infundían cierta desazón en un mundo académico tan tradicional las comprehensive schools y las brick universities con las que los laboristas pretendían democratizar la enseñanza. En una conferencia dictada en Buenos Aires en marzo de 2009 sobre estos asuntos, el profesor de filosofía de la religión Massimo Borghesi atribuía la degradación de la otrora modélica enseñanza francesa a la moda del estructuralismo, en el que lo importante no es el hombre en cuanto portador de valores, sino las estructuras sociales o económicas que lo encuadran. Esto explica el abandono de las humanidades y la primacía de la ideología hasta que, al pulverizarse la ideología con la caída del Muro de Berlín, sería la técnica, o la tecnología, la piedra angular de la enseñanza. Ya en los 60, otro filósofo y humanista, Denis de Rougemont, preveía unas futuras generaciones de “cretinos eficaces”.
Aunque haya pasado por universidades anglosajonas, yo tengo que hablar en primer lugar de la enseñanza en el país donde hice el bachillerato y la licenciatura y en una época que los indocumentados mandarines de nuestro tiempo despachan con el término de “páramo cultural”. Recientemente un ministro o ex ministro socialista ha dicho que la culpa de que en España haya centrales nucleares es de Franco; algo parecido vino a decir en Granada un ministro de UCD, hijo además de un insigne abogado que había sido embajador de Franco en Washington y en el Vaticano, cuando anunció que había que acabar con la política de inaugurar pantanos. Es evidente que las humanidades eran otras lacras del “régimen anterior” como los pantanos y las centrales nucleares y de ahí el empeño en eliminarlas de los planes de enseñanza. El bolonio que en su paso por el Ministerio de Educación declaraba su hostilidad al latín y a la filosofía llegaría a escribir que “la derrota de los sectores republicanos en la guerra civil se tradujo en el terreno de la educación y la cultura en un aniquilamiento de la tradición humanista, liberal y reformista.” No caben más inexactitudes en una sola frase. De hecho, si de algo cabe acusar al nuevo orden de cosas nacido el 18 de julio es de haber mantenido programas e instituciones creados por personas forzadas al exilio o sometidas a depuración. Precisamente uno de los hombres encargados de depurar responsabilidades en los cuerpos docentes, José Pemartín, tuvo como eje de su gestión de gobierno no sólo su hincapié en el latín y en la filosofía, sino su pasión por las Ciencias Cosmológicas. Entre los libros de texto que yo hube de manejar, conservo un recuerdo indeleble del manual de Ciencias Naturales de Salustio Alvarado, de uno de cuyos libros diría don Gregorio Marañón en el prólogo: “Es un libro de texto modelo, en la enseñanza secundaria, porque tiene la virtud específica de saber para quién esta escrito”. Salustio Alvarado ingresaría en 1972 en la Academia de Ciencias, y el académico que contestó a su discurso dijo de él: “No hay naturalista en España, no hay ningún opositor a cátedras de Ciencias Naturales, que no haya leído y aprendido en los libros de don Salustio. Son decenas de millares los estudiantes de bachillerato y preuniversitario los que han utilizado sus libros y también son millares los estudiantes de Ciencias, de Medicina y de Farmacia, que han leído su documentada Biología”. Antiguo becario de la Junta de Ampliación de Estudios, discípulo de don Nicolás Achúcarro y don Pío del Río Ortega, Salustio Alvarado es uno de los muchos nombres que garantizaban la continuidad de la tradición científica por encima de la gran quiebra de la guerra civil. Si bien sobre la Institución llovieron todos los anatemas por su sectarismo anticatólico, sus creaciones como la Junta de Ampliación de Estudios se mantendrían y ampliarían en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas e incluso actividades como las Misiones Pedagógicas se intensificaron en la labor de la Sección Femenina de Falange, cuya jefa nacional, Pilar Primo de Rivera, contó en todo momento con el asesoramiento de don Ramón Menéndez Pidal para la recolección de canciones y costumbres populares.
La unión de las ciencias de la naturaleza y las del espíritu era uno de los caballos de batalla de los filósofos y los pedagogos de entreguerras y el plan de 1938 no hacía más que confirmar la tendencia ya existente antes de la guerra nuestra. Esto duró hasta mediados de los 50, cuando Letras y Ciencias se volvieron a separar en bachilleratos distintos.
No soy quién para sumar mis críticas a las muchas que recibe la enseñanza en general en todo el Occidente, máxime desde uno los países ibéricos que tienen el triste privilegio de figurar a la cabeza del fracaso escolar en Europa. Hay un proverbio alemán que dice: “Sé como el reloj de sol. Muestra sólo las horas luminosas.” Por eso mismo, en lugar de insistir en las miserias del presente, prefiero dar testimonio de las glorias del pasado con la esperanza de que los españoles procuren emularlas cuando, dicho sea con palabras de Giner de los Ríos, aunque tal vez con otra música, “recuperen su verticalidad”. Esas glorias de que hablo son poco espectaculares, como lo es toda obra bien hecha, toda tarea constante, todo quehacer bien encauzado y que, con todos sus altibajos, permite a algunos no avergonzarse por lo menos de lo conseguido a lo largo de la vida. Son las glorias anónimas de generaciones de maestros y alumnos que se beneficiaron de unos planes de estudio concebidos por hombres que sabían lo que se traían entre manos. De uno de estos hombres yo llegaría a ser colega póstumo, pues a sus muchos títulos unió el de numerario de la Academia Sevillana de Buenas Letras, que me acogería a mí treinta y siete años más tarde. Hablo de don José Pemartín, el autor verdadero de aquel plan de bachillerato del 38, que ingresó en la corporación susodicha en el otoño de 1944 con un discurso titulado Bosquejo de una filosofía sevillana. Esa filosofía sevillana la cifraba Pemartín en tres figuras eminentes: San Isidoro, filósofo enciclopédico; Fox Morcillo, filósofo metafísico, y Miguel Mañara, filósofo moral, y justamente al hablar de este último, lo contraponía a otra figura muy en boga en la angustiada y angustiosa Europa de entonces, que era Martin Heidegger. Decía un amigo mío, el poeta malagueño José María Souviron, que el célebre Guernica de Picasso era la parte inferior del Entierro del conde de Orgaz del Greco, es decir, una muerte sin la alegría de la resurrección. Algo parecido cabría decir de Mañara y de Heidegger, cuyas filosofías tienen en común el señalar al hombre una doble alternativa. Según el filósofo de la existencia, hay una clase de hombre inferior que procura evadirse de las cuitas de la vida pasándolo lo mejor posible y olvidándose de la muerte, y otro tipo de hombre superior que tiene esas cuitas muy presentes y le sumen en la angustia por la que trata de liberarse de la vida vulgar a la que no ve otra salida que la muerte, que es un anonadamiento. Mañara piensa también en la muerte, pero no hace distingos entre hombres superiores e inferiores, o entre hombres-masa y superhombres, sino que pone al hombre tal cual ante el dilema de la vanidad y la verdad. Este hombre puede escoger libremente y subir al monte de la vanidad o dirigirse al de la verdad. El que escoge el de la vanidad se despeñará al abismo de las postrimerías, esas postrimerías que son el Guernica del Barroco en las que Valdés Leal se adelantó a Picasso. El que escoge el de la verdad tendrá acceso a la parte superior del cuadro del Greco. Para el nihilista todos los hombres están predestinados a la nada, y sólo distingue entre quienes se encogen de hombros y quienes se afligen y se angustian ante lo inevitable. El creyente en cambio distingue muy bien entre las vanidades que se convierten en polvo y las verdades que dan sentido a la existencia.
Esas verdades, que estaban al alcance de cualquiera que se supiera el Catecismo, eran el fundamento último de los planes de estudio que tan provechosos nos fueron a los que en aquellos años pasábamos de la niñez a la adolescencia.





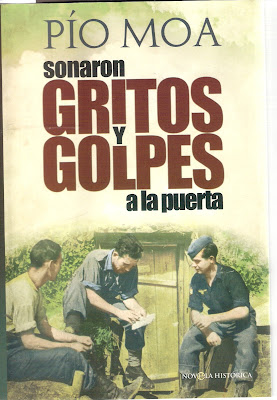
Muy bueno. Por cierto, yo también estudié con libros de Salustio Alvarado, que era un magnífico educador.
ResponderEliminarCon otro Salustio, nacido en Aminterno las pasé más canutas.
Estupendo.
ResponderEliminar¡Extraordinaria conferencia!
ResponderEliminaryo estube allí, en esa conferencia. Enhorabuena, fue genial.
ResponderEliminar¡Brillante!.
ResponderEliminarEnhorabuena. Un delicioso paseo por la realidad que ésta
“generación de cretinos”, se empecinan en negar; siguiendo las consignas de
Los “indocumentados mandarines”. Como decía D. J. A. Primo de Rivera, con resignación bovina.