Prólogo al Diván meridional

(Vista de Ecija)
El diván de la memoria
Dos cosas hay que no se perdonan en el mundo de hoy: tener memoria y escribir bien. En ambas materias es maestro Manuel Díez Crespo, y por espacio de varios años tuvimos los sevillanos el privilegio de recibir, con puntualidad semanal, sus lecciones magistrales a través de un diario de gran difusión en Andalucía. La sección de Díez Crespo se titulaba Diván meridional, y pocas veces la nostalgia de Sevilla ha dado pie a reflexiones de mayor riqueza y hondura. Era tan nuevo, tan fresco, tan vibrante, tan alegre lo que Díez Crespo nos contaba, que su lectura dominical era un modo más de festejar el día del Señor y daba fuerzas para empezar con brío la semana. Al titular su sección, Díez Crespo pensó sin duda en el Diván occidental de Goethe, en el que Lorca pensó también sin duda al titular su Diván del Tamarit. Ambos divanes, el de Lorca y el de Goethe, son sendos poemarios, inspirado éste en las modas turcas del XVIII, aquél en las nostalgias nazaríes de la huerta granadina. Sólo un poeta como Manuel Díez Crespo podía apoyarse en esos antecedentes para titular un recuadro dominical que con harta frecuencia, más que una crónica de la semana o una homilía laica, contenía un primoroso poema en prosa. Porque, ¿qué otra cosa que un poema en prosa es esa crónica sobre la Alfalfa, lugar sagrado de este poeta de estirpe leonesa que abrió los ojos a la luz del sol en Ecija?
No es mal sitio Ecija para ver la luz primera, pues si el sol no tiene fuerza en Ecija no la tiene en ninguna otra parte. Esa fuerza solar que Díez Crespo debe al lugar de su nacimiento es lo que le permite captar como pocos los siete colores del espectro y toda esa infinidad de matices y tornasoles que ofrece Andalucía al que la mira con amor o la evoca con melancolía. Se evoca lo ausente o lo lejano o, dicho con palabras ilustres, “se canta lo que se pierde”, y en ambos casos, en el de la ausencia y en el de la lejanía, es imprescindible la memoria. La memoria es cosa de poetas, es decir, de vates, y ser vate, no lo olvidemos, es ser capaz de hacer vaticinios. No es que el vate lea el futuro; el vate, si es honrado, es más modesto y se limita a leer el pasado. Por no leer adecuadamente el pasado se ha quedado con las témporas al aire más de un falso vate, más de un falso profeta de nuestro tiempo. A ejemplos ilustres me remito; a vates que ejercieron su divino oficio y se equivocaron de vaticinio. No se me dirá que no acertó Alberti a pesar suyo cuando escribió del 18 de julio de 1936 este verso lapidario: Dieciocho de julio. Nueva Era. No se me dirá que no se equivocó a pesar suyo también Neruda al poner al frente de una de sus invectivas antinorteamericanas del Canto general esta cita bíblica: Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos te has levantado, hasta los abismos serás abajada.
Estas garrafales equivocaciones se perdonan y olvidan con una sospechosa facilidad; lo que hoy no se perdona ni olvida es el vaticinio que se apoya con firmeza en la memoria. Para hacer memoria Díez Crespo no tiene más que tenderse en su diván, permítaseme la freudiana bisemia, y cada una de sus crónicas es una feliz evocación y un vehemente recordatorio. Díez Crespo ha vivido la Historia y la recuerda con pelos y señales, y por eso su voz les agua la fiesta a los que medran con el olvido y la mentira. Díez Crespo vivió con pasión unos años trágicos y heroicos, y los vivió en la proximidad de grandes nombres de nuestras letras o de nuestras vidas como fueron Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Luis Rosales, Manuel Halcón o Pedro Gamero del Castillo. Díez Crespo tiene recuerdos de sobra para escribir las memorias más amenas de los años 30 y 40 de nuestro siglo, unas memorias en las que quedarían maltrechos muchos tópicos y muchos camelos que hoy se despachan por dogmas de fe.
De esas memorias pendientes de Díez Crespo es su Diván un anticipo sustancioso. La mera lectura del índice abre de par en par el apetito de la inteligencia. Díez Crespo escribe de memoria y es su técnica la de esos grandes charlistas que, como Ramón Gómez de la Serna, abren una maleta y empiezan a sacar de ella artículos sorprendentes. No en vano es Ramón uno de los maestros de Díez Crespo y por algo la crónica que le dedica nos dice más sobre él que muchos libros gordos que se le hayan dedicado. Díez Crespo nos hace sentirnos a sus lectores contemporáneos de sus contemporáneos, es decir, el Ramón, el Ortega, el Unamuno, el Gallo, el Xènius, el Belmonte, el Cossío, el Zuloaga, el Machado de que nos habla están vivos entre nosotros y tenemos la impresión de que están contestando a muchas de nuestras preguntas. Díez Crespo nos mete así en tertulias prestigiosas con personajes que nos parece conocer de toda la vida. Con alguno de ellos nos lleva incluso a los toros, como es el caso de esa tarde sevillana del 38 en que Díez Crespo y Jorge Guillén tienen la inmensa fortuna de asistir en la Maestranza a la presentación de un novillero llamado Pepe Luis Vázquez. No hace falta haber gozado con el toreo de Pepe Luis ni con la conversación de don Jorge para gozar esta crónica de Díez Crespo en la que vemos al torero levantar unos brazos de ángel, brazos de celestiales reflejos y oímos al poeta decir: Ardor, cornetines suenan… mientras levanta a su vez los brazos al cielo. En esta crónica están, claros como el agua, el enigma de la poesía de Guillén, el misterio del toreo de Pepe Luis.
Díez Crespo ha tenido la suerte de vivir con pasión unos años apasionanates y nosotros la suerte de leer lo que él de esos años recuerda. Quienes tenemos además la suerte de contarnos entre sus amigos, sabemos que Díez Crespo escribe como habla. Es frecuente en la vida literaria el escritor que piensa una cosa, dice otra y escribe otra; en Díez Crespo existe una identidad total entre escritura, habla y pensamiento, y ésa es la gran piedra de toque de su estilo. En Díez Crespo no hay trampa ni cartón, y si contara la cuarta parte de lo que calla, mandaría a la Trapa a más de un charlatán y a más de un grafómano. Yo veo a Díez Crespo y estoy oyendo su voz, como oigo la de Ortega o la de Santa Teresa; oir la voz de un amigo acompaña y alegra, y la voz de Díez Crespo es la voz además de un hombre que, ni aun en medio de sus más vehementes arrebatos, pierde su sentido del humor. Alguna vez he escrito que el humor es el mejor conservante de la literatura; que una prosa escrita con humor, con buen humor, siempre está fresca, máxime cuando ese humor es humor blanco, ese humor que, cuando Díez Crespo publicaba versos en Vértice, en Jerarquía, en Escorial, renovaban sus amigos Tono y Mihura en La ametralladora y en La Codorniz.
He hablado de vehementes arrebatos, pues la charla de Díez Crespo no es una mera evocación superficial del pasado, sino una reflexión intemporal en la que, como en el verso de Eliot, pasado y futuro están contenidos en el presente. En este presente vive él, en esta dimensión honda del presente donde son pocos los que están; porque la mayoría ocupa un estrato somero, que es el que más se ve, pero es también el que antes arrastran los aluviones de la Historia. Díez Crespo sabe por viejo que la Historia no perdona a los que pecan contra ella como tampoco perdona la Naturaleza a los que la agreden. El vio muy claro cuando era muy joven algo que ahora están viendo muchos ancianitos a los que ha hecho falta que cayera el Muro de Berlín para que se les cayeran las escamas de los ojos. Eso de ver y hablar claro cuando hay que hablar oscuro y pensar tenebrosamente es algo que tampoco perdonan los grafómanos y los charlatanes que se resisten a encerrarse en la Trapa.
Es lógico que a esa tropa de currinches se le alborote el plumaje cuando Díez Crespo lanza sus soflamas contra cierta España "vieja y tahur, zaragatera y triste". Díez Crespo sabe que esa España no cambia por mucho que se vista de seda y que no quiera reconocer la actualidad de versos y prosas críticos, como los citados, que datan de tres cuartos de siglo. Una España a la que esos versos sigan siendo aplicables no admite poetas que se los recuerden. La consecuencia es que la firma de Díez Crespo no la vemos en las columnas de los diarios ni en los escaparates de las librerías, y así es cómo el gran público ignora la existencia de una España superior e intrahistórica cuyo mejor portavoz es hoy por hoy el autor del Diván meridional.
Manuel Díez Crespo es, pues, un escritor para pocos, y esos pocos, esos happy few entre los que nos contamos, tenemos acceso a él gracias a que, del mismo modo que hay escritores para pocos, hay editores para pocos. Cuando escribo estas líneas - Roma, septiembre, 1991 - está a punto de inaugurarse en el castillo de Belgiojoso, junto a Pavía, la tercera feria de los pequeños editores italianos bajo el lema de machadiana resonancia de Parole nel tempo, “palabras en el tiempo”, y a ese respecto se ha escrito que en tiempos pasados, cuando la política envolvía la cultura, “pequeño” equivalía a “democrático”. El pequeño editor era entonces un rebelde frente a la política cultural del Estado y frente a la cultura impuesta por los grandes editores comerciales. Muchos de esos pequeños editores se harían con el tiempo grandes editores sin abdicar por ello de su democratismo. Lo que pasa es que la democracia ha tenido tanto éxito que no hay burócrata ni empresario de la cultura que no se enjuague la boca con su nombre varias veces al día. Y esto se lo pone muy difícil al pequeño editor, que por muy demócrata que sea, nunca lo será tanto como los grandes empresarios y los grandes burócratas.
Manuel Díez Crespo ha escrito en su larga vida poemas muy bellos, pero tal vez el más bello de todos sea el índice del Diván meridional. Yo leo: Los hijos de Polichinela, Noche serena, El sueño de la cucaña, ¡Ay, mi Rocío!, Verano: selecta nevería… y esas solas palabras, cifra de unos mensajes sorprendentes, ya de por sí me llevan la imaginación al napolitano barrio de Santa Lucía, al compás de un convento, a un cine de verano en el Prado de San Sebastián … Ojo, que no estoy contando el argumento de esos artículos, cuyo descubrimiento es un privilegio que reservo al que leyere; sólo digo lo que a mí, que escribo de memoria y sin tenerlos por delante, me sugieren esos felices encabezamientos: Los magos del mundo moderno, ¿Qué fue de las dos carátulas?, Volvamos al Paleolítico, Nuestras feroces preferencias, Vuelve el tango, ¿Parlamento sí, Parlamento no?, El fantasma de la Opera, Resurrección de Don Tancredo, Quevedo en Doñana, La revolución de lo eterno…Y etc. y etc. Entre las líneas de Díez Crespo entrevemos a Unamuno y a Jovellanos y a Montesquieu y a Pirandello, personajes todos que, como en la célebre obra de este último, parecen haber encontrado en Manuel Díez Crespo el autor que andaban buscando. Porque es como si, en cada una de sus glosas, Manuel Díez Crespo nos llevara al teatro, a ese teatro imaginario que pone en pie su prosa y en el que está rigurosamente prohibida la entrada a los que Lorca llamaba antofagastas y lamelibranquios.
(Leído en el acto de homenaje a Díez Crespo celebrado ayer en el Colegio de Santa María, de Sevilla, por iniciativa de don Joaquín Egea)





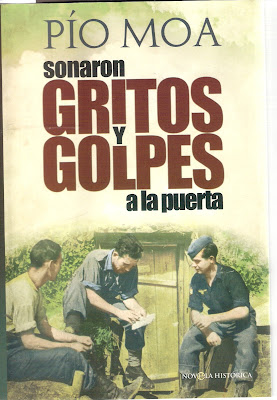
Sencillamente inmenso el texto Aquilino. Si me lo permte lo voy a transcribir en Sevillatoro. Un abrazo. Carlos Crivell
ResponderEliminarPor supuesto. Y un abrazo
ResponderEliminarPues ya esta encargado el Diván Meridional. Tengo mucha curiosidad por asomarme a los textos de Manuel Diez-Crespo. Después de Fernando Quiñones (a quien sigo leyendo), Romero Murube (no sabe lo que le agradezco el descubrimiento), ahora Díez-Crespo (en ciernes) y además sus propios textos. Mano en Candela, por ejemplo, es uno de esos libros que ya son compañía de uno… Gracias de nuevo don Aquilino, por tantas pistas y alternativas.
ResponderEliminar