Nada nuevo
Vendepatrias
En uno de aquellos tristísimos momentos en que las servidumbres de la propaganda le eclipsaban la mente, don Antonio Machado afirmaba que el verdadero pueblo español era el que cantaba La Marsellesa, gritaba ¡Viva Rusia! y ostentaba en sus banderas los lemas más abstractos; que ese pueblo - ¡pobre pueblo! – compraba a la patria con su sangre sin mentarla siquiera mientras los señoritos la invocaban y la vendían. Los compradores eran – nos lo dice en verso en otra ocasión – el pesado teutón y el hambre mora que se quedaron con la piedra de los lares, y el ítalo a quien se le entregaron – Qui dira les torts de la rime! – las puertas de los mares. El presunto trato se cerró en Hendaya con los resultados que sabemos, y en cuanto al patrimonio patrio no hubo más ventas ni más entregas que la del célebre oro del Banco de España, que naturalmente remitieron a Moscú los señoritos que gritaban ¡Viva Rusia!, a ciencia y paciencia del pueblo que coreaba el grito.
Pasarían muchos años para que los presuntos vendepatrias de Machado dieran paso a los vendepatrias reales a los que Machado sirvió. Dos de ellos se explayaban el 26 de febrero de 1985 en las páginas de Le Monde: don Miguel Angel Fernández Ordóñez y don Luis Solana, de quien no se puede decir – a la vista de un aborto de cuento que ABC le hizo la mala faena de publicarle – que no tenga pluma de tonto. En esos artículos, es decir, en las declaraciones que les hacían a sus autores, estos eufóricos señores echaban al vuelo las campanas de nuestra economía porque los empresarios extranjeros veían con más interés y optimismo la nueva política española que los empresarios españoles y porque, en lugar de gastar tiempo y dinero en investigar, íbamos a importar alegremente las tecnologías de punta que los demás inventaran por nosotros. Ibamos a imitar a los japoneses, pero no en el trabajo ni en el tesón, sino en la capacidad de imitación. Se trataba pues de imitar a los imitadores, e inventar, una vez más ¡Que inventen ellos!
En 1918 decía Cambó, a la sazón Ministro de Fomento, en el curso de un debate parlamentario sobre la neutralidad de España en la Guerra Europea, que un país antes de ser colonia política empieza por ser colonia espiritual. Habría hoy que añadir, y siempre, que después de ser colonia espiritual y política acaba siendo colonia económica. Un periodista suizo me decía en su día que lamentaría que la entrada de España en el Mercado Común, o la entrada del Mercado Común en España, le hiciera a ésta perder su alma. Yo le contesté que esa lamentación llegaba un poco tarde; que lo que a mí me preocupaba era que ese “acontecimiento” le hiciera a España perder su agricultura. Disuelta nuestra alma en la “modernidad” desde el cambio de régimen, nuestro enfeudamiento político a las internacionales, fueran éstas socialdemócratas o democristianas, llevaba consigo nuestra entrega económica a las multinacionales, con lo que nuestro aparato estatal acabaría siendo un mero simulacro. Ahora bien, ese simulacro nos resultaba cada vez más costoso, y en una Europa que comprendía que el gasto público tenía que ir orientándose hacia la inversión, íbamos a ver qué papel hacía España con esos nidos de sanguijuelas – alguno de víboras – de las llamadas administraciones autonómicas. Lo que le pasaba a Occidente era que había pasado de la cultura del ocio a la cultura del paro sin salir de la civilización del consumo.
Nadie sabía entonces, ni creo que sepa aún, qué cuota de entrada nos exigía el Mercado Común para dignarse tomarnos a su servicio. Yo sólo sé que, mientras se negociaba, el belga Gaston Thorn dijo que si los españoles queríamos entrar en la Comunidad, tendríamos que dejarnos en la puerta nuestro orgullo. El orgullo español es, o era, proverbial en Alemania donde, como se considera que cada español se considera en la vida como don Rodrigo en la horca, la expresión stolz wie ein Spanier (orgulloso como un español) es moneda corriente. Me imagino que de ese tópico le vino al embajador Guido Brunner su interés por el marqués de Siete Iglesias. Una señora alemana me comentaba una vez con asombro que en España se enterrara a los muertos con los zapatos puestos y yo le expliqué: “Señora, es que como los españoles somos tan orgullosos, tenemos necesidad de entrar en el Cielo pisando fuerte”. Al iniciar su mandato, el Presidente González aseguró que nos devolvería “el orgullo de ser españoles”, frase que desagradó y preocupó sobremanera al editorialista de El País, ese periódico que parece que fue fundado para destruir el idioma español como paso previo a la destrucción de la nación española. Para satisfacción de El País, no creo que sea ahora el orgullo la virtud española que más se cotice en las bolsas de valores de Europa. Puede que muchos españoles sigan entrando calzados en el otro barrio; en Europa desde luego que no: descalzos y con una soga al cuello. Don Guido Brunner habría hecho bien en olvidarse de don Rodrigo Calderón.
“Viñamarina”, a 4 de abril de 1985
En uno de aquellos tristísimos momentos en que las servidumbres de la propaganda le eclipsaban la mente, don Antonio Machado afirmaba que el verdadero pueblo español era el que cantaba La Marsellesa, gritaba ¡Viva Rusia! y ostentaba en sus banderas los lemas más abstractos; que ese pueblo - ¡pobre pueblo! – compraba a la patria con su sangre sin mentarla siquiera mientras los señoritos la invocaban y la vendían. Los compradores eran – nos lo dice en verso en otra ocasión – el pesado teutón y el hambre mora que se quedaron con la piedra de los lares, y el ítalo a quien se le entregaron – Qui dira les torts de la rime! – las puertas de los mares. El presunto trato se cerró en Hendaya con los resultados que sabemos, y en cuanto al patrimonio patrio no hubo más ventas ni más entregas que la del célebre oro del Banco de España, que naturalmente remitieron a Moscú los señoritos que gritaban ¡Viva Rusia!, a ciencia y paciencia del pueblo que coreaba el grito.
Pasarían muchos años para que los presuntos vendepatrias de Machado dieran paso a los vendepatrias reales a los que Machado sirvió. Dos de ellos se explayaban el 26 de febrero de 1985 en las páginas de Le Monde: don Miguel Angel Fernández Ordóñez y don Luis Solana, de quien no se puede decir – a la vista de un aborto de cuento que ABC le hizo la mala faena de publicarle – que no tenga pluma de tonto. En esos artículos, es decir, en las declaraciones que les hacían a sus autores, estos eufóricos señores echaban al vuelo las campanas de nuestra economía porque los empresarios extranjeros veían con más interés y optimismo la nueva política española que los empresarios españoles y porque, en lugar de gastar tiempo y dinero en investigar, íbamos a importar alegremente las tecnologías de punta que los demás inventaran por nosotros. Ibamos a imitar a los japoneses, pero no en el trabajo ni en el tesón, sino en la capacidad de imitación. Se trataba pues de imitar a los imitadores, e inventar, una vez más ¡Que inventen ellos!
En 1918 decía Cambó, a la sazón Ministro de Fomento, en el curso de un debate parlamentario sobre la neutralidad de España en la Guerra Europea, que un país antes de ser colonia política empieza por ser colonia espiritual. Habría hoy que añadir, y siempre, que después de ser colonia espiritual y política acaba siendo colonia económica. Un periodista suizo me decía en su día que lamentaría que la entrada de España en el Mercado Común, o la entrada del Mercado Común en España, le hiciera a ésta perder su alma. Yo le contesté que esa lamentación llegaba un poco tarde; que lo que a mí me preocupaba era que ese “acontecimiento” le hiciera a España perder su agricultura. Disuelta nuestra alma en la “modernidad” desde el cambio de régimen, nuestro enfeudamiento político a las internacionales, fueran éstas socialdemócratas o democristianas, llevaba consigo nuestra entrega económica a las multinacionales, con lo que nuestro aparato estatal acabaría siendo un mero simulacro. Ahora bien, ese simulacro nos resultaba cada vez más costoso, y en una Europa que comprendía que el gasto público tenía que ir orientándose hacia la inversión, íbamos a ver qué papel hacía España con esos nidos de sanguijuelas – alguno de víboras – de las llamadas administraciones autonómicas. Lo que le pasaba a Occidente era que había pasado de la cultura del ocio a la cultura del paro sin salir de la civilización del consumo.
Nadie sabía entonces, ni creo que sepa aún, qué cuota de entrada nos exigía el Mercado Común para dignarse tomarnos a su servicio. Yo sólo sé que, mientras se negociaba, el belga Gaston Thorn dijo que si los españoles queríamos entrar en la Comunidad, tendríamos que dejarnos en la puerta nuestro orgullo. El orgullo español es, o era, proverbial en Alemania donde, como se considera que cada español se considera en la vida como don Rodrigo en la horca, la expresión stolz wie ein Spanier (orgulloso como un español) es moneda corriente. Me imagino que de ese tópico le vino al embajador Guido Brunner su interés por el marqués de Siete Iglesias. Una señora alemana me comentaba una vez con asombro que en España se enterrara a los muertos con los zapatos puestos y yo le expliqué: “Señora, es que como los españoles somos tan orgullosos, tenemos necesidad de entrar en el Cielo pisando fuerte”. Al iniciar su mandato, el Presidente González aseguró que nos devolvería “el orgullo de ser españoles”, frase que desagradó y preocupó sobremanera al editorialista de El País, ese periódico que parece que fue fundado para destruir el idioma español como paso previo a la destrucción de la nación española. Para satisfacción de El País, no creo que sea ahora el orgullo la virtud española que más se cotice en las bolsas de valores de Europa. Puede que muchos españoles sigan entrando calzados en el otro barrio; en Europa desde luego que no: descalzos y con una soga al cuello. Don Guido Brunner habría hecho bien en olvidarse de don Rodrigo Calderón.
“Viñamarina”, a 4 de abril de 1985





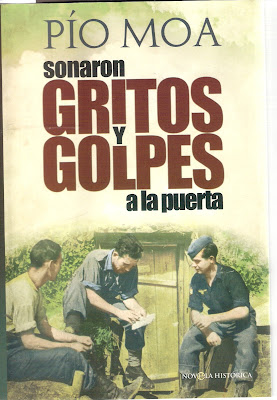
Impresionante, maestro.
ResponderEliminartristemente, magistral
ResponderEliminar