Las verdades del porquero
De esa manera calificó Felipe González a Santiago
Carrillo en aquellos años de la Transición tan idealizados, y que con
sus polvos nos trajeron los lodos en que ahora estamos enfangados.
Felipe González, por supuesto, menospreciaba al adversario y, en
especial, mostraba su resentimiento consustancial hacia alguien que le
podía haber causado un daño enorme.
Carrillo
procedía del PSOE, donde había entrado bajo los auspicios de su padre,
Wenceslao, un socialista histórico, y de Largo Caballero, el Lenin
español. Sin embargo, el joven Santiago se percató desde muy pronto de
que aquel PSOE no iría muy lejos en el camino de la revolución
proletaria. En 1934, el retrato que aparecía, lustroso y revelador, en
el despacho de Carrillo no era otro que el de Stalin, el hombre que
modelaría su vida. Cuando, en octubre de ese año, el PSOE, apoyado en
los nacionalistas catalanes, se alzó en armas contra el Gobierno de la
República, Carrillo se hallaba entre los golpistas, pero no dio –según
contaron sus compañeros de filas– muestras de valor físico. Incluso
alguno se atrevió a acusarlo de haber sufrido descomposición intestinal.
Fuera como fuese, Carrillo corrió a esconderse, pero acabó dando con
sus huesos, brevemente, en la cárcel. Salió con la victoria del Frente
Popular, y a esas alturas ya era un submarino del PCE que procedió a
unificar las juventudes socialistas y comunistas bajo el control de
Moscú.
De
su paso por la guerra, su camarada Líster diría que "nunca asomó la
gaita por un frente". Era cierto, pero no fue la suya la labor típica
del emboscado. Por el contrario, convertido en el equivalente al
ministro del Interior de la Junta de Madrid, llevó a cabo las matanzas
de Paracuellos. El tema es discutido aún por algún apologista de la
izquierda, pero hace años que Dimitrov y Stepanov zanjaron la cuestión
atribuyendo directamente a Carrillo el mérito de las matanzas masivas en
la retaguardia. Tampoco él lo ocultó durante años. Carlos Semprún
refirió al autor de estas líneas cómo Carrillo reconocía en privado que
los asesinatos en masa se habían debido a sus órdenes, aunque lo hacía
sin jactancia, explicando que la guerra era así.
Cuando concluyó el conflicto, Carrillo formaba parte de los comunistas fanatizados aún creían en que Stalin descendería como deus ex machina para
arrebatar el triunfo militar a Franco. Con el despiste de no comprender
lo sucedido y el ansia de ajustar las cuentas a todos, escribió una
carta memorable a su padre, uno de los alzados contra Negrín en el golpe
de estado de Casado, carta en la que renegaba de su condición de hijo y
afirmaba que, de estar en su mano, lo mataría. Su progenitor le envió
una respuesta que haría llorar a las piedras, disculpando a Carrillo y
atribuyendo el episodio a Stalin. Los comunistas se habían batido como
nadie contra Franco, pero, a la sazón, no pasaban de ser un montón de
juguetes rotos, niños de la guerra incluidos. Stalin colocó a Pasionaria
al frente del PCE, más por su servilismo que por su inexistente
talento; a un desengañado Díaz se lo quitó de en medio en un episodio
que nunca se supo si era suicidio o asesinato, y comenzó a buscar a
alguien totalmente desprovisto de escrúpulos para encabezar el PCE
futuro.
A
Carrillo le tocó la lotería del dictador georgiano simplemente porque
reunía todas las cualidades: amoralidad, ausencia de afectos naturales,
sumisión absoluta a Moscú, disposición a derramar sangre si así se le
ordenaba... Décadas después, tras un programa de televisión en que
participamos ambos, Jorge Semprún me diría que Carrillo era el único
superviviente de aquella generación y que se iría con sus secretos a la
tumba. No se equivocó. A cambio de ser el que tuviera las riendas del
poder, Carrillo firmó un pacto absolutamente fáustico con Stalin en el
que la sangre la pusieron otros.
Antes
de acabar la guerra mundial, Carrillo desencadenó la estúpida operación
de conquista del valle de Arán pensando que podría lograr en España lo
que el PCI había conseguido en Italia o el PCF pretendía conseguir en
Francia. Pero Carrillo no era Togliatti y las hazañas se limitaron a
fusilar a unos pocos párrocos indefensos y a llamar a la sublevación
armada a unas poblaciones hartas de guerra. El fracaso, a la staliniana,
tenía que contar con responsables que cargaran con él como adecuados
Cirineos. Así fue. Carrillo ordenó el asesinato de los presuntos
culpables del desastre a manos de sus propios camaradas. Repetiría esa
conducta una y otra vez, infamando a camaradas entregados como Quiñones o
Comorera simplemente para que quedara claro que él no se equivocaba y
que si los resultados no eran los esperados se debía a los traidores
infiltrados. Y, sin embargo, ¿quién sabe? Carrillo y sus seguidores
cercanos eran tan obtusos que, quizá, en lugar de chivos expiatorios de
la ambición, las víctimas sólo fueron las paganas de la roma mentalidad
de los comunistas. Así, nunca se sabrá si Grimau cayó en manos de la
policía franquista porque Carrillo deseaba deshacerse de él o
simplemente porque el PCE no daba más de sí.
La
invasión de Checoslovaquia por los tanques soviéticos enfrentó a
Carrillo por vez primera con unas bases que no veían bien cómo legitimar
una acción así simplemente porque derivara de las órdenes de Moscú.
Apoyándose en Claudín, antiguo compañero de la guerra, y Semprún, el
intelectual del PCE por eso de que, al menos, sabía idiomas, Carrillo
adelantó las líneas maestras de una cierta renovación ideológica –no
mucha– dentro del PCE. Semejante paso no significaba ni que fuera más
flexible ni que tuviera intención de ceder el poder. En una secuencia
extraordinaria de ¡Viva la clase media!,
un José Luis Garci actor ponía de manifiesto cómo todos los activistas
del PCE en España eran, a fin de cuentas, cuatro y el de la vietnamita, y
la famosa huelga general pacífica que derribaría a Franco no pasaba de
ser un delirio basado en el desconocimiento de la España que se pensaba
redimir. Eran como los testigos de Jehová a la espera del fin del mundo,
sólo que ellos esperaban que el paraíso vendría por la acción de unas
masas entregadas al fútbol y a la televisión.
En
un intento de cambiar el rumbo porque era obvio que Franco se iba a
morir en la cama, Claudín y Semprún realizaron un nuevo análisis
marxista de lo que sucedía. Carrillo hizo que los expulsaran del PCE
tras una tormentosa reunión celebrada –y grabada– en el este de Europa, y
en la que tuvieron que escuchar cómo Pasionaria, que sabía leer y
escribir lo justito, los calificaba, a ellos, cabezas pensantes del
partido, de "cabezas de chorlito". En adelante, Carrillo –retratado
magníficamente en la Autobiografía de Federico Sánchez de
Semprún– se dedicó a esperar el "hecho biológico" de la muerte de
Franco mientras disfrutaba de la sofisticada hospitalidad de dictadores
como Ceausescu e intentaba que los prosoviéticos como Ignacio Gallego o
Julio Anguita –al que con muy mala baba calificó de "compañero de
viaje"– no le estropearan el festín.
De
regreso a España, soñó –nunca mejor dicho– con llegar a un "pacto
histórico" con Suárez que le permitiera convertir al PCE en la fuerza
hegemónica de la izquierda. Pero la España de los setenta no era la
Italia de los cuarenta. Estados Unidos decidió que la izquierda fetén no
podía ser un PCE que propalaba un eurocomunismo cocinado
en las zahúrdas del KGB y, a través de Alemania, se dedicó a financiar
al PSOE de un joven abogado sevillano que respondía al nombre
clandestino de Isidoro.
En
su intento por lograr lo imposible y además por someter el PCE a su
control stalinista, Carrillo sólo consiguió soliviantar a unos
militantes del interior que, más allá del mito, encontraron totalmente
insoportables a los comunistas regresados. En los años siguientes,
aquellos comunistas se pasarían en masa al PSOE y al nacionalismo
catalán –en ocasiones, a ambos–, buscando una iglesia más sólida y
caritativa que la comunista.
Las
derrotas electorales –la testarudez de los hechos que decía Lenin–
obligaron a Carrillo a abandonar la Secretaría General de un PCE ya
destruido –¡gracias de parte de todos los demócratas, Santiago!– mucho
antes de que se desplomara el Muro de Berlín. Amagó con regresar al
PSOE, insistió en que era comunista hasta la muerte y, por encima de
todo, sufrió la conversión en espectro sin haber muerto. Ese fantasma,
solo o en compañía de personajes emblemáticos de la izquierda como Leire
Pajín, siguió apareciendo como quejumbroso contertulio de radios y
engañador en memorias que, en la época de ZP, apoyó desde el pacto con
los terroristas hasta la ley de memoria histórica, seguramente soñando
con ganar de una vez las mil y una batallas que perdió a lo largo de su
dilatada vida.
Al final, como señaló Solzhenitsyn en las páginas de conclusión de Pabellón de cáncer,
desapareció de la Historia. Por desgracia, como también señaló el
disidente ruso, lo hizo después de haber causado la desgracia de
millares de personas.






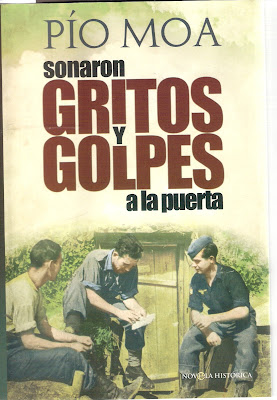
Comentarios
Publicar un comentario