Conversiones
Conversos ilustres
El inolvidable Alec Guinness, Sir Alec Guinness, uno de los muchos personajes que se pasaron de la Iglesia de Inglaterra a la de Roma a mediados del siglo XX, en sus observaciones sobre las reformas introducidas en el sacrificio de la Misa por el Vaticano II, citaba la siguiente frase de Chesterton: “La Iglesia es lo único que salva a un hombre de la degradante servidumbre de ser un hijo de su tiempo”. El poeta y dramaturgo Franz Grillparzer, por su parte, afirmaba en pleno siglo XIX que él venía de otro tiempo y esperaba ir a otro; una de las últimas piruetas dialécticas del sinuoso Bergamín, católico a su manera, fue la de decir que su mundo no era de este Reino, y Alvaro Mutis dijo alguna vez bien alto que él se negaba a hablar de política mientras alguien no le aclarase de una vez por todas las causas de la caída de Constantinopla. Por eso nunca pierdo la ocasión de presumir del rechazo de una novela mía por un cineasta italiano por estar “fuera del tiempo histórico”.
Es difícil que alguien que se tome en serio la vida interior pueda estar conforme al ciento por ciento con la época que le ha tocado vivir. Ahora bien, el que se esté en desacuerdo con su época no significa que no se sea feliz, pues quien tiene una vida interior conoce la felicidad como no la conocen los “hombres huecos” que están satisfechos, o resignados, con su época y su “páramo”, su Waste Land, como acertó a definir el mundo de su tiempo T.S. Eliot, uno que si no llegó a Roma, llegó por lo menos a Canterbury, como C.S. Lewis. Tanto el uno como el otro ocupan un lugar relevante en el cuadro de honor de los apologetas católicos, y su apologética vale tanto o más para los católicos romanos que para los anglocatólicos.
De todo esto y mucho más se ocupa Joseph Pearce en su obra Literary Converts[*]. Joseph Pearce ya había dedicado otro libro a Roy Campbell, poeta que, después de atravesar los círculos infernales de Bloomsbury, entró en el Paraíso de la mano de San Juan de la Cruz. Pearce se remonta a Oscar Wilde, reconciliado definitivamente en sus últimos momentos cuando confesaba que “el catolicismo es la única religión para morir”. Por lo demás, la tentación del ingenio y la paradoja era en él lo bastante fuerte como para no excluir a la religión de sus frívolas ingeniosidades. Tan pronto decía que el rezo del rosario era un remedio infalible contra el insomnio o, con referencia a Huysmans, que “debía de ser delicioso ver a Dios a través de las vidrieras de un monasterio”, como reprochaba a su padre por no haberle permitido hacerse católico, pues “el lado artístico de la Iglesia y la fragancia de sus enseñanzas habrían curado mis degeneraciones” o a un amigo que no se acababa de fiar de sus arrebatos piadosos lo definía como “un querube que con su espada me impide la entrada en el Edén”. Wilde murió cristianamente, como también lo hizo su amigo-enemigo el marqués de Queensberry; otro admirador y amigo suyo, John Gray, del que tomó el apellido para una obra tan significativa como El retrato de Dorian Gray , llegó incluso a ordenarse sacerdote en 1901. Ya en esa época, en el tránsito de la era victoriana a la eduardiana, los grandes conversos del país eran Chesterton y Belloc y, sin embargo, este Gray, cura poeta y novelista, lo que son las cosas, tuvo por así decir por padrinos de conversión a personajes tan poco ortodoxos como Wilde y H. G. Wells.
Chesterton, Belloc, Baring, son los grandes conversos y grandes apóstoles de la época, y a ellos hay que sumar nada menos que el hijo de un arzobispo anglicano como Robert Hugh Benson y de un obispo como Ronald Knox. Nieto por parte de madre de un arcediano era también Christopher Dawson que, insatisfecho de la vaguedad doctrinal y de la falta de autoridad de la Iglesia Anglicana, apartado un tiempo del cristianismo, volvió a él en un viaje a Roma donde lo cautivó el arte de la Contrarreforma, para, al volver a Oxford, interesarse por Newman, la lectura de cuya Apologia pro Vita Sua haría el resto. Dawson consagró su extensa obra a reivindicar las raíces cristianas de Europa y no deja de ser significativo que, en unión de su amigo Edward Ingram Watkin, anglo-católico converso a católico romano el año en que Dawson llegó al Trinity College de Oxford, hiciera una peregrinación a Little Gidding, la comunidad anglicana del XVII a la que T. S. Eliot dedicó uno de sus Cuatro Cuartetos. Dawson vio muy bien que el cimiento y el cemento más sólidos de eso que llaman la civilización occidental están en el cristianismo, del mismo modo que Eliot vio que el olvido de ese hecho reducía a Occidente a un “páramo” habitado por “hombres huecos”, a un mundo que acabaría “no con una explosión, sino con un gemido”. Muchos años más tarde, en 1953, Malcolm Muggeridge, otro converso, comentaría en su diario, a propósito de un debate televisivo con Bertrand Russell, que “el verdadero destructor de la Cristiandad no es Stalin ni Hitler ni siquiera el Deán de Canterbury y otros por el estilo, sino el liberalismo.”
Muggeridge pertenece al lote de los últimos grandes conversos literarios, en compañía entre otros muchos de Evelyn Waugh, de Edith Sitwell, de Roy Campbell, de Graham Greene, el primero de todos en el tiempo y sobre cuyo catolicismo hay mucho que decir, y Pearce no deja de decirlo. Baste con decir aquí en descargo de Mr Greene que él se ocupaba de autoexcomulgarse, cosa que todo católico decente hace cuando el mundo y la carne pueden en él más que la fe y la esperanza. Es para mí una sorpresa gratísima que Edith Sitwell mencione la importancia que tuvo en su conversión la lectura de Santo Tomás de Aquino en la traducción del Padre Gilbey. A Monsignor Gilbey, Albert Newman Gilbey, lo llegué a conocer cuando era capellán católico en Cambridge y estaba al frente de la Fisher House, a la que acudían los catecúmenos, alguno de los cuales vendría a parar a alguna bodega jerezana. Luego, ya jubilado, vivía en Londres, en el Travellers Club, desde donde acudía a una parroquia a decir su misa en latín. También Graham Greene le hacía al P. Leopoldo Durán, su acompañante por España, su Monsignor Quixote, que le dijera misa en latín aunque fuera en el cuarto de un hotel.
La conversión de Greene es acaso la más antigua de esta tanda, pues se remonta nada menos que a 1926, pero tanto él como Waugh, Muggeridge, la Sitwell y tantos otros reaccionan ante el Vaticano II con mixed feelings, con perplejidad. Una de las cosas que habían seducido a estos conversos era la liturgia romana, de suerte que se llevaron un chasco al comprobar que esa liturgia era barrida por las fumarolas del Concilio Vaticano, en un rasgo de aproximación a la austera liturgia protestante. Para ese viaje no hacían falta alforjas. Waugh llegó a comparar al Concilio con la Caja de Pandora, algo que yo creía que se me había ocurrido solo a mí; Muggeridge quedó horrorizado al ver que las guitarras sustituían a órganos y armonios; Greene se confesaba incapaz de seguir la Misa en idiomas que desconocía. Alec Guinness, converso desde mediados de los 50, no tardaría en rebajar el entusiasmo con que acogió el Concilio. Guinness escribía en sus memorias, tituladas Blessings in Disguise (Bendiciones o bienaventuranzas encubiertas):
“Ya sé que lo esencial permanece asentado con firmeza y la Misa postconciliar me parece más sencilla y en general mejor que la tridentina, pero la trivialidad y la vulgaridad de las traducciones que han desterrado al sonoro latín y al poquito de griego son de una calidad de supermercado totalmente inaceptable. Los apretones de manos y las muecas o sonrisas forzadas han sustituido a las reverencias de antes; ya no se lleva hincarse de rodillas, lo que se lleva es ponerse en cola, y el tono general es más bien el de un programa infantil de la BBC… La Iglesia ha demostrado que no está moribunda. “Todo será para bien”, me digo, “y todo irá bien”, siempre y cuando el Dios que adoremos sea el Dios de todos los tiempos, pasados y venideros, y no el Idolo de la Modernidad que tanto veneran algunos de nuestros obispos, de nuestros curas y de nuestras monjas faldicortas”.
Una de las novedades, y no de las peores, del progresismo anglicano que provocó confusión y desbandada fue el sacerdocio femenino; por aquel entonces coincidí en Suiza con un grupo de ingleses y uno de ellos, jubilado ya, explicaba que empleaba su tiempo colaborando con tres obispos de su county. Me creí en el caso de preguntarle: He-bishops or she-bishops?
En cuanto al mundo católico, tuve amistad con una argentina que pertenecía a los Cursillos de Cristiandad, y me acuso de haberle dicho un lunes en la oficina:
- El domingo asistí en Marsella a una misa de tres capas.
- ¿Y eso qué es? – dijo ya en guardia.
- Y en latín.
- ¡Qué horror!
- ¡Y de culo! - remaché.
Una de las bodas de las que tengo mejor recuerdo fue una celebrada en el barrio londinense de Wapping en 1988. Los contrayentes, católicos ambos, habían hecho amistad con unos curas anglicanos y decidieron que fueran ellos los que los casaran. Desde antes del Concilio no vivía con aquella alegría una ceremonia religiosa. Debo decir que los oficiantes, de la misa, no del sacramento, que eran como es natural los contrayentes, no tardarían en dar el paso y someterse al “obispo de Roma” Juan Pablo II (como le llamaban aún en las preces de rigor) cuando Lambeth House empezó a oler a “humo de Satanás”, como hubiera dicho Pablo VI.
[*] LITERARY CONVERTS. Joseph Pearce. HarperCollinsPublishers. G.B. 1999. (Hay versión española)
El inolvidable Alec Guinness, Sir Alec Guinness, uno de los muchos personajes que se pasaron de la Iglesia de Inglaterra a la de Roma a mediados del siglo XX, en sus observaciones sobre las reformas introducidas en el sacrificio de la Misa por el Vaticano II, citaba la siguiente frase de Chesterton: “La Iglesia es lo único que salva a un hombre de la degradante servidumbre de ser un hijo de su tiempo”. El poeta y dramaturgo Franz Grillparzer, por su parte, afirmaba en pleno siglo XIX que él venía de otro tiempo y esperaba ir a otro; una de las últimas piruetas dialécticas del sinuoso Bergamín, católico a su manera, fue la de decir que su mundo no era de este Reino, y Alvaro Mutis dijo alguna vez bien alto que él se negaba a hablar de política mientras alguien no le aclarase de una vez por todas las causas de la caída de Constantinopla. Por eso nunca pierdo la ocasión de presumir del rechazo de una novela mía por un cineasta italiano por estar “fuera del tiempo histórico”.
Es difícil que alguien que se tome en serio la vida interior pueda estar conforme al ciento por ciento con la época que le ha tocado vivir. Ahora bien, el que se esté en desacuerdo con su época no significa que no se sea feliz, pues quien tiene una vida interior conoce la felicidad como no la conocen los “hombres huecos” que están satisfechos, o resignados, con su época y su “páramo”, su Waste Land, como acertó a definir el mundo de su tiempo T.S. Eliot, uno que si no llegó a Roma, llegó por lo menos a Canterbury, como C.S. Lewis. Tanto el uno como el otro ocupan un lugar relevante en el cuadro de honor de los apologetas católicos, y su apologética vale tanto o más para los católicos romanos que para los anglocatólicos.
De todo esto y mucho más se ocupa Joseph Pearce en su obra Literary Converts[*]. Joseph Pearce ya había dedicado otro libro a Roy Campbell, poeta que, después de atravesar los círculos infernales de Bloomsbury, entró en el Paraíso de la mano de San Juan de la Cruz. Pearce se remonta a Oscar Wilde, reconciliado definitivamente en sus últimos momentos cuando confesaba que “el catolicismo es la única religión para morir”. Por lo demás, la tentación del ingenio y la paradoja era en él lo bastante fuerte como para no excluir a la religión de sus frívolas ingeniosidades. Tan pronto decía que el rezo del rosario era un remedio infalible contra el insomnio o, con referencia a Huysmans, que “debía de ser delicioso ver a Dios a través de las vidrieras de un monasterio”, como reprochaba a su padre por no haberle permitido hacerse católico, pues “el lado artístico de la Iglesia y la fragancia de sus enseñanzas habrían curado mis degeneraciones” o a un amigo que no se acababa de fiar de sus arrebatos piadosos lo definía como “un querube que con su espada me impide la entrada en el Edén”. Wilde murió cristianamente, como también lo hizo su amigo-enemigo el marqués de Queensberry; otro admirador y amigo suyo, John Gray, del que tomó el apellido para una obra tan significativa como El retrato de Dorian Gray , llegó incluso a ordenarse sacerdote en 1901. Ya en esa época, en el tránsito de la era victoriana a la eduardiana, los grandes conversos del país eran Chesterton y Belloc y, sin embargo, este Gray, cura poeta y novelista, lo que son las cosas, tuvo por así decir por padrinos de conversión a personajes tan poco ortodoxos como Wilde y H. G. Wells.
Chesterton, Belloc, Baring, son los grandes conversos y grandes apóstoles de la época, y a ellos hay que sumar nada menos que el hijo de un arzobispo anglicano como Robert Hugh Benson y de un obispo como Ronald Knox. Nieto por parte de madre de un arcediano era también Christopher Dawson que, insatisfecho de la vaguedad doctrinal y de la falta de autoridad de la Iglesia Anglicana, apartado un tiempo del cristianismo, volvió a él en un viaje a Roma donde lo cautivó el arte de la Contrarreforma, para, al volver a Oxford, interesarse por Newman, la lectura de cuya Apologia pro Vita Sua haría el resto. Dawson consagró su extensa obra a reivindicar las raíces cristianas de Europa y no deja de ser significativo que, en unión de su amigo Edward Ingram Watkin, anglo-católico converso a católico romano el año en que Dawson llegó al Trinity College de Oxford, hiciera una peregrinación a Little Gidding, la comunidad anglicana del XVII a la que T. S. Eliot dedicó uno de sus Cuatro Cuartetos. Dawson vio muy bien que el cimiento y el cemento más sólidos de eso que llaman la civilización occidental están en el cristianismo, del mismo modo que Eliot vio que el olvido de ese hecho reducía a Occidente a un “páramo” habitado por “hombres huecos”, a un mundo que acabaría “no con una explosión, sino con un gemido”. Muchos años más tarde, en 1953, Malcolm Muggeridge, otro converso, comentaría en su diario, a propósito de un debate televisivo con Bertrand Russell, que “el verdadero destructor de la Cristiandad no es Stalin ni Hitler ni siquiera el Deán de Canterbury y otros por el estilo, sino el liberalismo.”
Muggeridge pertenece al lote de los últimos grandes conversos literarios, en compañía entre otros muchos de Evelyn Waugh, de Edith Sitwell, de Roy Campbell, de Graham Greene, el primero de todos en el tiempo y sobre cuyo catolicismo hay mucho que decir, y Pearce no deja de decirlo. Baste con decir aquí en descargo de Mr Greene que él se ocupaba de autoexcomulgarse, cosa que todo católico decente hace cuando el mundo y la carne pueden en él más que la fe y la esperanza. Es para mí una sorpresa gratísima que Edith Sitwell mencione la importancia que tuvo en su conversión la lectura de Santo Tomás de Aquino en la traducción del Padre Gilbey. A Monsignor Gilbey, Albert Newman Gilbey, lo llegué a conocer cuando era capellán católico en Cambridge y estaba al frente de la Fisher House, a la que acudían los catecúmenos, alguno de los cuales vendría a parar a alguna bodega jerezana. Luego, ya jubilado, vivía en Londres, en el Travellers Club, desde donde acudía a una parroquia a decir su misa en latín. También Graham Greene le hacía al P. Leopoldo Durán, su acompañante por España, su Monsignor Quixote, que le dijera misa en latín aunque fuera en el cuarto de un hotel.
La conversión de Greene es acaso la más antigua de esta tanda, pues se remonta nada menos que a 1926, pero tanto él como Waugh, Muggeridge, la Sitwell y tantos otros reaccionan ante el Vaticano II con mixed feelings, con perplejidad. Una de las cosas que habían seducido a estos conversos era la liturgia romana, de suerte que se llevaron un chasco al comprobar que esa liturgia era barrida por las fumarolas del Concilio Vaticano, en un rasgo de aproximación a la austera liturgia protestante. Para ese viaje no hacían falta alforjas. Waugh llegó a comparar al Concilio con la Caja de Pandora, algo que yo creía que se me había ocurrido solo a mí; Muggeridge quedó horrorizado al ver que las guitarras sustituían a órganos y armonios; Greene se confesaba incapaz de seguir la Misa en idiomas que desconocía. Alec Guinness, converso desde mediados de los 50, no tardaría en rebajar el entusiasmo con que acogió el Concilio. Guinness escribía en sus memorias, tituladas Blessings in Disguise (Bendiciones o bienaventuranzas encubiertas):
“Ya sé que lo esencial permanece asentado con firmeza y la Misa postconciliar me parece más sencilla y en general mejor que la tridentina, pero la trivialidad y la vulgaridad de las traducciones que han desterrado al sonoro latín y al poquito de griego son de una calidad de supermercado totalmente inaceptable. Los apretones de manos y las muecas o sonrisas forzadas han sustituido a las reverencias de antes; ya no se lleva hincarse de rodillas, lo que se lleva es ponerse en cola, y el tono general es más bien el de un programa infantil de la BBC… La Iglesia ha demostrado que no está moribunda. “Todo será para bien”, me digo, “y todo irá bien”, siempre y cuando el Dios que adoremos sea el Dios de todos los tiempos, pasados y venideros, y no el Idolo de la Modernidad que tanto veneran algunos de nuestros obispos, de nuestros curas y de nuestras monjas faldicortas”.
Una de las novedades, y no de las peores, del progresismo anglicano que provocó confusión y desbandada fue el sacerdocio femenino; por aquel entonces coincidí en Suiza con un grupo de ingleses y uno de ellos, jubilado ya, explicaba que empleaba su tiempo colaborando con tres obispos de su county. Me creí en el caso de preguntarle: He-bishops or she-bishops?
En cuanto al mundo católico, tuve amistad con una argentina que pertenecía a los Cursillos de Cristiandad, y me acuso de haberle dicho un lunes en la oficina:
- El domingo asistí en Marsella a una misa de tres capas.
- ¿Y eso qué es? – dijo ya en guardia.
- Y en latín.
- ¡Qué horror!
- ¡Y de culo! - remaché.
Una de las bodas de las que tengo mejor recuerdo fue una celebrada en el barrio londinense de Wapping en 1988. Los contrayentes, católicos ambos, habían hecho amistad con unos curas anglicanos y decidieron que fueran ellos los que los casaran. Desde antes del Concilio no vivía con aquella alegría una ceremonia religiosa. Debo decir que los oficiantes, de la misa, no del sacramento, que eran como es natural los contrayentes, no tardarían en dar el paso y someterse al “obispo de Roma” Juan Pablo II (como le llamaban aún en las preces de rigor) cuando Lambeth House empezó a oler a “humo de Satanás”, como hubiera dicho Pablo VI.
[*] LITERARY CONVERTS. Joseph Pearce. HarperCollinsPublishers. G.B. 1999. (Hay versión española)





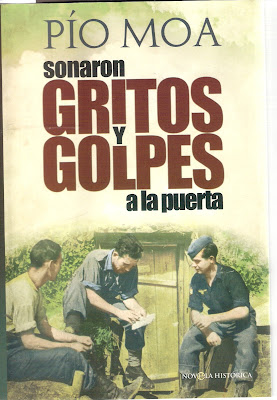
A pesar de los errores y fallos que algunos de sus miembros cometan,la Iglesia Católica tiene un trascendencia y un ejemplo en la vida de muchos de sus santos y santas y martires a lo largo de la historia, que en otras confesiones o sectas no se encuentra,más preocupadas en criticar y machacar al catolicismo que en predicar las buenas nuevas del Evangelio.
ResponderEliminarExcelente el libro de Pearce, él mismo también converso. Yo lo he leido en español, pero ahora no recuerdo la editorial.
ResponderEliminar