Hijo predilecto de Jerez de la Frontera

(Feria de Jerez. Mayo de 1985)
Mauricio
Entre los muchos motivos que tengo para dar gracias a Dios todos los días están las amistades acumuladas a lo largo de los años. Algunas de ellas son como el Guadiana, que afloran cuando menos se lo espera uno después de muchos años de perdidas de vista. El mundo es ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, pero no hay nada tan chico como el gran mundo, como digo yo. Por gran mundo se entiende comúnmente la alta sociedad, donde todos se conocen, si es que no todos están emparentados, pero el gran mundo que yo entiendo y al que tengo a veces acceso es, perdóneseme el tópico, el de la “aristocracia del espíritu”, ese mundo que Fernando Villalón limitaba a las provincias de Sevilla y Cádiz. De estas provincias, una de ellas tiene fuertes vínculos con Inglaterra, ese país que tanto amamos a pesar de sus perfidias, y no me dejarán mentir topónimos como Gibraltar o Trafalgar, que tan malos recuerdos nos traen como Essex o el Drake, el coco de las madres gaditanas como “Bonnie”, o sea Napoleón, lo sería de las inglesas. Sin embargo, un país que nos ha dado a Shakespeare, por no citar más que un nombre, y que ha llegado a ser el principal destinatario de los vinos jerezanos, algo bueno tiene que tener, y ese algo es mucho para algunos entre los que tengo la osadía de contarme. Quiero decir que el que más y el que menos tiene contraída una deuda importante con Inglaterra, una deuda que tiene muchas partidas, y una de ellas es la de haberse prestado a ser la cuna de un jerezano como Mauricio González-Gordon. Mauricio nació en Hampton Hill en octubre de 1923, cuando no hacía ni un mes que otro jerezano insigne, don Miguel Primo de Rivera desbaratara como Don Quijote el retablo de Maese Pedro de la monarquía parlamentaria. No sé si el parto fue literalmente, como aseguraba el Tío Manolo, a la sombra de una de las cepas plantadas en Hampton Court en tiempos del rey Barba Azul, pero lo cierto es que en el bautizo, que fue inmediato, el padrino, el conde de los Andes, envolvió a la criatura en mantillas en un ejemplar del periódico jerezano El Guadalete y que a los padres les faltó tiempo en traérselo a la entonces capital de España, o sea a Jerez, para inscribirlo aquí en el registro civil.
Por la fecha en que nació, Mauricio se libró de recibir el bautismo de fuego con el que se hicieron hombres muchos españoles de su época. Con las guerras de Marruecos había acabado de una vez por todas don Miguel, y la guerra civil concluyó cuando él solo tenía dieciséis años, dos menos de los requeridos para ir al frente en la zona nacional. Pero los hombres no sólo se forjan en el fuego de la trinchera, sino en el del taller o de la fábrica, y así lo entendía el Tío Manolo cuando en la formación de su hijo repitió el método que a él tan buen resultado le diera, cuando se vio obligado a trabajar en un astillero en Escocia y en el trazado de la línea férrea de Arica a Puerto Montt, en Chile. Así fue cómo, aprovechando la afición del niño a fabricar aeroplanos de juguete, lo colocó en un taller a las afueras de Jerez donde se montaban y construían los cazas Polikarpov, sobre el modelo de los capturados al enemigo: los célebres Ratas, que los rojos llamaban Chatos. Mauricio llegaría al cabo de unos meses de jornada laboral de más de diez horas y jornal de dieciocho reales (4,50), a ajustador-montador. Es emocionante cómo Mauricio nos cuenta las proezas de Aresti, el piloto de pruebas que tenían en La Parra y que sin dudarlo un momento se ponía a los mandos del aparato cuyas últimas tuercas acababan de atornillar los mecánicos y sus ayudantes. Una de ellas era la de lanzarse en picado cuando se le paraba el motor para que éste volviera a arrancar y todos temían que se estrellase contra sus cabezas.
Precisamente en Cambridge conocí a un muchacho, a quien su padre, de origen siciliano, cónsul de Italia en San Sebastián y metido en la industria conservera, había mandado a que aprendiera inglés y estudiara el funcionamiento de esa industria en el Reino Unido. Recuerdo que me comentó que había ido o iba a ir a coger fresas a una plantación de la casa Chivers, y yo le dije que me parecía muy bien, porque así vería la empresa familiar desde el punto de vista del trabajador y del empleado que con el tiempo tendría a sus órdenes. Ni él ni yo hemos olvidado esa conversación y hace pocos días la evocábamos en la Bella Easo. Es curioso que este viejo amigo, Alfonso Orlando, comparta con Mauricio González una importante afición: la navegación a vela.
Yo no sé si ese interés infantil y ese contacto juvenil con la aeronáutica fue lo que inició a Mauricio en otra de sus grandes aficiones: la Ornitología. El pasado septiembre, una cuñada mía en Pennsylvania me mostraba un libro que estaba leyendo, que creo se titulaba algo así como Birdwatcher y venía a ser las Memorias del ornitólogo Roger Tory Peterson, y fui a sus páginas con la absoluta seguridad de encontrarme en ellas a Mauricio, traductor y adaptador de la Guía de campo de Aves europeas que Peterson confeccionó en unión de Mountford y Hollom. Fue en esta veste como yo lo conocí y además en el habitat más propio, el del Lomo del Grullo. Mauricio figura en primera fila entre las personas que hicieron el milagro de que un ignorante advenedizo como yo saliera adelante con El mito de Doñana. Hace poco tuve que salir al paso de una información tendenciosa sobre la creación del Parque Natural de Doñana, que consistía en decir más o menos que el Parque se hizo a pesar de Franco. Eso es como decir que don Juan Carlos es rey a pesar de Franco. No falta documentación, gráfica incluso, que demuestre el interés que el Caudillo se tomó por el Coto gracias al escrito redactado por don Francisco Bernis que le elevaron los González. Ya Mauricio había formado con éste y con el inefable Tono Valverde la Sociedad Española de Ornitología, y no es preciso ponderar el apoyo recibido del P. José María Albareda desde la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El otro marco en el que es inevitable encuadrar a Mauricio es en el de la Bodega, donde la cata y selección de caldos fue para Mauricio el “trabajo gustoso” de que hablaba Juan Ramón Jiménez y del que tanto saben los “aristócratas del espíritu”. Ese trabajo fue además doblemente gustoso, pues Mauricio no se limitó a seguir practicando los ritos de una tradición, sino que la curiosidad intelectual y científica de su padre, patente por lo pronto en el libro Jerez Xerès Sherry, lo arrastró en la aventura de la investigación enológica con ayuda de un analista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Justo Casas, que a regañadientes le hubo de ceder quien entonces dirigía en el Consejo ese tipo de investigaciones, otro jerezano ilustre que se llamó don Manuel Lora Tamayo. No es posible que no haya sido un placer trabajar en esa Bodega donde tan bien lo pasa todo el que pasa por ella. Decía Napoleón que la plaza de San Marcos de Venecia era el salón de recepciones de Europa. La Bodega de González Byass, sobre la que todo está dicho en el reciente libro de su sobrina Begoña, es una de las mejores salas de recepciones del mundo civilizado, es decir, del mundo que bebe vino de Jerez.
Entre los muchos motivos que tengo para dar gracias a Dios todos los días están las amistades acumuladas a lo largo de los años. Algunas de ellas son como el Guadiana, que afloran cuando menos se lo espera uno después de muchos años de perdidas de vista. El mundo es ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, pero no hay nada tan chico como el gran mundo, como digo yo. Por gran mundo se entiende comúnmente la alta sociedad, donde todos se conocen, si es que no todos están emparentados, pero el gran mundo que yo entiendo y al que tengo a veces acceso es, perdóneseme el tópico, el de la “aristocracia del espíritu”, ese mundo que Fernando Villalón limitaba a las provincias de Sevilla y Cádiz. De estas provincias, una de ellas tiene fuertes vínculos con Inglaterra, ese país que tanto amamos a pesar de sus perfidias, y no me dejarán mentir topónimos como Gibraltar o Trafalgar, que tan malos recuerdos nos traen como Essex o el Drake, el coco de las madres gaditanas como “Bonnie”, o sea Napoleón, lo sería de las inglesas. Sin embargo, un país que nos ha dado a Shakespeare, por no citar más que un nombre, y que ha llegado a ser el principal destinatario de los vinos jerezanos, algo bueno tiene que tener, y ese algo es mucho para algunos entre los que tengo la osadía de contarme. Quiero decir que el que más y el que menos tiene contraída una deuda importante con Inglaterra, una deuda que tiene muchas partidas, y una de ellas es la de haberse prestado a ser la cuna de un jerezano como Mauricio González-Gordon. Mauricio nació en Hampton Hill en octubre de 1923, cuando no hacía ni un mes que otro jerezano insigne, don Miguel Primo de Rivera desbaratara como Don Quijote el retablo de Maese Pedro de la monarquía parlamentaria. No sé si el parto fue literalmente, como aseguraba el Tío Manolo, a la sombra de una de las cepas plantadas en Hampton Court en tiempos del rey Barba Azul, pero lo cierto es que en el bautizo, que fue inmediato, el padrino, el conde de los Andes, envolvió a la criatura en mantillas en un ejemplar del periódico jerezano El Guadalete y que a los padres les faltó tiempo en traérselo a la entonces capital de España, o sea a Jerez, para inscribirlo aquí en el registro civil.
Por la fecha en que nació, Mauricio se libró de recibir el bautismo de fuego con el que se hicieron hombres muchos españoles de su época. Con las guerras de Marruecos había acabado de una vez por todas don Miguel, y la guerra civil concluyó cuando él solo tenía dieciséis años, dos menos de los requeridos para ir al frente en la zona nacional. Pero los hombres no sólo se forjan en el fuego de la trinchera, sino en el del taller o de la fábrica, y así lo entendía el Tío Manolo cuando en la formación de su hijo repitió el método que a él tan buen resultado le diera, cuando se vio obligado a trabajar en un astillero en Escocia y en el trazado de la línea férrea de Arica a Puerto Montt, en Chile. Así fue cómo, aprovechando la afición del niño a fabricar aeroplanos de juguete, lo colocó en un taller a las afueras de Jerez donde se montaban y construían los cazas Polikarpov, sobre el modelo de los capturados al enemigo: los célebres Ratas, que los rojos llamaban Chatos. Mauricio llegaría al cabo de unos meses de jornada laboral de más de diez horas y jornal de dieciocho reales (4,50), a ajustador-montador. Es emocionante cómo Mauricio nos cuenta las proezas de Aresti, el piloto de pruebas que tenían en La Parra y que sin dudarlo un momento se ponía a los mandos del aparato cuyas últimas tuercas acababan de atornillar los mecánicos y sus ayudantes. Una de ellas era la de lanzarse en picado cuando se le paraba el motor para que éste volviera a arrancar y todos temían que se estrellase contra sus cabezas.
Precisamente en Cambridge conocí a un muchacho, a quien su padre, de origen siciliano, cónsul de Italia en San Sebastián y metido en la industria conservera, había mandado a que aprendiera inglés y estudiara el funcionamiento de esa industria en el Reino Unido. Recuerdo que me comentó que había ido o iba a ir a coger fresas a una plantación de la casa Chivers, y yo le dije que me parecía muy bien, porque así vería la empresa familiar desde el punto de vista del trabajador y del empleado que con el tiempo tendría a sus órdenes. Ni él ni yo hemos olvidado esa conversación y hace pocos días la evocábamos en la Bella Easo. Es curioso que este viejo amigo, Alfonso Orlando, comparta con Mauricio González una importante afición: la navegación a vela.
Yo no sé si ese interés infantil y ese contacto juvenil con la aeronáutica fue lo que inició a Mauricio en otra de sus grandes aficiones: la Ornitología. El pasado septiembre, una cuñada mía en Pennsylvania me mostraba un libro que estaba leyendo, que creo se titulaba algo así como Birdwatcher y venía a ser las Memorias del ornitólogo Roger Tory Peterson, y fui a sus páginas con la absoluta seguridad de encontrarme en ellas a Mauricio, traductor y adaptador de la Guía de campo de Aves europeas que Peterson confeccionó en unión de Mountford y Hollom. Fue en esta veste como yo lo conocí y además en el habitat más propio, el del Lomo del Grullo. Mauricio figura en primera fila entre las personas que hicieron el milagro de que un ignorante advenedizo como yo saliera adelante con El mito de Doñana. Hace poco tuve que salir al paso de una información tendenciosa sobre la creación del Parque Natural de Doñana, que consistía en decir más o menos que el Parque se hizo a pesar de Franco. Eso es como decir que don Juan Carlos es rey a pesar de Franco. No falta documentación, gráfica incluso, que demuestre el interés que el Caudillo se tomó por el Coto gracias al escrito redactado por don Francisco Bernis que le elevaron los González. Ya Mauricio había formado con éste y con el inefable Tono Valverde la Sociedad Española de Ornitología, y no es preciso ponderar el apoyo recibido del P. José María Albareda desde la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El otro marco en el que es inevitable encuadrar a Mauricio es en el de la Bodega, donde la cata y selección de caldos fue para Mauricio el “trabajo gustoso” de que hablaba Juan Ramón Jiménez y del que tanto saben los “aristócratas del espíritu”. Ese trabajo fue además doblemente gustoso, pues Mauricio no se limitó a seguir practicando los ritos de una tradición, sino que la curiosidad intelectual y científica de su padre, patente por lo pronto en el libro Jerez Xerès Sherry, lo arrastró en la aventura de la investigación enológica con ayuda de un analista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Justo Casas, que a regañadientes le hubo de ceder quien entonces dirigía en el Consejo ese tipo de investigaciones, otro jerezano ilustre que se llamó don Manuel Lora Tamayo. No es posible que no haya sido un placer trabajar en esa Bodega donde tan bien lo pasa todo el que pasa por ella. Decía Napoleón que la plaza de San Marcos de Venecia era el salón de recepciones de Europa. La Bodega de González Byass, sobre la que todo está dicho en el reciente libro de su sobrina Begoña, es una de las mejores salas de recepciones del mundo civilizado, es decir, del mundo que bebe vino de Jerez.






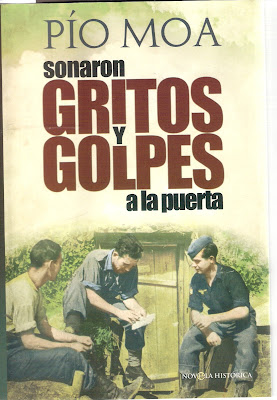
Precioso tarjetón.
ResponderEliminar