Homenaje a JRJ en Buenas Letras
A continuación reproduzco el texto leído en la sesión pública del 29 de mayo de 2008:
Mis tangencias con Juan Ramón Jiménez
Lo primero que leí de él fue Estío en la edición de Losada “Contemporáneos”, que ví en el escaparate de Sanz en la calle Sierpes y me apresuré a adquirir. Debía yo entonces de estar en el penúltimo curso del bachillerato. También por entonces pude leer su primer texto en prosa: Juegos del anochecer, de Platero y yo. Ya sabía yo de la existencia de ese libro, del que había leído alguna mención en algún que otro artículo literario en ABC y del que había oído alguna alusión y por el que sentía gran curiosidad. No tardaría Platero y yo en hacer su aparición en el escaparate de Sanz. Era junio de 1948 y yo acababa de aprobar el examen de Estado o Reválida y le pedí a mi padre que, como premio, me comprase el libro. Era una preciosa edición de Losada en tela azul con guardas amarillas e ilustraciones de Norah Borges.
Me acompañó en mi veraneo en Portugalete, en el que por fin tuve la sensación de ser algo más que un mero versificador. Pero más importancia que aquellos ejercicios de redacción en verso, tuvo para mí la lectura de Platero y yo por un lado y, por otro, de un número atrasado de La Estafeta Literaria, de 1944, en la que había, ilustrado a todo color por Lorenzo Goñi, un artículo sobre las revistas de vanguardia de antes de la guerra: Papel de Aleluyas, Mediodía, Litoral, etc.
Aquel otoño fue cuando entré en la Universidad, y si no fue aquel curso fue al siguiente cuando López Estrada inició su tertulia en Los Corales y nos llevó a la Casita del Moro a conocer a Romero Murube. Con gran sorpresa por mi parte, Romero Murube, de quien yo no había leído nada, en lugar de hablarnos de sí mismo y de las letras locales, nos habló de sus amigos muertos o ausentes, como Federico, Guillén, Salinas o Juan Ramón Jiménez. He dicho alguna vez que yo empecé a escribir versos a los trece años imitando a Espronceda para a los catorce imitar a Bécquer y a los dieciséis a Rubén Darío. A los dieciocho pasé a Juan Ramón y Antonio Machado, poeta este último al que tuve pleno acceso durante el primer año de carrera, gracias a un compañero de curso, natural de un pueblo de Córdoba, que se llamaba Mario López Iñiguez. Este muchacho me prestó las Poesías completas con prólogo de Ridruejo y, a pesar de que el ejemplar estaba dedicado por su padre (“A mi hijo Mario, en el día de Reyes de 1946”), nunca se lo devolví. Nunca supe más de Mario, cuyo libro perdido fue para mí tan fundamental como lo fue la Segunda antolojía poética de Juan Ramón, en la Colección Universal, que me compré en un baratillo de libros en el “Jueves”, el “Rastro” de Sevilla.
Siempre influye en el que escribe lo que se lee con gusto, pues no hay creación literaria digna de ese nombre que no sea un ejercicio de imitación. Se imita lo que se admira, y el toque está en no equivocarse de objeto de admiración. Aquella exclamación que puso de moda Rubén Darío y con él todo el modernismo - ¡admirable! - tenía un significado muy hondo dentro de su histriónica superficialidad. Yo había venido admirando e imitando a los poetas desde Espronceda en adelante, y de poeta en poeta llegaría al que, si saberlo yo entonces, había situado en Bécquer los orígenes del lenguaje poético contemporáneo. Me refiero a Juan Ramón Jiménez, a quien nunca me atreví a imitar por mucha admiración que le tuviera, limitándome a la imitación de otro más a mi alcance, que era Antonio Machado.
Cuando yo supe de Antonio Machado y de Villalón y de Lorca, ya no estaban en el mundo de los vivos, aunque vivían y traté a fondo a gentes que los conocieron bien. Jiménez en cambio vivía, como vivía Alberti, y tarde o temprano la tangencia habría de producirse. En el caso de Jiménez, que es el que cuenta aquí, el primer paso fue a través de la revista Platero, con cuyos componentes, coetáneos y amigos míos, se carteaba el “andaluz universal”, y el segundo, más directo, el envío por él a petición mía de un romance inédito para la revista Aljibe. A ese romance le contesté con otro, escrito en su homenaje. Meses más tarde, hallándome ya en Cambridge, me volví loco mandando tarjetas de Navidad, que eran maravillosas, y entre tantas maravillas vi una, de asunto poco navideño, pues era un burrito durmiendo panza arriba con las manos cruzadas en un prado de margaritas. No perdí un segundo en mandarla a Puerto Rico, como había hecho con el romance, como el náufrago en una isla desierta que lanza al mar un mensaje en una botella. Al reanudarse el curso, recibí una tarjeta del profesor Trend, que aunque estaba jubilado, residía aún en su colegio, que era Christ’s. Las veces que había visto a Trend hasta entonces me había hablado con su habitual entusiasmo de una obra de Pérez Montalbán titulada La toquera vizcaína. Cuando murió estaba yo en España y publiqué en Insula una semblanza suya.
Cuando se es joven y se está inmerso en un autor es inevitable la imitación de lo que se tiene por inimitable, y algo de eso hay en mis primeros tanteos juveniles, en los que lo que haya de imitación raya en la torpeza.
En esa línea hice una semblanza de la Niña de los Peines que está recogida en La era de Mairena, pero no insistí en lo que más que imitación era parodia, aunque perseveraría en la admiración y la devoción. También en La era de Mairena se alude al acompañamiento de los cadáveres embalsamados de Juan Ramón y Zenobia a su última morada después de un responso en la iglesia sevillana de la Anunciación. Debo decir que no fue nada grato contemplar los rostros deformados por los maquillajes, visibles a través de una mirilla de cristal en la tapa de los féretros. Ya en el cementerio de Moguer, creo haberlo dicho en otra parte, y en el momento de echarles tierra, dijimos versos de JRJ algunos de los poetas presentes: Fernando Quiñones recitó aquello de Y yo me moriré y se quedarán los pájaros cantando… y yo el soneto que empieza ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? Yo creo que un poeta sólo es grande cuando sus versos, o algunos de sus versos, se graban en la memoria de los demás. Cuando yo estudiaba el bachillerato, la poesía se consideraba un arte oral, o sonoro, como la música, y es por tradición oral por lo que nos ha llegado la poesía popular, con la que por cierto era grande la deuda de JRJ. No era hombre JRJ dado a reconocer deudas, sino más bien a reclamarlas. También es cierto que para reconocer una deuda hay que haberla contraído antes, y en este vicio tuvo él el arte de no incurrir. Y es que la gran deuda suya era con el dominio público, por así decir, con alguien que no cobra derechos de autor ni lleva por plagio a los tribunales: con el autor anónimo de la copla popular, y esa deuda él la reconoció cuando dijo que él escribía como hablaba su madre. JRJ, al desnudar a su poesía de los fastuosos atavíos modernistas de sus “borradores silvestres” fue a dar en Bécquer, o se replegó sobre Bécquer, origen según él de la poesía contemporánea y en quien estaba bien clara la filiación popular. En JRJ influyó la manera de hablar de su madre como en Bécquer influyeron las coplas recogidas por Ferrán y en los Machado las recogidas por Demófilo, de suerte que cuando García Morente le pidió para su Segunda antolojía que “elijiese, con un punto de vista popular, aquellas que, “por su espontaneidad y sencillez”, pudieran llegar más fácilmente a todos”, él no tuvo que devanarse los sesos demasiado, aunque, eso sí, avisando que lo espontáneo y lo sencillo eran en él “fruto de plenitud” o, dicho de otro modo, que “la perfección, en arte, es la espontaneidad, la sencillez del espíritu cultivado”.
Yo conservo de JRJ, aparte de aquel romance que me mandó para Aljibe, un premio de conducta del Colegio de Jesuitas del Puerto de Santa María, y una carta desde Lourdes a su hermano Eustaquio y a su sobrino Juanito Ramón, en la que dice: “Esto es impresionante y conmovedor. Hoy hemos visitado el asilo. No es posible dar idea de la miseria humana que viene en busca de salvación.” Esta carta me la dio uno de sus sobrinos nietos, en aquellos días eufóricos de los primeros pasos de Aljibe, y también les dio otras dos, que yo sepa, a Angelito Medina y a Alberto de la Hera, compañeros suyos de Villasís, cartas que mucho me temo se hayan perdido. También me mostró la foto de un Juan Ramón imberbe de dieciséis o diecisiete años, hecha en Sevilla a finales del XIX.
Raro es el poeta del 27 que no tenga quejas de Juan Ramón en su trato personal con él, empezando por Alberti, que no obstante dejó en sus Retornos de lo vivo lejano una bella evocación de la tarde en que él, acompañado de José María Hinojosa, fue a visitarlo a su azotea madrileña para pedirle la carta prólogo a Marinero en tierra. Dámaso Alonso, de vuelta de un viaje a América, nos contaba en el Alcázar de Joaquín Romero que había coincidido con él en casa de Amado Alonso, en Harvard. Era la primera vez que lo veía después de la guerra y era como si su pergeño hubiera perdido aquel “prestigio moro” que lo envolvía antaño. Se despidieron él y Zenobia, pero al cabo de unos minutos oyeron sonar con insistencia el claxon de un automóvil. Salió alguien a ver qué pasaba y volvió diciendo, de parte de los Jiménez, que como sabían que don Dámaso había dejado su equipaje en una taquilla de la estación, ellos se ofrecían a llevarlo en su automóvil. Dámaso no tuvo más remedio que despedirse y una vez en el auto Juan Ramón le confesó que tenía interés en hablar con él, cosa imposible en la casa con tanta gente delante, y pasó a hacer una escabechina general de poetas del 27, desde Cernuda, cuyos últimos poemas parecían “traducidos del inglés” hasta Guillén, “cada vez más castúo”. Luego pasó al piso superior y dijo que sólo había tres poetas sumos y que los otros dos eran Rilke y Valéry, dicho lo cual los descabezó de sendos tijeretazos, con lo que la sumidad poética quedó reducida a él.
Ni los poetas antedichos ni Juan Ramón gozaron los favores de la llamada poesía social, muy pujante en aquellos años, y con la que algunos poetas del Sur no estábamos muy conformes, por razones estéticas sobre todo. Los poetas sociales eran, si no la generación de nuestros padres, que era la del 27, la de nuestros hermanos mayores, es decir, la del 36, o más bien, la de la que uno de ellos denominara la “quinta del 42”. Si ellos preferían al difunto abuelo de los Campos de Castilla, nosotros nos quedábamos con el otro abuelito, el que vivía en Puerto Rico, que además dispensaba a nuestros amigos gaditanos un trato privilegiado y sostenía con la joven poetisa del grupo, Pilar Paz Pasamar, una asidua correspondencia.
Muchas son las personas con quienes tuve trato amistoso que habían tratado mucho a Juan Ramón, pero de entre todas ellas quiero dedicar un especial recuerdo a Paquita Pechère, que vino desde Valencia, donde su marido estaba destinado, para que su hija pequeña conociera al autor de Platero y yo. En el Fragmento tercero de su poema en prosa Espacio, habla Juan Ramón de “aquella hélice de avión que sorbió mi ser completo y me dejó ciego, sordo, mudo en Barajas, Madrid, aquella madrugada sin Paquita Pechere”. Yo conocí a doña Paquita a través de José Antonio Muñoz Rojas, de quien fue traductora, y pude visitarla, a ella y a su esposo, en su casa de Bruselas, también entre dos vuelos, de Nueva York a Ginebra. Me insistió en que fuera, pues aunque era agosto y estaba sin servicio, tanto ella como Pablo, su marido, tenían ya 82 años y no quedaban tantas oportunidades de conocerse personalmente. Era un verano de sequía y en medio del césped del jardín había una mancha amarilla. Tuve ocasión de conocer a la niña que sedujo al poeta con un trabajito escolar sobre Platero y yo, ya una matrona walona. Paquita Pechère había tomado con su hija uno de aquellos primeros vuelos con pasajeros de Valencia a Madrid y en la pista de Barajas aguardaban Juan Ramón y Zenobia el feliz aterrizaje. La acompañé a misa el domingo y hablamos de Paulina Crusat, entre otras cosas porque ambas, casi coetáneas, habían vivido una experiencia análoga de vuelta a la fe después de una juventud de extrañamiento. Pablo seguía siendo agnóstico. Me regaló sus traducciones de Salinas al francés. Mucho me hubiera gustado volver aquella casa clara y luminosa rodeada de un bonito jardín, pero Dios dispuso de ellos y no tardó en llevárselos a Su “azul de luceros”.
Una de las mejores definiciones que jamás se hayan hecho de un intelectual se debe al dictador Primo de Rivera cuando en una de sus “notas oficiosas” se refirió a don Ramón del Valle-Inclán como “eximio escritor y extravagante ciudadano”. Esa definición es aplicable a mucha gente del gremio, pero si había otro que se la mereciera tanto o más que Valle, ése era Juan Ramón. El mismo se pregunta por el asombro con que deben de verlo pasar sus paisanos por las encaladas calles de Moguer todo vestido de negro y montado en su burrito. También refiere cómo se negó a abandonar su estudio forrado de corcho para asistir al homenaje que la intelectualidad madrileña le tributó a Valéry y en cambio le llenó de rosas rojas la habitación del hotel. Son conocidos sus amores imposibles, como el de Margarita de Pedroso, o imaginarios, como el de Georgina Hübner, una colosal tomadura de pelo. El día del entierro en Moguer le pregunté a una mujer mayor del pueblo que lo recordaba, que si estaba tan loco como decían. Esa mujer, que se llamaba Rosario Alcón, me contestó: “No era de esos locos que se avanzan, pero mu normal no era…” En su finca de Fuentepiña, bajo el pórtico corrido, hay o había un banco de material situado justo debajo de una ventana, al otro lado de la cual dormía la siesta el poeta, siempre y cuando el médico que lo trataba hiciera lo propio en el banco susodicho. Una tarde, ya en Madrid, que Zenobia había invitado a tomar el té a unas amigas, él se negó a salir y dijo que no estaba visible. De pronto, una de las señoras vio con asombro un biombo chino que atravesaba la sala de un extremo a otro y debajo del cual asomaban las polainas del poeta. No siempre era él el excéntrico. Me contaba Alberti que en un viaje que hicieron él y Zenobia a Buenos Aires poco después de la aparición del Dios deseante y deseado, fueron a visitar a Gómez de la Serna. Al llegar a la casa, que tenía patio de luces y llamar a la cancela, se asomó Ramón a una de las ventanas altas y dijo:
- Usted escribe ahora Dios con minúscula, ¿verdad? Pues lo siento, pero en mi casa no entra usted.
En los pálpitos universitarios de la “Transición” vino a Sevilla Aurora de Albornoz, que había estado casada con un pariente de Zenobia, hijo de don Federico Enjuto, juez instructor del sumario por el que fue condenado a muerte José Antonio Primo de Rivera. Dados los tiempos que corrían, la Albornoz dijo que Juan Ramón le había confesado a ella ser comunista y regionalista. Yo hice la tontería de protestar, alegando que si lo primero fuera cierto, poco habría durado en la América de MacCarthy, donde vivió y trabajó sin ser molestado.
Hace años, un autor norteamericano escribió una obra teatral sobre Mozart, posteriormente llevada al cine, en que se adornaba al personaje con todas las prendas morales y físicas de las minorías abyectas salidas de las cloacas del 68. Una de las consignas del mayo francés fue la de arrancar los adoquines de las calles y las plazas, menos para levantar barricadas que para encontrar la arena de las playas. Pero debajo de los “adoquines de mayo” no había ninguna playa, sino el cieno de los desagües de la ciudad, con lo que los habitantes de aquellas aguas fecales pudieron salir a la superficie y desparramarse por toda la ciudad y por todo Occidente. Años atrás hubo quienes habían bajado, si no a los Infiernos como pretendían, al sistema de alcantarillado, desde Rimbaud y Lautréamont hasta los surrealistas, con ayuda éstos del Doctor Freud. En el apéndice de las recientes Conversaciones con José “Pepín” Bello aparecen algunas cartas en las que dos de ellos, concretamente Dalí y Buñuel, ponen literalmente a Juan Ramón a caer de un burro, de un burro que no es otro que Platero. De este modo, estos metecos que nunca perdieron el pelo de la dehesa, hacían méritos ante los refinados artistas locales que echaban a la Gioconda al cubo de basura de lo “putrefacto”.
Entre los vanguardistas del primer cuarto de siglo y los del último tercio del mismo había una diferencia; mientras aquéllos, una minoría al fin y al cabo de gente de talento, trataban de derribar de su pedestal a las grandes figuras del arte y del pensamiento para ocupar su puesto, éstos, los del 68, una masa igualitaria consciente de sus limitaciones y sus insuficiencias, trataban de derribar también a esas mismas figuras de sus pedestales y de arrasar los pedestales mismos, para que todos estuviesen a la misma altura, reduciéndolas a un mínimo común denominador, a lo que los igualaba a la masa. En no recuerdo qué localidad italiana el municipio comunista organizó un homenaje a un poeta que también lo era y por el hecho de serlo: Rafael Alberti. Si hay un poeta que haya influido en mí, ése es Alberti en primer lugar, pero no ciertamente por sus ideas políticas. Yo contesté a la convocatoria declinando mi asistencia, pues tal homenaje venía a ser como si se homenajeara a Byron por ser cojo o a Leopardi por ser jorobado.
El hecho de que los jorobados reivindicaran a Leopardi o los cojos a Byron como los comunistas a Alberti no sería muy distinto al de los gamberros reivindicando al único Mozart a su altura o al de los invertidos reivindicando a Lorca “por do más pecado había”.
Los que nos dedicamos al cultivo de las artes o las letras no tenemos menos defectos como individuos que el común de los mortales, y algunos los tenemos corregidos y aumentados, pero es que si somos algo, no es por esos defectos que nos igualan a la masa, sino por ciertas virtudes, o dotes, que nos distinguen de ella. Muchos de esos defectos son inconfesables y degradantes, pero muchos tienen la debilidad de ponerlos por escrito o de darles forma artística guardándolos en un cajón que hace las veces de subconsciente. De esta suerte, junto a las obras en las que el artista pone lo que en él hay de eterno, que es su alma, pueden aparecer en ese cajón siniestro engendros de sus horas bajas en los que ha puesto las pasiones más viles.
Todo lo malo y lo negativo que quepa decir de Juan Ramón está entre el chisme y la leyenda y en principio no tiene por qué tener trascendencia alguna. Lo malo es cuando aparece algún escrito, de dudosa autenticidad casi siempre - piénsese en Quevedo o en Espronceda para no ir más lejos - , con el sano propósito de asimilar el “eximio escritor” al “extravagante ciudadano”, por no decir algo más duro.
Hay versos de muchos poetas, y muy en concreto de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, que repito con frecuencia como una oración. No sé si en ellos está lo mejor de ellos mismos, pero sí que me consta que con ellos sacan a la luz lo mejor que hay en mí y me rescatan de tantas miserias y tantas extravagancias. Con Antonio Machado digo:
Sabe esperar, aguarda que la marea fluya,
- así en la costa un barco - sin que el partir te inquiete.
Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya;
porque la vida es larga y el arte es un juguete.
Y si la vida es corta
y no llega la mar a tu galera,
aguarda sin partir y siempre espera,
que el arte es largo y, además, no importa.
Y con Juan Ramón:
¡Quién sabe del revés de cada hora!
¡Cuantas veces la aurora
estuvo tras un monte!
¡Cuántas el rejio hervor del horizonte
tenía en sus entrañas de oro el trueno!
Aquella rosa era veneno.
Aquella espada dio la vida.
Yo soñé una florida
pradera en el remate de un camino
y me encontré un pantano.
Yo soñaba en la gloria de lo humano,
y me hallé en lo divino.
Mis tangencias con Juan Ramón Jiménez
Lo primero que leí de él fue Estío en la edición de Losada “Contemporáneos”, que ví en el escaparate de Sanz en la calle Sierpes y me apresuré a adquirir. Debía yo entonces de estar en el penúltimo curso del bachillerato. También por entonces pude leer su primer texto en prosa: Juegos del anochecer, de Platero y yo. Ya sabía yo de la existencia de ese libro, del que había leído alguna mención en algún que otro artículo literario en ABC y del que había oído alguna alusión y por el que sentía gran curiosidad. No tardaría Platero y yo en hacer su aparición en el escaparate de Sanz. Era junio de 1948 y yo acababa de aprobar el examen de Estado o Reválida y le pedí a mi padre que, como premio, me comprase el libro. Era una preciosa edición de Losada en tela azul con guardas amarillas e ilustraciones de Norah Borges.
Me acompañó en mi veraneo en Portugalete, en el que por fin tuve la sensación de ser algo más que un mero versificador. Pero más importancia que aquellos ejercicios de redacción en verso, tuvo para mí la lectura de Platero y yo por un lado y, por otro, de un número atrasado de La Estafeta Literaria, de 1944, en la que había, ilustrado a todo color por Lorenzo Goñi, un artículo sobre las revistas de vanguardia de antes de la guerra: Papel de Aleluyas, Mediodía, Litoral, etc.
Aquel otoño fue cuando entré en la Universidad, y si no fue aquel curso fue al siguiente cuando López Estrada inició su tertulia en Los Corales y nos llevó a la Casita del Moro a conocer a Romero Murube. Con gran sorpresa por mi parte, Romero Murube, de quien yo no había leído nada, en lugar de hablarnos de sí mismo y de las letras locales, nos habló de sus amigos muertos o ausentes, como Federico, Guillén, Salinas o Juan Ramón Jiménez. He dicho alguna vez que yo empecé a escribir versos a los trece años imitando a Espronceda para a los catorce imitar a Bécquer y a los dieciséis a Rubén Darío. A los dieciocho pasé a Juan Ramón y Antonio Machado, poeta este último al que tuve pleno acceso durante el primer año de carrera, gracias a un compañero de curso, natural de un pueblo de Córdoba, que se llamaba Mario López Iñiguez. Este muchacho me prestó las Poesías completas con prólogo de Ridruejo y, a pesar de que el ejemplar estaba dedicado por su padre (“A mi hijo Mario, en el día de Reyes de 1946”), nunca se lo devolví. Nunca supe más de Mario, cuyo libro perdido fue para mí tan fundamental como lo fue la Segunda antolojía poética de Juan Ramón, en la Colección Universal, que me compré en un baratillo de libros en el “Jueves”, el “Rastro” de Sevilla.
Siempre influye en el que escribe lo que se lee con gusto, pues no hay creación literaria digna de ese nombre que no sea un ejercicio de imitación. Se imita lo que se admira, y el toque está en no equivocarse de objeto de admiración. Aquella exclamación que puso de moda Rubén Darío y con él todo el modernismo - ¡admirable! - tenía un significado muy hondo dentro de su histriónica superficialidad. Yo había venido admirando e imitando a los poetas desde Espronceda en adelante, y de poeta en poeta llegaría al que, si saberlo yo entonces, había situado en Bécquer los orígenes del lenguaje poético contemporáneo. Me refiero a Juan Ramón Jiménez, a quien nunca me atreví a imitar por mucha admiración que le tuviera, limitándome a la imitación de otro más a mi alcance, que era Antonio Machado.
Cuando yo supe de Antonio Machado y de Villalón y de Lorca, ya no estaban en el mundo de los vivos, aunque vivían y traté a fondo a gentes que los conocieron bien. Jiménez en cambio vivía, como vivía Alberti, y tarde o temprano la tangencia habría de producirse. En el caso de Jiménez, que es el que cuenta aquí, el primer paso fue a través de la revista Platero, con cuyos componentes, coetáneos y amigos míos, se carteaba el “andaluz universal”, y el segundo, más directo, el envío por él a petición mía de un romance inédito para la revista Aljibe. A ese romance le contesté con otro, escrito en su homenaje. Meses más tarde, hallándome ya en Cambridge, me volví loco mandando tarjetas de Navidad, que eran maravillosas, y entre tantas maravillas vi una, de asunto poco navideño, pues era un burrito durmiendo panza arriba con las manos cruzadas en un prado de margaritas. No perdí un segundo en mandarla a Puerto Rico, como había hecho con el romance, como el náufrago en una isla desierta que lanza al mar un mensaje en una botella. Al reanudarse el curso, recibí una tarjeta del profesor Trend, que aunque estaba jubilado, residía aún en su colegio, que era Christ’s. Las veces que había visto a Trend hasta entonces me había hablado con su habitual entusiasmo de una obra de Pérez Montalbán titulada La toquera vizcaína. Cuando murió estaba yo en España y publiqué en Insula una semblanza suya.
Cuando se es joven y se está inmerso en un autor es inevitable la imitación de lo que se tiene por inimitable, y algo de eso hay en mis primeros tanteos juveniles, en los que lo que haya de imitación raya en la torpeza.
En esa línea hice una semblanza de la Niña de los Peines que está recogida en La era de Mairena, pero no insistí en lo que más que imitación era parodia, aunque perseveraría en la admiración y la devoción. También en La era de Mairena se alude al acompañamiento de los cadáveres embalsamados de Juan Ramón y Zenobia a su última morada después de un responso en la iglesia sevillana de la Anunciación. Debo decir que no fue nada grato contemplar los rostros deformados por los maquillajes, visibles a través de una mirilla de cristal en la tapa de los féretros. Ya en el cementerio de Moguer, creo haberlo dicho en otra parte, y en el momento de echarles tierra, dijimos versos de JRJ algunos de los poetas presentes: Fernando Quiñones recitó aquello de Y yo me moriré y se quedarán los pájaros cantando… y yo el soneto que empieza ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? Yo creo que un poeta sólo es grande cuando sus versos, o algunos de sus versos, se graban en la memoria de los demás. Cuando yo estudiaba el bachillerato, la poesía se consideraba un arte oral, o sonoro, como la música, y es por tradición oral por lo que nos ha llegado la poesía popular, con la que por cierto era grande la deuda de JRJ. No era hombre JRJ dado a reconocer deudas, sino más bien a reclamarlas. También es cierto que para reconocer una deuda hay que haberla contraído antes, y en este vicio tuvo él el arte de no incurrir. Y es que la gran deuda suya era con el dominio público, por así decir, con alguien que no cobra derechos de autor ni lleva por plagio a los tribunales: con el autor anónimo de la copla popular, y esa deuda él la reconoció cuando dijo que él escribía como hablaba su madre. JRJ, al desnudar a su poesía de los fastuosos atavíos modernistas de sus “borradores silvestres” fue a dar en Bécquer, o se replegó sobre Bécquer, origen según él de la poesía contemporánea y en quien estaba bien clara la filiación popular. En JRJ influyó la manera de hablar de su madre como en Bécquer influyeron las coplas recogidas por Ferrán y en los Machado las recogidas por Demófilo, de suerte que cuando García Morente le pidió para su Segunda antolojía que “elijiese, con un punto de vista popular, aquellas que, “por su espontaneidad y sencillez”, pudieran llegar más fácilmente a todos”, él no tuvo que devanarse los sesos demasiado, aunque, eso sí, avisando que lo espontáneo y lo sencillo eran en él “fruto de plenitud” o, dicho de otro modo, que “la perfección, en arte, es la espontaneidad, la sencillez del espíritu cultivado”.
Yo conservo de JRJ, aparte de aquel romance que me mandó para Aljibe, un premio de conducta del Colegio de Jesuitas del Puerto de Santa María, y una carta desde Lourdes a su hermano Eustaquio y a su sobrino Juanito Ramón, en la que dice: “Esto es impresionante y conmovedor. Hoy hemos visitado el asilo. No es posible dar idea de la miseria humana que viene en busca de salvación.” Esta carta me la dio uno de sus sobrinos nietos, en aquellos días eufóricos de los primeros pasos de Aljibe, y también les dio otras dos, que yo sepa, a Angelito Medina y a Alberto de la Hera, compañeros suyos de Villasís, cartas que mucho me temo se hayan perdido. También me mostró la foto de un Juan Ramón imberbe de dieciséis o diecisiete años, hecha en Sevilla a finales del XIX.
Raro es el poeta del 27 que no tenga quejas de Juan Ramón en su trato personal con él, empezando por Alberti, que no obstante dejó en sus Retornos de lo vivo lejano una bella evocación de la tarde en que él, acompañado de José María Hinojosa, fue a visitarlo a su azotea madrileña para pedirle la carta prólogo a Marinero en tierra. Dámaso Alonso, de vuelta de un viaje a América, nos contaba en el Alcázar de Joaquín Romero que había coincidido con él en casa de Amado Alonso, en Harvard. Era la primera vez que lo veía después de la guerra y era como si su pergeño hubiera perdido aquel “prestigio moro” que lo envolvía antaño. Se despidieron él y Zenobia, pero al cabo de unos minutos oyeron sonar con insistencia el claxon de un automóvil. Salió alguien a ver qué pasaba y volvió diciendo, de parte de los Jiménez, que como sabían que don Dámaso había dejado su equipaje en una taquilla de la estación, ellos se ofrecían a llevarlo en su automóvil. Dámaso no tuvo más remedio que despedirse y una vez en el auto Juan Ramón le confesó que tenía interés en hablar con él, cosa imposible en la casa con tanta gente delante, y pasó a hacer una escabechina general de poetas del 27, desde Cernuda, cuyos últimos poemas parecían “traducidos del inglés” hasta Guillén, “cada vez más castúo”. Luego pasó al piso superior y dijo que sólo había tres poetas sumos y que los otros dos eran Rilke y Valéry, dicho lo cual los descabezó de sendos tijeretazos, con lo que la sumidad poética quedó reducida a él.
Ni los poetas antedichos ni Juan Ramón gozaron los favores de la llamada poesía social, muy pujante en aquellos años, y con la que algunos poetas del Sur no estábamos muy conformes, por razones estéticas sobre todo. Los poetas sociales eran, si no la generación de nuestros padres, que era la del 27, la de nuestros hermanos mayores, es decir, la del 36, o más bien, la de la que uno de ellos denominara la “quinta del 42”. Si ellos preferían al difunto abuelo de los Campos de Castilla, nosotros nos quedábamos con el otro abuelito, el que vivía en Puerto Rico, que además dispensaba a nuestros amigos gaditanos un trato privilegiado y sostenía con la joven poetisa del grupo, Pilar Paz Pasamar, una asidua correspondencia.
Muchas son las personas con quienes tuve trato amistoso que habían tratado mucho a Juan Ramón, pero de entre todas ellas quiero dedicar un especial recuerdo a Paquita Pechère, que vino desde Valencia, donde su marido estaba destinado, para que su hija pequeña conociera al autor de Platero y yo. En el Fragmento tercero de su poema en prosa Espacio, habla Juan Ramón de “aquella hélice de avión que sorbió mi ser completo y me dejó ciego, sordo, mudo en Barajas, Madrid, aquella madrugada sin Paquita Pechere”. Yo conocí a doña Paquita a través de José Antonio Muñoz Rojas, de quien fue traductora, y pude visitarla, a ella y a su esposo, en su casa de Bruselas, también entre dos vuelos, de Nueva York a Ginebra. Me insistió en que fuera, pues aunque era agosto y estaba sin servicio, tanto ella como Pablo, su marido, tenían ya 82 años y no quedaban tantas oportunidades de conocerse personalmente. Era un verano de sequía y en medio del césped del jardín había una mancha amarilla. Tuve ocasión de conocer a la niña que sedujo al poeta con un trabajito escolar sobre Platero y yo, ya una matrona walona. Paquita Pechère había tomado con su hija uno de aquellos primeros vuelos con pasajeros de Valencia a Madrid y en la pista de Barajas aguardaban Juan Ramón y Zenobia el feliz aterrizaje. La acompañé a misa el domingo y hablamos de Paulina Crusat, entre otras cosas porque ambas, casi coetáneas, habían vivido una experiencia análoga de vuelta a la fe después de una juventud de extrañamiento. Pablo seguía siendo agnóstico. Me regaló sus traducciones de Salinas al francés. Mucho me hubiera gustado volver aquella casa clara y luminosa rodeada de un bonito jardín, pero Dios dispuso de ellos y no tardó en llevárselos a Su “azul de luceros”.
Una de las mejores definiciones que jamás se hayan hecho de un intelectual se debe al dictador Primo de Rivera cuando en una de sus “notas oficiosas” se refirió a don Ramón del Valle-Inclán como “eximio escritor y extravagante ciudadano”. Esa definición es aplicable a mucha gente del gremio, pero si había otro que se la mereciera tanto o más que Valle, ése era Juan Ramón. El mismo se pregunta por el asombro con que deben de verlo pasar sus paisanos por las encaladas calles de Moguer todo vestido de negro y montado en su burrito. También refiere cómo se negó a abandonar su estudio forrado de corcho para asistir al homenaje que la intelectualidad madrileña le tributó a Valéry y en cambio le llenó de rosas rojas la habitación del hotel. Son conocidos sus amores imposibles, como el de Margarita de Pedroso, o imaginarios, como el de Georgina Hübner, una colosal tomadura de pelo. El día del entierro en Moguer le pregunté a una mujer mayor del pueblo que lo recordaba, que si estaba tan loco como decían. Esa mujer, que se llamaba Rosario Alcón, me contestó: “No era de esos locos que se avanzan, pero mu normal no era…” En su finca de Fuentepiña, bajo el pórtico corrido, hay o había un banco de material situado justo debajo de una ventana, al otro lado de la cual dormía la siesta el poeta, siempre y cuando el médico que lo trataba hiciera lo propio en el banco susodicho. Una tarde, ya en Madrid, que Zenobia había invitado a tomar el té a unas amigas, él se negó a salir y dijo que no estaba visible. De pronto, una de las señoras vio con asombro un biombo chino que atravesaba la sala de un extremo a otro y debajo del cual asomaban las polainas del poeta. No siempre era él el excéntrico. Me contaba Alberti que en un viaje que hicieron él y Zenobia a Buenos Aires poco después de la aparición del Dios deseante y deseado, fueron a visitar a Gómez de la Serna. Al llegar a la casa, que tenía patio de luces y llamar a la cancela, se asomó Ramón a una de las ventanas altas y dijo:
- Usted escribe ahora Dios con minúscula, ¿verdad? Pues lo siento, pero en mi casa no entra usted.
En los pálpitos universitarios de la “Transición” vino a Sevilla Aurora de Albornoz, que había estado casada con un pariente de Zenobia, hijo de don Federico Enjuto, juez instructor del sumario por el que fue condenado a muerte José Antonio Primo de Rivera. Dados los tiempos que corrían, la Albornoz dijo que Juan Ramón le había confesado a ella ser comunista y regionalista. Yo hice la tontería de protestar, alegando que si lo primero fuera cierto, poco habría durado en la América de MacCarthy, donde vivió y trabajó sin ser molestado.
Hace años, un autor norteamericano escribió una obra teatral sobre Mozart, posteriormente llevada al cine, en que se adornaba al personaje con todas las prendas morales y físicas de las minorías abyectas salidas de las cloacas del 68. Una de las consignas del mayo francés fue la de arrancar los adoquines de las calles y las plazas, menos para levantar barricadas que para encontrar la arena de las playas. Pero debajo de los “adoquines de mayo” no había ninguna playa, sino el cieno de los desagües de la ciudad, con lo que los habitantes de aquellas aguas fecales pudieron salir a la superficie y desparramarse por toda la ciudad y por todo Occidente. Años atrás hubo quienes habían bajado, si no a los Infiernos como pretendían, al sistema de alcantarillado, desde Rimbaud y Lautréamont hasta los surrealistas, con ayuda éstos del Doctor Freud. En el apéndice de las recientes Conversaciones con José “Pepín” Bello aparecen algunas cartas en las que dos de ellos, concretamente Dalí y Buñuel, ponen literalmente a Juan Ramón a caer de un burro, de un burro que no es otro que Platero. De este modo, estos metecos que nunca perdieron el pelo de la dehesa, hacían méritos ante los refinados artistas locales que echaban a la Gioconda al cubo de basura de lo “putrefacto”.
Entre los vanguardistas del primer cuarto de siglo y los del último tercio del mismo había una diferencia; mientras aquéllos, una minoría al fin y al cabo de gente de talento, trataban de derribar de su pedestal a las grandes figuras del arte y del pensamiento para ocupar su puesto, éstos, los del 68, una masa igualitaria consciente de sus limitaciones y sus insuficiencias, trataban de derribar también a esas mismas figuras de sus pedestales y de arrasar los pedestales mismos, para que todos estuviesen a la misma altura, reduciéndolas a un mínimo común denominador, a lo que los igualaba a la masa. En no recuerdo qué localidad italiana el municipio comunista organizó un homenaje a un poeta que también lo era y por el hecho de serlo: Rafael Alberti. Si hay un poeta que haya influido en mí, ése es Alberti en primer lugar, pero no ciertamente por sus ideas políticas. Yo contesté a la convocatoria declinando mi asistencia, pues tal homenaje venía a ser como si se homenajeara a Byron por ser cojo o a Leopardi por ser jorobado.
El hecho de que los jorobados reivindicaran a Leopardi o los cojos a Byron como los comunistas a Alberti no sería muy distinto al de los gamberros reivindicando al único Mozart a su altura o al de los invertidos reivindicando a Lorca “por do más pecado había”.
Los que nos dedicamos al cultivo de las artes o las letras no tenemos menos defectos como individuos que el común de los mortales, y algunos los tenemos corregidos y aumentados, pero es que si somos algo, no es por esos defectos que nos igualan a la masa, sino por ciertas virtudes, o dotes, que nos distinguen de ella. Muchos de esos defectos son inconfesables y degradantes, pero muchos tienen la debilidad de ponerlos por escrito o de darles forma artística guardándolos en un cajón que hace las veces de subconsciente. De esta suerte, junto a las obras en las que el artista pone lo que en él hay de eterno, que es su alma, pueden aparecer en ese cajón siniestro engendros de sus horas bajas en los que ha puesto las pasiones más viles.
Todo lo malo y lo negativo que quepa decir de Juan Ramón está entre el chisme y la leyenda y en principio no tiene por qué tener trascendencia alguna. Lo malo es cuando aparece algún escrito, de dudosa autenticidad casi siempre - piénsese en Quevedo o en Espronceda para no ir más lejos - , con el sano propósito de asimilar el “eximio escritor” al “extravagante ciudadano”, por no decir algo más duro.
Hay versos de muchos poetas, y muy en concreto de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, que repito con frecuencia como una oración. No sé si en ellos está lo mejor de ellos mismos, pero sí que me consta que con ellos sacan a la luz lo mejor que hay en mí y me rescatan de tantas miserias y tantas extravagancias. Con Antonio Machado digo:
Sabe esperar, aguarda que la marea fluya,
- así en la costa un barco - sin que el partir te inquiete.
Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya;
porque la vida es larga y el arte es un juguete.
Y si la vida es corta
y no llega la mar a tu galera,
aguarda sin partir y siempre espera,
que el arte es largo y, además, no importa.
Y con Juan Ramón:
¡Quién sabe del revés de cada hora!
¡Cuantas veces la aurora
estuvo tras un monte!
¡Cuántas el rejio hervor del horizonte
tenía en sus entrañas de oro el trueno!
Aquella rosa era veneno.
Aquella espada dio la vida.
Yo soñé una florida
pradera en el remate de un camino
y me encontré un pantano.
Yo soñaba en la gloria de lo humano,
y me hallé en lo divino.
N. B. Uno de los participantes en el acto, pregonero, académico, poeta y amigo, vociferó una exaltación de los versos pornográficos atribuidos a J.R.J. pero en lugar de leernos una muestra, tuvo la fineza de leer el Romance revivido del tiempo de Sevilla que el poeta me mandó e hice publicar en el último número de la revista Aljibe. Cuando la revista salió, yo estaba en Inglaterra y los aturdidos responsables, al componer la página, copiaron la indicación a lápiz del autor de que el poema era inédito sin fijarse en que ya había dejado de serlo.





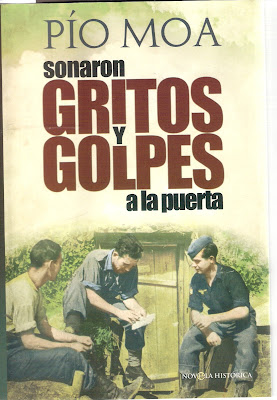
Agradecemos la publicacion del texto para sus lectores de España y del extranjero.
ResponderEliminarOído en directo, el discurso me encantó. Ahora, leído, me gusta aún más. Ameno, divertido, en dosis justas las anécdotas (ese loco que no se avanza) y las categorías. Y un toque de guindilla que algunos, de estómagos demasiado delicados, no saben digerir. Y eso que han pasado ya cuarenta años de la comida.
ResponderEliminarLo del supuesto poema erótico y/o pornográfico confieso que no lo entendí. ¿Era eso la pornografía?
El romance que leyó el amigo Joaquín no tiene nada de pornográfico, y por eso me sorprendió que lo utilizara después de su soflama, a menos que él vea en él lo que el papá del niño aquel del test de Rohrschach. Tuve un alumno norteamericano que decía que Rubén Darío era indecente porque hablaba de surtidores y cisnes, símbolos fálicos según él. ¡Qué cosas!
ResponderEliminar