La navaja y la espada
LA HORA DE ALBACETE
La guerra civil española fue un duelo entre la navaja y la espada, y por eso los ingleses, noticiosos del predicamento que las navajas tenían en Madrid, optaron por apoyar a las espadas de Burgos
ANTES de llegar al uso de razón política y literaria, cuando aún firmaba José Martínez Ruiz unas prosas demagógicas redactadas en estilo pedestre, el que luego sería el maestro Azorín, dijo una sandez que se apropió sin mencionar la procedencia — ¿ para qué?— el novelista manchego García Pavón en los albores de la segunda Restauración. Esta sandez de Martínez Ruiz que Azorín debió de repudiar sin la menor duda, consistía en decir que el mendigo moderno ya no se humilla pidiendo limosna « por amor de Di os » , sino que exige sus derechos a punta de navaja.Gracias a la democracia, los derechos humanos son una realidad en nuestra patria, y nuestro pueblo —al menos aquella parte de él que no tiene escrúpulos en el manejo de la navaja, la pistola, la metralleta o la escopeta de cañones recortados— los puede ejercer sin cortapisas. Un pueblo que, libre de represión, ejerce sus derechos humanos es, en la retórica del momento, un pueblo que ha recuperado su dignidad. Esta manera de dignificarnos es el asombro del universo mundo, que se estremece de placer ante la «devolución» a nuestro pueblo, como proclamaría tanto dómine cándido, de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, entre las que figura de modo destacado la que un presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados llegó a denominar «la sagrada libertad de delinquir». El ejercicio de esta singular libertad estremece al extranjero de placer mientras sus víctimas sean exclusivamente indígenas. Una alemana residente en Italia estuvo en Madrid en 1970 y se fue indignada porque, según ella, era intolerable que los madrileños se permitieran el lujo que no se podían permitir los demás europeos: el de circular tranquilamente por la vía pública hasta altas horas de la madrugada. España estaba «desfasada» evidentemente, pero como no hay bien que cuarenta años dure, vino la «devolución», que es como los filósofos de lengua de trapo llaman a la revolución, y España se puso por fin a la altura de Europa, es decir, a la altura del betún.
Esa Europa «culta y civilizada» que tan farisaicamente reprobaba
el estado de cosas imperante en la España de ayer, no vacilaba en
aprovecharse de ese estado de cosas para hacer en España la dolce vita
que tan problemático le resultaba hacer ya en sus «cultas y civilizadas»
naciones. España era diferente. Por fin se consiguió que dejara de
serlo, pero el estremecimiento de placer que ello produjo iría
degenerando en estremecimiento de terror. El pueblo español, dueño por
fin de su destino, es decir, de su navaja, no distingue a la hora de
ejercer su dignidad entre compatriotas inermes y turistas extranjeros, y
en Inglaterra y en otras naciones, lo que antaño se conocía como Costa
del Sol, daría en llamarse sin rodeos la Costa del Crimen.
No es nuevo que fueran los ingleses los primeros en declararse asustados, y esto por dos razones a mi modo de ver: porque España ha sido tradicionalmente el solarium de la brumosa Albión, y porque nuestro modo de entender la democracia es tradicionalmente incomprensible para la nación que ha inventado la menos mala de las democracias, que es la que funciona bien que mal en ella propia y en los Estados Unidos. « Un viajero inglés del XIX — escribía ya en 1976 don Joaquín Domínguez Martín en un popular diario sevillano— dice que las clases bajas siempre la llevan consigo [la navaja], como las avispas su aguijón. Y es que mientras un inglés desarmado cierra el puño, un español abre su navaja». Yo sé de una señora inglesa, cuñada por cierto del difunto crítico literario Cyril Connolly, que cada vez que venía a España en auto en los tiempos de que hablamos, llevaba en su regazo, bien visible, un enorme facón de Albacete. No puede decirse que esta señora no conociera a sus clásicos.
La propia guerra civil española fue un duelo entre la navaja y la espada, y por eso los ingleses, noticiosos del predicamento que las navajas tenían en Madrid, optaron, aconsejados por nuestro duque de Alba, por apoyar a las espadas de Burgos.
No es nuevo que fueran los ingleses los primeros en declararse asustados, y esto por dos razones a mi modo de ver: porque España ha sido tradicionalmente el solarium de la brumosa Albión, y porque nuestro modo de entender la democracia es tradicionalmente incomprensible para la nación que ha inventado la menos mala de las democracias, que es la que funciona bien que mal en ella propia y en los Estados Unidos. « Un viajero inglés del XIX — escribía ya en 1976 don Joaquín Domínguez Martín en un popular diario sevillano— dice que las clases bajas siempre la llevan consigo [la navaja], como las avispas su aguijón. Y es que mientras un inglés desarmado cierra el puño, un español abre su navaja». Yo sé de una señora inglesa, cuñada por cierto del difunto crítico literario Cyril Connolly, que cada vez que venía a España en auto en los tiempos de que hablamos, llevaba en su regazo, bien visible, un enorme facón de Albacete. No puede decirse que esta señora no conociera a sus clásicos.
La propia guerra civil española fue un duelo entre la navaja y la espada, y por eso los ingleses, noticiosos del predicamento que las navajas tenían en Madrid, optaron, aconsejados por nuestro duque de Alba, por apoyar a las espadas de Burgos.







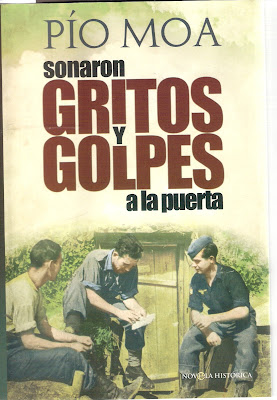
Comentarios
Publicar un comentario