La monserga de Nebrija
La monserga de Nebrija
Ya no queda memoria
en nuestra patria de la retórica del Imperio y de la Hispanidad. Para las
nuevas generaciones de españoles debe de ser algo tan arcaico, tan remoto y tan
inconcebible como el patriotismo nacional, reducido a un “españolismo”
vergonzante en algunas regiones españolas que preferirían no serlo. Sin embargo, los azares de la vida me
hicieron ver muy pronto, cuando tuve que ganármela, la inmensa y profunda
realidad que encubrían los tropos retóricos de mi niñez y mi juventud. En un
ambiente incluso más bien ajeno al vulgo profano, que diría Horacio, o al servum
pecus, que diría Costa, como es el de una Real Academia, comentaba un
colega, medievalista él, que aún estaba esperando que alguien le explicase qué
era eso de la Hispanidad. No perdí tiempo en decirle que era algo con lo que yo
me ganaba la vida, y conmigo muchos compatriotas, sobre todo catalanes y
vascos, que a la hora de figurar en nómina, no vacilaban en consignar que la
española era su lengua materna. Hablo de
los servicios lingüísticos de los organismos internacionales, en los que los
naturales de la metrópolis no ejercían ningún monopolio, pues en nuestro caso,
que era el de España, bien poco peso teníamos como para que nuestro idioma
fuera, como fue, uno de los cinco oficiales de la ONU y organismos
especializados. Quiero decir con esto,
que el español era lengua oficial, no porque fuera la lengua predominante en la
Piel de Toro, sino porque era la lengua además de medio continente
americano. Si la lengua castellana
alcanzó la extensión que tiene y gracias a Dios conserva, ello fue gracias a
que España tuvo, por fas o por nefas, un Imperio , de cuyas
cenizas surgió el Ave Fénix de la Hispanidad.
Pero el que un concepto derive del otro no quiere decir que sean
sinónimos. Es más, precisamente Ramiro de Maeztu, el campeón de la Hispanidad,
sostenía que Hispanidad no era el sinónimo de Imperio, sino su antónimo, en el
sentido de que Imperio implica jerarquía, y la Hispanidad es la casa común de
los que hablamos español o castellano.
El hecho de haber tenido jefes ultramarinos que guiaran mis primeros
pasos es lo de menos; la suerte es que también lo fueran muchos de mis
compañeros, de los que mucho aprendí, hasta el punto de tener a veces la
impresión de haber vivido en algunas de aquellas lejanas repúblicas. Digo todo esto porque no hace mucho leí en
una conferencia pronunciada en Ginebra por un competente colega celtibérico que
eso de Nebrija de que la lengua es compañera del Imperio es una monserga. Si tal fuera el caso, mal veo cómo hoy
hablaría “la lengua del Imperio” una parte considerable de los habitantes del
planeta.
Esa “lengua del Imperio” que me unía tanto
a los hispanoamericanos como a los españoles, exiliados o no, a quienes tuve
por compañeros, fue mi vínculo con Fernando Aguirre de Cárcer. Fernando Aguirre, nieto de militar preceptor
del joven rey Alfonso XIII, hijo, sobrino, hermano, primo de diplomáticos,
diplomático él mismo, tuvo que rehacer su vida profesional y lo hizo con una
brillantez y una intensidad inusitadas. Su
último destino fue Manila y en Manila estaba de embajador en 1980 un pariente
suyo, no recuerdo si Nuño o Rodrigo, a quien nunca agradecí debidamente que me
diera un pasaporte de urgencia en sustitución del que eché de menos cuando me
disponía a dirigirme al aeropuerto. Tanto en Ginebra como en Roma su
productividad rompió todos los baremos y llenó ceniceros a mansalva. Era una máquina de fumar y traducir. En los prólogos de este libro se dice mucho
de él, de sus gustos literarios y de su entorno familiar, gracias al testimonio
de su hermano José, fallecido cuando el libro estaba en prensa. También es una pena que no esté entre
nosotros otro compañero, de él y de mí, Manuel Barrios Trujillo, de cuyas manos
recogí el original mecanografiado, rescatado por él a la muerte de Fernando. Hay
algo sin embargo en lo que me gustaría insistir, y es en la compenetración que
siempre tuvo Fernando Aguirre con la lengua francesa y en el amor por su
literatura. Ese amor – quien lo probó lo
sabe – le llevó a poner en verso castellano una antología de versos espigados
con buen gusto y conocimiento de causa.
A mí me gustaría contribuir a este amor por la poesía francesa y al recuerdo del amigo y del colega dando
lectura a algunas de sus versiones castellanas.
Palabras leídas durante la presentación en la biblioteca del Instituto Francés .







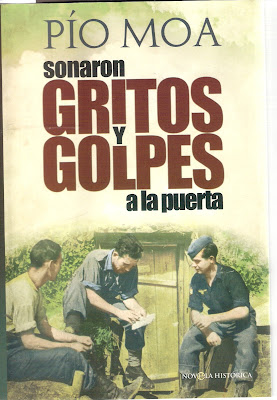
Comentarios
Publicar un comentario