Discurso de la Torre de los Lujanes
Un
estilo aristocrático
Fue en Gijón donde por
vez primera tuve noticia literaria de Sarah Alvarez de Miranda. José Luis Martínez, presidente del Ateneo
Jovellanos, donde yo iba a leer una conferencia, me obsequió con un libro que
él sabía que me iba a interesar a la fuerza, ya que su asunto lo había rozado
yo en una obra reciente. Su lectura de
un tirón en el autobús del Alsa que me llevaba a Madrid me resultó tan
apasionante que no perdí un minuto en dedicarle un comentario ni en tratar de
ponerme al habla con su autora, por la que sentía una sincera admiración. Esa admiración iría a más y no tenía nada de
gratuita, como podrá comprobar el que se asome a las páginas de Los pasos
del sueño, libro de relatos que nos llega por La Valija Diplomática.
Para figurar en esta
colección, ya prestigiosa, no bastan los méritos literarios, que en el caso de
Sarah no son pocos, sino que por activa o por pasiva hay que estar vinculado a
la Carrera Diplomática. Sarah lo estuvo
en grado íntimo, como esposa que fue del embajador José Antonio Varela
Dafonte. José Antonio Varela es autor de
un libro de memorias titulado A mi manera. Aunque ese título haga pensar en Frank
Sinatra, lo que en él se cuenta, en prosa de gran estilo, no tiene nada que ver
con The Voice ni con nada que se le parezca. Es el informe profesional y
el relato autobiográfico de un hombre que se tomó en serio su profesión en una
época en que España se tomaba en serio. Varela
Dafonte supo combinar sus curiosidades antropológicas con las misiones que se
le encomendaron, de alto riesgo algunas de ellas, como la del rescate de unas
monjas en el Congo, durante la que tuvo incluso que saltar en paracaídas. El libro de Varela es un ameno testimonio de
cómo funcionaba nuestra diplomacia en una época que los actuales medios de
confusión, como les llamaba Julián Marías, se complacen en denigrar por
sistema. Si algún día, como espero,
España vuelve a cobrar conciencia de sí misma, yo recomendaría vivamente la lectura
de este libro a los alumnos de la Escuela Diplomática.
El pensador italiano
Elémire Zolla tiene un libro llamado Storia del fantasticare, que el
argentino Héctor A. Murena tradujo a nuestra lengua con el título de Historia
de la imaginación morbosa. Esa
“imaginación morbosa” es según Zolla la filosofía de las vanguardias artísticas
y literarias que, a lo largo del último siglo, colaboran o compiten con las vanguardias políticas y morales en una
orgía de aniquilamiento de la civilización y de la especie. Por limitarnos a la esfera literaria, esa
filosofía, siempre según Zolla, alcanzaría su apoteosis en James Joyce, y su
método general de aplicación, desde los románticos hasta los surrealistas,
sería una confusión y un intercambio del sueño y la vigilia. No se me interprete mal por tanto si observo
una cierta morbosidad en la imaginación de Sarah Alvarez de Miranda. Tampoco si, en sus juicios morales, destaco
sus ataques a la hipocresía burguesa desde las posiciones de un cinismo
aristocrático. Si la hipocresía, como decía La Rochefoucauld, es el homenaje
que el vicio rinde a la virtud, el cinismo, digo yo, es el homenaje que la
virtud rinde al vicio. El arte de
vanguardia tiene de cínico todo lo que el arte burgués pudiera tener de
hipócrita, y el artista de vanguardia se sitúa por encima o al margen, según
sus posibilidades, de la zona templada de la “moral burguesa”. Más por encima que al margen están los
personajes femeninos más logrados de Sarah Alvarez de Miranda: niñas bien que
en tiempos de penuria no carecen de nada y tienen acceso a placeres e
infracciones que eran privilegio exclusivo de las clases altas y hoy, gracias a
la democracia consumista, están al alcance de las masas proletarias.
Ahora bien, hay otra
cualidad de los trasuntos literarios de Sarah que es la inteligencia, y esa
inteligencia no sólo las salva de caer en frivolidades, sino que las hace
destacar en su círculo de privilegiados y les permite el lujo de desafiar el
paso del tiempo. Después de referirse a
Baudelaire, cuyo ideal era morir del cólera en Calcuta, o a Rimbaud, que
confesaba haber jugado con la demencia y lo fantástico como Mitrídates con los
venenos, Zolla nos recuerda que aún
subsistían artes y oficios, y que “el estilo era todavía una salvación, la caza
de la palabra justa una oración que dispersaba a la legión de los
demonios…” A Sarah Alvarez de Miranda
le son enteramente aplicables estos juicios, y es que su estilo, aparte de ser
un elixir de eterna juventud, obra el milagro de que las historias que cuenta,
por escabrosas y decadentes que sean algunas, se lean con un infinito
placer. La prosa de Sarah no tiene ni
una arruga y en ella nos llega, tersa y cálida, la voz de su autora, ante cuya
seducción es muy difícil no sucumbir. Pero es que además esa prosa está al
servicio de una sabiduría narrativa que hace de sus relatos, entre ellos
algunos apuntes del natural, auténticas obras de arte en las que el desenlace,
y ahí está el morbo de su imaginación, es sorprendente e imprevisible.
No voy a hacerle yo a
Sarah la faena que me hizo a mí un periodista sevillano a quien cometí la
imprudencia de pedirle que me presentara una novela, y que me la reventó
contando con su torpe palabra su argumento y revelando un desenlace
insospechado para el lector. Más de un
asistente a aquel acto me dijo claramente que para qué iba a leer el libro si
ya se lo habían contado. Espero no incurrir en lo mismo que censuro, porque lo
cierto es que cuando se empieza a leer cualquiera de los relatos de este libro,
la atención queda cautiva de un misterio, de un enigma, de un escenario, de una
aventura en la que no hay ni pistas ni indicios que delaten el desenlace. Es
más, esas pistas y esos indicios se deducen a posteriori muchas
veces de una sola frase que es, en su laconismo, más elocuente que la
aclaración más pormenorizada. Y es que
esa frase es cifra, más que de un desenlace, de un nudo en el que quedan atados
y bien atados todos los hilos de la trama, todos los cabos sueltos de la
acción. Hoy que la Historia de España ha degenerado en novela negra, pienso que
ciertos sumarios serían menos tenebrosos si los hubiera redactado Sarah Alvarez
de Miranda.
La reciente reedición de
El Guirigay nacional, del Marqués de Tamarón, dio pie a un comentarista,
el poeta portuense Enrique García-Máiquez, para recomendar la obra a sus
lectores del Diario de Jerez que de este modo podrían codearse con la
aristocracia, es decir, con la élite de gente que lee, a la que por
cierto dedicaba su obra nada menos que Juan Ramón Jiménez. “Ponga un marqués en su vida”, decía con
humor García-Máiquez, y es que el marqués de Tamarón es uno de esos happy
few que están al margen y por encima de nuestro chabacano establishment
literario. “El estilo es el hombre”, se dijo siempre desde tiempos del
naturalista Buffon. Pero hay mujeres
que, en punto a estilo, a buen estilo, pueden dar lecciones a muchos hombres, y
entre ellas está, con tres obras ya en su haber, Sarah Alvarez de Miranda, cuya
prosa se caracteriza precisamente por esa cualidad que llamó “aristocracia de
estilo” alguien cuya memoria y cuyo ejemplo están muy vivos entre los happy
few que en esta tierra de garbanzos conservamos la verticalidad.





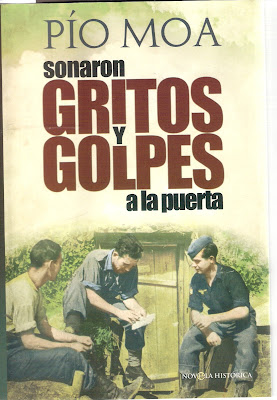
Pues tomo nota de la recomendación. Ni idea de la tal Sarah (Yo tengo una alumna que escribe "Shara": esnobismo pueblerino).
ResponderEliminarMuchas gracias por la recomendación y por la cita.
ResponderEliminar