Dos comentarios sobre un libro secuestrado por la democracia
1. Cuchifritín y Sáinz Rodríguez
No sé lo que al comenzar el año habrá dicho la prensa mayoritaria, ya que me la tiene prohibida mi médico de cabecera imaginario, del mismo modo que me tiene prohibidos el cine, la radio y la televisión. Yo tengo médico imaginario como el personaje de Molière tenía enfermedades imaginarias. La democracia nos ha encerrado a los españoles en compartimientos estancos, y somos muchos, creo que cada vez más, los que nos resistimos a salir del nuestro y, cuando por fin nos animamos a salir, lo hacemos tapándonos las narices. Dentro del microclima moral en el que pretendemos vivir, se respira bastante mejor que en el macroclima multitudinario de las grandes aglomeraciones. Vivir en un compartimiento estanco o en una campana neumática es fácil cuando uno se considera por encima del bien y del mal; lo que pasa es que ponerse por encima del bien y del mal no es tan difícil para muchos, entre los que me cuento. Por eso no tengo más remedio a veces que abandonar mi parcela y asomarme al inmundo mundo exterior, donde el mal triunfa en toda la línea.
Nadie piense que para mí el mal es la izquierda y el bien la derecha. Ya la división entre derechas e izquierdas es una de las manifestaciones del mal, porque el mal es todo aquello que contribuye a fomentar los odios y los enfrentamientos. A ese fomento del odio se la ha dado en llamar espíritu de reconciliación nacional, espíritu al que rinde tributo y por el que también está poseída la prensa considerada de derechas. Esta prensa tiene sesudos cronistas que, por ejemplo, cuando un par de obispos con vergüenza torera le cantan las cuarenta al régimen actual, los descalifican por no habérselas cantado al régimen anterior y encima les cuelgan el sambenito de “ultraderechistas”; tiene criticuelos literarios especializados en reducción de restos que no pierden ocasión de decir que la guerra civil fue un crimen cuyo único culpable es Franco; tiene redactores que atribuyen exilios a título póstumo y exhuman escritos nauseabundos, en los que se vilipendia a mártires que la misma prensa tuvo por sagrados durante largos años. La víctima es ahora Elena Fortún; aquella Elena Fortún que, si mal no recuerdo*, les puso camisa azul a Celia y a Cuchifritín en las revistas para niñas de la Sección Femenina, y que ahora resulta que no, que estaba en el Madrid rojo dándole la razón a la chusma y llamando traidores y cochinos a los defensores del Cuartel de la Montaña que, dice, “murieron achicharrados como chinches”. Habría que ver la obrita entera - Celia en la revolución - para formarse un criterio sobre ella, pero si se la juzga por el fragmento que se complace en reproducir ABC, hay que reconocer que “la censura del régimen franquista (que) hizo imposible la publicación” tenía de la reconciliación nacional un concepto más ajustado del que hoy profesa el portavoz de los monárquicos republicanos, digna réplica de El País, órgano de los republicanos monárquicos.
Yo comprendo que la prensa biempensante tenga que poner sal en heridas antiguas para sentirse cómoda dentro del llamado "orden constitucional”; lo malo es que, al proceder de ese modo, está renegando de su propia historia, que no es por cierto la historia expurgada que esa prensa nos sirve cada vez que entierra a uno de sus prohombres. Uno de esos prohombres de la derecha fue don Pedro Sáinz Rodríguez, hombre que demostró una lealtad sin fisuras a la augusta persona del conde de Barcelona, a quien siguió a lo que por comodidad vamos a llamar destierro. Por seguir a su señor, don Pedro dejó abandonada su cátedra en la Universidad Central, y a los diez años de abandono, el Ministro de Educación Ibáñez Martín, nacionalcatólico de Herrera Oria, decidió que ya estaba bien y sacó la vacante a concurso. Así don Pedro se quedó sin cátedra, pero se libró de las hambres de trasguerra. Yo tengo un grato recuerdo de don Pedro, del conspiratorio y culinario don Pedro, porque gracias a él pude estudiar aquel plan de bachillerato cíclico que, como primer Ministro de Educación del Caudillo, nos impuso a los niños de la zona nacional primero y, luego, a los de toda España. Lo que ahora siento es haber desaprovechado la única ocasión que tuve de testimoniarle mi gratitud, que fue en el curso de una cena de los “Amigos de Julio Camba”. Yo venía de trabajar en Roma en el Programa Mundial de Alimentos, así que me puse a divagar sobre hambre, gastronomía, mística y picaresca, y no pude menos de echarle una flor a don Pedro, máxima autoridad presente en punto a mística y buen comer. En otra ocasión, en que lo comparaba con el triumviro Cambacérès, dije que para él la política no era cuestión de estómago, sino de paladar. Nunca, sin embargo, le hablé de su Bachillerato.
Yo comprendo también que los que perdieron la guerra consideren fatídica y funesta la fecha del 18 de julio, pero que la deploren los mismos que le deben a esa guerra ser lo que son y estar donde están, es el colmo de la hipocresía. Don Pedro fue de otro temple. Del mismo modo que nunca negó sus intrigas portuguesas contra Franco, nunca olvidó sus intrigas contra la República. Precisamente al conmemorar, el pasado 13 de julio, el medio siglo del asesinato de Calvo Sotelo, don Pedro contaba cómo había formado el Bloque Nacional con Víctor Pradera y con José Calvo Sotelo, con quien ya había colaborado en algún gobierno de Primo de Rivera. Ese Bloque Nacional trabajó de firme para preparar el Alzamiento y sudó tinta para lograr que Franco lo acaudillara. El asesinato de Calvo Sotelo disipó las últimas indecisiones. Al cabo de cincuenta años, al evocar aquellas fechas trágicas, don Pedro Sáinz Rodríguez confesaba dos cosas; una, que lloró como un chiquillo mientras le daban tierra a Calvo Sotelo en el Cementerio del Este; otra, que fue él quien redactó la comunicación que el conde de Vallellano leyó el día 15 en el Congreso de los Diputados y que voy a reproducir porque pone en su sitio a todos los enanos que, en la propia prensa biempensante, siguen hablando de la “legitimidad” y de la “legalidad” del Gobierno que las urnas habían malparido el 16 de febrero:
“El asesinato de Calvo Sotelo - honra y esperanza de España -, verdadero crimen de Estado, nos obliga a modificar nuestra actitud… Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. No queremos engañar al país y a la opinión internacional aceptando la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado normal, cuando en realidad desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una monstruosa subversión de todos los valores morales que ha conseguido poner la autoridad y la justicia al servicio de la violencia y el crimen.”
Probablemente no fue éste el último manifiesto que redactaría don Pedro en el curso de su larga y fecunda vida, pero es el único del que se confesó ser autor en fecha para él emocionante. Lo que vino después es ya historia, pero una historia que hay que contarla entera, aunque sólo sea para que sepan los españoles que los mismos que asesinaron a Calvo Sotelo fueron los que achicharraron como chinches a los héroes del Cuartel de la Montaña.
* Recordaba mal, en efecto. Véase el trabajo siguiente.
2. Sáinz Rodríguez, Celia y Simone Weil
El diario ABC conmemoró el quincuagésimo aniversario del asesinato de Calvo Sotelo con una tercera de don Pedro Sáinz Rodríguez en la que éste confesó ser el autor del comunicado leído por el conde de Vallellano ante la Diputación Permanente de las Cortes, significando que su grupo político no podía seguir sancionando con su presencia la legitimidad de un régimen que, con aquel crimen de Estado, se había puesto al margen de la ley. Esa fechoría fue la gota que colmó el vaso y, como es archisabido, fue lo que decidió al entonces comandante general de Las Palmas a unirse a una rebelión ante cuyos laboriosos preparativos venía mostrando grandes reticencias.
Pasado medio año de la efeméride, moría don Pedro el conspirador, y casi al mismo tiempo se publicaba Celia en la revolución, de Elena Fortún, cuyo manuscrito poseía una nuera de la autora, que vivía en Estados Unidos. La referencia que dio ABC, más propia del ABC incautado por los asesinos de Calvo Sotelo que del ABC propiamente dicho, me impulsó a escribir un artículo en el que unía el recuerdo de Sáinz Rodríguez y el de mis lecturas infantiles de los cuentos de Celia. Puede que la memoria me jugara una mala pasada al recordar a Celia haciendo de las suyas en el Auxilio Social de la Sección Femenina, pero lo cierto es que aquellos cuentos yo los había leído en aquella prensa infantil con la que Fray Justo Pérez de Urbel practicaba, en mi caso con éxito, la formación del espíritu nacional. Mi artículo lo titulaba Cuchifritín y Sáinz Rodríguez porque el cuento que recordaba y que recuerdo era un relato en el que Cuchifritín merendaba en casa de unas niñas inglesas y, para divertirlas, entre él y Celia improvisaron una corrida de toros; no sé qué otras monerías haría Cuchifritín que las inglesitas se reían de él diciendo Silly boy! Cuchifritín quiso saber qué significaban esas palabras y Celia le dijo: “Te han llamado silly boy que quiere decir “niño tonto””. Cuchifritín al despedirse les dijo a las inglesitas: “¡Y qué “silly boyas” sois vosotras!”
No sé si la Censura actual pondría a este texto las tachas de xenófobo y machista; lo que sí sé es que cuando quise leer Celia y la revolución para confirmar mis aprensiones o rectificar mis prejuicios, la obra, última de la serie en la bonita edición en cartonné hecha por Aguilar, resultó absolutamente inencontrable.
En tiempos de la otra Censura, editó Pérez de Ayala sus Obras completas con la conspicua ausencia de A.M.D.G. Hoy, que oficialmente no hay Censura, pierde su tiempo quien busque el último número de los libros de Celia. Yo, lo más que he conseguido, es que me digan en la editorial que no piensan reeditarlo. Ya me daba por vencido cuando un par de personas, que la adquirieron y leyeron en su día, pusieron sus ejemplares a mi disposición, de suerte que por fin he podido satisfacer mi malsana curiosidad y explicarme cómo es que ha desaparecido de la circulación.
He dicho más de una vez que uno de los testimonios más puros de la guerra civil española es el Homenaje a Cataluña de Jorge Orwell. Es la guerra vista por un ingenuo - ingenuo significa etimológicamente “hombre nacido libre” - que además se jugó la vida en ella, pero que vivió para contarla y abrir los ojos y darse cuenta de qué clase de pájaros eran sus compañeros de viaje. Celia en la revolución es esa misma guerra contada por una niña, o mejor dicho por una adolescente que hsta el 18 de julio vivía en el mejor de los mundos. La trama es muy sencilla. Celia está con sus dos hermanitas veraneando en Segovia, en casa de su abuelo. A Cuchifritín lo han mandado a Inglaterra, es de suponer con una familia amiga para que aproveche las vacaciones aprendiendo inglés. Al producirse la sublevación de “la guarnición de África”, el abuelo, viejo republicano, monta en cólera y entrega “al pueblo” las armas de su panoplia. Triunfa en Segovia “la revolución”, que es como Celia y los suyos, republicanos burgueses, llaman al Alzamiento, y al pobre abuelo lo fusilan. Una criada fiel, Valeriana, coge a Celia y a las niñitas y, a lomos de un borriquillo, sale por la noche de Segovia y sin más dificulatades llegan a El Escorial, donde se suben a un camión que las deja en Madrid, donde esperan reunirse con el padre, la tía Julia y el primo Gerardo. El padre ha cogido un fusil y se ha ido a la Sierra a defender a la República. Su hermana, la tía Julia, se los lleva a todos a un hotelito que tienen en Chamartín, donde estarán más seguros que en el centro. Ya a Celia le choca que la tuteen y no le digan “señorita”, pero aprecia en la gente una “digna seriedad” ante los acontecimientos. El padre ingresa en el Hospital Militar con un balazo en un pulmón y van a verlo y él les habla con entusiasmo del próximo triunfo de la República; en una visita tiene Celia ocasión de presenciar el asalto del Hospital por “el pueblo” y el asesinato del general López Ochoa, cuya cabeza pasea luego en triunfo una mujerzuela. Al primo Gerardo, que es por lo visto de Falange, se lo llevan de la casa y, cuando la tía Julia lo descubre en el depósito de cadáveres, se pone fuera de sí y también acaba desapareciendo. Celia recoge a una amiga y a sus viejas tías que vivían en Argüelles y les han bombardeado la casa. Entran y salen otros refugiados, más o menos sórdidos o pintorescos, y Celia se lleva a sus hermanitas a una guardería que llevan Laura de los Ríos e Isabelita García Lorca, a cuyo hermano han fusilado en Granada -porque “en el otro lado también fusilan” -, y las ayuda con los niños. Cuando la guardería se convierte en cuartel, Celia manda a las niñas a Valencia con la fiel Valeriana. Al cabo de cierto tiempo, la carestía y los bombardeos impulsan a Celia a reunirse con sus hermanitas, mientras el padre, restablecido, vuelve al frente. No las encuentra ni en Valencia ni en Barcelona, donde también sufre bombardeos y penurias, pero averigua que han logrado pasar a Francia. En Valencia se encuentra, vestido de miliciano, a un chico a quien había conocido el verano anterior en Santander, y este chico la ayuda en todo lo que puede y le dice que por qué no se apunta al Partido Comunista; Celia lee la cartilla y no le gusta y dice que aquello no es para ella. Hay entre ellos una buena amistad rayana en amor inconfeso y él, al despedirse, le besa una mano. Celia vuelve a Madrid y allí se entera de que Jorge ha caído en el Ebro. La situación con el hambre y bajo las bombas es espantosa y la guerra está perdida. Celia vuelve a Valencia y se da cuenta de que casi todas las personas que la han ayudado y acompañado de un modo u otro esperan a Franco como agua de mayo. Un antiguo jardinero de la casa de Chamartín, capitán del Ejército rojo, le consigue pasaje en un barco francés y, por la conversación de su asistente que la lleva en auto al Grao, comprende que también ellos se han pasado al enemigo. El padre de Celia está ya fuera de España. Celia se ve completamente sola, pero exclama: “¡No estoy sola! ¡Estoy en las manos de Dios!”
Que Elena Fortún no se molestara en poner en limpio el borrador de este relato, concluido el 13 de julio de 1943, no tiene nada de particular. No estaba entonces ciertamente en España el horno para bollos. Que ahora haya dificultad en encontrar la obra es lo que no deja de ser extraño por lo menos. Cuando yo publiqué El mono azul, le dije a quien me quisiera oir que mi libro era parcial, pero no tendencioso. Eso es exactamente lo que le pasa a Celia en la revolución. La Fortún era tan partidaria de la España republicana como yo de la España nacional; lo que pasa es que cuenta lo que vio y vivió, no sólo los bombardeos de la aviación, sino la manera que “el buen pueblo” tenía de reaccionar a esos bombardeos o simplemente a derrotas como la de Talavera: unas escenas y unos episodios espeluznantes que concordaban punto por punto con otros testimonios más tendenciosos como pudieron ser los de Foxá o Fernández Flórez.
Otro testimonio en ese sentido lo debemos a otra mujer, Simone Weil, que fue a España creyendo que aquella guerra era una guerra de “pobres” contra “ricos” para encontrarse con una realidad que le puso los pelos de punta. Y esa realidad era la de los métodos con que los anarquistas imponían sus utopías a campesinos aragoneses e industriales catalanes, y las expediciones punitivas con que los heroicos milicianos se desquitaban de sus continuos descalabros, como el del fallido desembarco en Mallorca. Su carta a Bernanos, después de leer el libro que Bernanos dedicó a la represión nacional en esa isla, deberían habérsela leído los descerebrados que, “para cerrar heridas”, quisieron premiar con la nacionalidad española a los supervivientes de las tristemente célebres Brigadas Internacionales.
No sé lo que al comenzar el año habrá dicho la prensa mayoritaria, ya que me la tiene prohibida mi médico de cabecera imaginario, del mismo modo que me tiene prohibidos el cine, la radio y la televisión. Yo tengo médico imaginario como el personaje de Molière tenía enfermedades imaginarias. La democracia nos ha encerrado a los españoles en compartimientos estancos, y somos muchos, creo que cada vez más, los que nos resistimos a salir del nuestro y, cuando por fin nos animamos a salir, lo hacemos tapándonos las narices. Dentro del microclima moral en el que pretendemos vivir, se respira bastante mejor que en el macroclima multitudinario de las grandes aglomeraciones. Vivir en un compartimiento estanco o en una campana neumática es fácil cuando uno se considera por encima del bien y del mal; lo que pasa es que ponerse por encima del bien y del mal no es tan difícil para muchos, entre los que me cuento. Por eso no tengo más remedio a veces que abandonar mi parcela y asomarme al inmundo mundo exterior, donde el mal triunfa en toda la línea.
Nadie piense que para mí el mal es la izquierda y el bien la derecha. Ya la división entre derechas e izquierdas es una de las manifestaciones del mal, porque el mal es todo aquello que contribuye a fomentar los odios y los enfrentamientos. A ese fomento del odio se la ha dado en llamar espíritu de reconciliación nacional, espíritu al que rinde tributo y por el que también está poseída la prensa considerada de derechas. Esta prensa tiene sesudos cronistas que, por ejemplo, cuando un par de obispos con vergüenza torera le cantan las cuarenta al régimen actual, los descalifican por no habérselas cantado al régimen anterior y encima les cuelgan el sambenito de “ultraderechistas”; tiene criticuelos literarios especializados en reducción de restos que no pierden ocasión de decir que la guerra civil fue un crimen cuyo único culpable es Franco; tiene redactores que atribuyen exilios a título póstumo y exhuman escritos nauseabundos, en los que se vilipendia a mártires que la misma prensa tuvo por sagrados durante largos años. La víctima es ahora Elena Fortún; aquella Elena Fortún que, si mal no recuerdo*, les puso camisa azul a Celia y a Cuchifritín en las revistas para niñas de la Sección Femenina, y que ahora resulta que no, que estaba en el Madrid rojo dándole la razón a la chusma y llamando traidores y cochinos a los defensores del Cuartel de la Montaña que, dice, “murieron achicharrados como chinches”. Habría que ver la obrita entera - Celia en la revolución - para formarse un criterio sobre ella, pero si se la juzga por el fragmento que se complace en reproducir ABC, hay que reconocer que “la censura del régimen franquista (que) hizo imposible la publicación” tenía de la reconciliación nacional un concepto más ajustado del que hoy profesa el portavoz de los monárquicos republicanos, digna réplica de El País, órgano de los republicanos monárquicos.
Yo comprendo que la prensa biempensante tenga que poner sal en heridas antiguas para sentirse cómoda dentro del llamado "orden constitucional”; lo malo es que, al proceder de ese modo, está renegando de su propia historia, que no es por cierto la historia expurgada que esa prensa nos sirve cada vez que entierra a uno de sus prohombres. Uno de esos prohombres de la derecha fue don Pedro Sáinz Rodríguez, hombre que demostró una lealtad sin fisuras a la augusta persona del conde de Barcelona, a quien siguió a lo que por comodidad vamos a llamar destierro. Por seguir a su señor, don Pedro dejó abandonada su cátedra en la Universidad Central, y a los diez años de abandono, el Ministro de Educación Ibáñez Martín, nacionalcatólico de Herrera Oria, decidió que ya estaba bien y sacó la vacante a concurso. Así don Pedro se quedó sin cátedra, pero se libró de las hambres de trasguerra. Yo tengo un grato recuerdo de don Pedro, del conspiratorio y culinario don Pedro, porque gracias a él pude estudiar aquel plan de bachillerato cíclico que, como primer Ministro de Educación del Caudillo, nos impuso a los niños de la zona nacional primero y, luego, a los de toda España. Lo que ahora siento es haber desaprovechado la única ocasión que tuve de testimoniarle mi gratitud, que fue en el curso de una cena de los “Amigos de Julio Camba”. Yo venía de trabajar en Roma en el Programa Mundial de Alimentos, así que me puse a divagar sobre hambre, gastronomía, mística y picaresca, y no pude menos de echarle una flor a don Pedro, máxima autoridad presente en punto a mística y buen comer. En otra ocasión, en que lo comparaba con el triumviro Cambacérès, dije que para él la política no era cuestión de estómago, sino de paladar. Nunca, sin embargo, le hablé de su Bachillerato.
Yo comprendo también que los que perdieron la guerra consideren fatídica y funesta la fecha del 18 de julio, pero que la deploren los mismos que le deben a esa guerra ser lo que son y estar donde están, es el colmo de la hipocresía. Don Pedro fue de otro temple. Del mismo modo que nunca negó sus intrigas portuguesas contra Franco, nunca olvidó sus intrigas contra la República. Precisamente al conmemorar, el pasado 13 de julio, el medio siglo del asesinato de Calvo Sotelo, don Pedro contaba cómo había formado el Bloque Nacional con Víctor Pradera y con José Calvo Sotelo, con quien ya había colaborado en algún gobierno de Primo de Rivera. Ese Bloque Nacional trabajó de firme para preparar el Alzamiento y sudó tinta para lograr que Franco lo acaudillara. El asesinato de Calvo Sotelo disipó las últimas indecisiones. Al cabo de cincuenta años, al evocar aquellas fechas trágicas, don Pedro Sáinz Rodríguez confesaba dos cosas; una, que lloró como un chiquillo mientras le daban tierra a Calvo Sotelo en el Cementerio del Este; otra, que fue él quien redactó la comunicación que el conde de Vallellano leyó el día 15 en el Congreso de los Diputados y que voy a reproducir porque pone en su sitio a todos los enanos que, en la propia prensa biempensante, siguen hablando de la “legitimidad” y de la “legalidad” del Gobierno que las urnas habían malparido el 16 de febrero:
“El asesinato de Calvo Sotelo - honra y esperanza de España -, verdadero crimen de Estado, nos obliga a modificar nuestra actitud… Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. No queremos engañar al país y a la opinión internacional aceptando la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado normal, cuando en realidad desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una monstruosa subversión de todos los valores morales que ha conseguido poner la autoridad y la justicia al servicio de la violencia y el crimen.”
Probablemente no fue éste el último manifiesto que redactaría don Pedro en el curso de su larga y fecunda vida, pero es el único del que se confesó ser autor en fecha para él emocionante. Lo que vino después es ya historia, pero una historia que hay que contarla entera, aunque sólo sea para que sepan los españoles que los mismos que asesinaron a Calvo Sotelo fueron los que achicharraron como chinches a los héroes del Cuartel de la Montaña.
* Recordaba mal, en efecto. Véase el trabajo siguiente.
2. Sáinz Rodríguez, Celia y Simone Weil
El diario ABC conmemoró el quincuagésimo aniversario del asesinato de Calvo Sotelo con una tercera de don Pedro Sáinz Rodríguez en la que éste confesó ser el autor del comunicado leído por el conde de Vallellano ante la Diputación Permanente de las Cortes, significando que su grupo político no podía seguir sancionando con su presencia la legitimidad de un régimen que, con aquel crimen de Estado, se había puesto al margen de la ley. Esa fechoría fue la gota que colmó el vaso y, como es archisabido, fue lo que decidió al entonces comandante general de Las Palmas a unirse a una rebelión ante cuyos laboriosos preparativos venía mostrando grandes reticencias.
Pasado medio año de la efeméride, moría don Pedro el conspirador, y casi al mismo tiempo se publicaba Celia en la revolución, de Elena Fortún, cuyo manuscrito poseía una nuera de la autora, que vivía en Estados Unidos. La referencia que dio ABC, más propia del ABC incautado por los asesinos de Calvo Sotelo que del ABC propiamente dicho, me impulsó a escribir un artículo en el que unía el recuerdo de Sáinz Rodríguez y el de mis lecturas infantiles de los cuentos de Celia. Puede que la memoria me jugara una mala pasada al recordar a Celia haciendo de las suyas en el Auxilio Social de la Sección Femenina, pero lo cierto es que aquellos cuentos yo los había leído en aquella prensa infantil con la que Fray Justo Pérez de Urbel practicaba, en mi caso con éxito, la formación del espíritu nacional. Mi artículo lo titulaba Cuchifritín y Sáinz Rodríguez porque el cuento que recordaba y que recuerdo era un relato en el que Cuchifritín merendaba en casa de unas niñas inglesas y, para divertirlas, entre él y Celia improvisaron una corrida de toros; no sé qué otras monerías haría Cuchifritín que las inglesitas se reían de él diciendo Silly boy! Cuchifritín quiso saber qué significaban esas palabras y Celia le dijo: “Te han llamado silly boy que quiere decir “niño tonto””. Cuchifritín al despedirse les dijo a las inglesitas: “¡Y qué “silly boyas” sois vosotras!”
No sé si la Censura actual pondría a este texto las tachas de xenófobo y machista; lo que sí sé es que cuando quise leer Celia y la revolución para confirmar mis aprensiones o rectificar mis prejuicios, la obra, última de la serie en la bonita edición en cartonné hecha por Aguilar, resultó absolutamente inencontrable.
En tiempos de la otra Censura, editó Pérez de Ayala sus Obras completas con la conspicua ausencia de A.M.D.G. Hoy, que oficialmente no hay Censura, pierde su tiempo quien busque el último número de los libros de Celia. Yo, lo más que he conseguido, es que me digan en la editorial que no piensan reeditarlo. Ya me daba por vencido cuando un par de personas, que la adquirieron y leyeron en su día, pusieron sus ejemplares a mi disposición, de suerte que por fin he podido satisfacer mi malsana curiosidad y explicarme cómo es que ha desaparecido de la circulación.
He dicho más de una vez que uno de los testimonios más puros de la guerra civil española es el Homenaje a Cataluña de Jorge Orwell. Es la guerra vista por un ingenuo - ingenuo significa etimológicamente “hombre nacido libre” - que además se jugó la vida en ella, pero que vivió para contarla y abrir los ojos y darse cuenta de qué clase de pájaros eran sus compañeros de viaje. Celia en la revolución es esa misma guerra contada por una niña, o mejor dicho por una adolescente que hsta el 18 de julio vivía en el mejor de los mundos. La trama es muy sencilla. Celia está con sus dos hermanitas veraneando en Segovia, en casa de su abuelo. A Cuchifritín lo han mandado a Inglaterra, es de suponer con una familia amiga para que aproveche las vacaciones aprendiendo inglés. Al producirse la sublevación de “la guarnición de África”, el abuelo, viejo republicano, monta en cólera y entrega “al pueblo” las armas de su panoplia. Triunfa en Segovia “la revolución”, que es como Celia y los suyos, republicanos burgueses, llaman al Alzamiento, y al pobre abuelo lo fusilan. Una criada fiel, Valeriana, coge a Celia y a las niñitas y, a lomos de un borriquillo, sale por la noche de Segovia y sin más dificulatades llegan a El Escorial, donde se suben a un camión que las deja en Madrid, donde esperan reunirse con el padre, la tía Julia y el primo Gerardo. El padre ha cogido un fusil y se ha ido a la Sierra a defender a la República. Su hermana, la tía Julia, se los lleva a todos a un hotelito que tienen en Chamartín, donde estarán más seguros que en el centro. Ya a Celia le choca que la tuteen y no le digan “señorita”, pero aprecia en la gente una “digna seriedad” ante los acontecimientos. El padre ingresa en el Hospital Militar con un balazo en un pulmón y van a verlo y él les habla con entusiasmo del próximo triunfo de la República; en una visita tiene Celia ocasión de presenciar el asalto del Hospital por “el pueblo” y el asesinato del general López Ochoa, cuya cabeza pasea luego en triunfo una mujerzuela. Al primo Gerardo, que es por lo visto de Falange, se lo llevan de la casa y, cuando la tía Julia lo descubre en el depósito de cadáveres, se pone fuera de sí y también acaba desapareciendo. Celia recoge a una amiga y a sus viejas tías que vivían en Argüelles y les han bombardeado la casa. Entran y salen otros refugiados, más o menos sórdidos o pintorescos, y Celia se lleva a sus hermanitas a una guardería que llevan Laura de los Ríos e Isabelita García Lorca, a cuyo hermano han fusilado en Granada -porque “en el otro lado también fusilan” -, y las ayuda con los niños. Cuando la guardería se convierte en cuartel, Celia manda a las niñas a Valencia con la fiel Valeriana. Al cabo de cierto tiempo, la carestía y los bombardeos impulsan a Celia a reunirse con sus hermanitas, mientras el padre, restablecido, vuelve al frente. No las encuentra ni en Valencia ni en Barcelona, donde también sufre bombardeos y penurias, pero averigua que han logrado pasar a Francia. En Valencia se encuentra, vestido de miliciano, a un chico a quien había conocido el verano anterior en Santander, y este chico la ayuda en todo lo que puede y le dice que por qué no se apunta al Partido Comunista; Celia lee la cartilla y no le gusta y dice que aquello no es para ella. Hay entre ellos una buena amistad rayana en amor inconfeso y él, al despedirse, le besa una mano. Celia vuelve a Madrid y allí se entera de que Jorge ha caído en el Ebro. La situación con el hambre y bajo las bombas es espantosa y la guerra está perdida. Celia vuelve a Valencia y se da cuenta de que casi todas las personas que la han ayudado y acompañado de un modo u otro esperan a Franco como agua de mayo. Un antiguo jardinero de la casa de Chamartín, capitán del Ejército rojo, le consigue pasaje en un barco francés y, por la conversación de su asistente que la lleva en auto al Grao, comprende que también ellos se han pasado al enemigo. El padre de Celia está ya fuera de España. Celia se ve completamente sola, pero exclama: “¡No estoy sola! ¡Estoy en las manos de Dios!”
Que Elena Fortún no se molestara en poner en limpio el borrador de este relato, concluido el 13 de julio de 1943, no tiene nada de particular. No estaba entonces ciertamente en España el horno para bollos. Que ahora haya dificultad en encontrar la obra es lo que no deja de ser extraño por lo menos. Cuando yo publiqué El mono azul, le dije a quien me quisiera oir que mi libro era parcial, pero no tendencioso. Eso es exactamente lo que le pasa a Celia en la revolución. La Fortún era tan partidaria de la España republicana como yo de la España nacional; lo que pasa es que cuenta lo que vio y vivió, no sólo los bombardeos de la aviación, sino la manera que “el buen pueblo” tenía de reaccionar a esos bombardeos o simplemente a derrotas como la de Talavera: unas escenas y unos episodios espeluznantes que concordaban punto por punto con otros testimonios más tendenciosos como pudieron ser los de Foxá o Fernández Flórez.
Otro testimonio en ese sentido lo debemos a otra mujer, Simone Weil, que fue a España creyendo que aquella guerra era una guerra de “pobres” contra “ricos” para encontrarse con una realidad que le puso los pelos de punta. Y esa realidad era la de los métodos con que los anarquistas imponían sus utopías a campesinos aragoneses e industriales catalanes, y las expediciones punitivas con que los heroicos milicianos se desquitaban de sus continuos descalabros, como el del fallido desembarco en Mallorca. Su carta a Bernanos, después de leer el libro que Bernanos dedicó a la represión nacional en esa isla, deberían habérsela leído los descerebrados que, “para cerrar heridas”, quisieron premiar con la nacionalidad española a los supervivientes de las tristemente célebres Brigadas Internacionales.





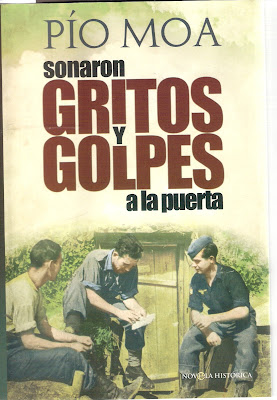
Este es el sistema hedonista,consumista,democratico,liberal,capitalista y occidental bendecido por el imperio actualmente vigente,y al que hay que jurar obediencia debida como un soldado a sus mandos.En la jerarquia de la iglesia católica hay tantas opiniones dispersas sobre asuntos de politica como en el parlamento vasco.
ResponderEliminar