El decenio siniestro
Publicado en el último número de RAZON ESPAÑOLA
El decenio siniestro
Los representantes de la clase política que se dignan adherirse a las manifestaciones de las víctimas del terrorismo no dejan pasar la ocasión sin denunciar la amenaza que éste supone para la libertad y la democracia, nociones mostrencas con que los terroristas justifican también su arriesgada profesión. En una de las últimas manifestaciones pude oír uno de estos cantos a la democracia y a la libertad, en cuya virtud era lícito defender todas las opciones políticas, el “independentismo inclusive”, siempre que se hiciera con buenos modales. Con todos los respetos, esto era como decir que los males de la libertad se curan con más libertad, los de la democracia con más democracia y los del separatismo con más separatismo. También se dijo que hasta la llegada del PP al poder, las víctimas del terrorismo habían estado silenciadas e ignoradas por los poderes públicos, y eso que a ellas se debía la recuperación de los símbolos nacionales. Antes de la conquista del poder por el PP, éste lo detentaron la UCD y el PSOE. Estas dos formaciones tenían poco apego a esos símbolos, entre otras cosas porque eran aún los del régimen anterior, régimen con el que identificaban además a las víctimas del terrorismo, miembros casi todas de sus “fuerzas represivas”. No sé si eso explica las humillaciones de las víctimas en los funerales y el que fueran éstas las que reivindicaran la bandera nacional.
Hace años, compuse o intenté componer un libro con el título de El decenio siniestro, en el que recopilaba muchos de los artículos escritos a lo largo de los primeros diez años del nuevo régimen, en los que se sembraron los vientos que traerían las presentes tempestades. De estas tempestades se ocupan otros, como José Javier Esparza en El bienio necio, pero todos los males de la patria que este bienio no ha hecho más que agravar y recrudecer estaban ya inoculados en aquel primer decenio. La mayoría de los artículos de aquel libro aparecieron en las tinieblas exteriores y algunos de ellos serían recogidos en otros libros que logré publicar. Otros siguen siendo tan actuales que, con leves retoques, los he vuelto a publicar recientemente. De la orientación de aquellos escritos puede dar una idea bastante completa su primitiva introducción, fechada en marzo de 1986, que ahora reproduzco.
Tengo que hacer una advertencia importante: yo no soy hombre de partido. Pero el que no sea hombre de partido no significa que me lave las manos y me declare apolítico. Ser apolítico es ser conformista y hay demasiadas cosas en la vida pública de hoy con las que yo no estoy conforme. Si no soy hombre de partido; si he dejado de ser en determinado momento hombre de partido, no ha sido para eludir responsabilidades, sino para asumirlas con mayor libertad. Cuando yo me di de baja en Alianza Popular no lo hice para encuadrarme en otra formación, sino con el propósito inicial de prestar mi apoyo, o más bien mi concurso, desde fuera, pues al quedar así claro que yo no sustentaba ambiciones políticas, ese apoyo o ese concurso, siendo desinteresado, podría resultar más eficaz. Ese apoyo no excluye la crítica, una crítica que yo quisiera constructiva, y para ejercerla con libertad fue precisamente por lo que me parecía imprescindible no estar sometido a otra disciplina que la de mi conciencia.
Yo me hice hombre de partido en un momento – los inicios del presente régimen – en el que opinaba que el sistema de partidos políticos era inevitable. A mí me atrajo sobre todo aquella consigna de que España es lo único importante, y aquella propuesta de que la Constitución del nuevo régimen fuera, como la Constitución inglesa, una Constitución no escrita, y que para ello bastaba con poner al día las Leyes Fundamentales del régimen anterior. Dicho con pocas palabras, yo era partidario de la reforma y enemigo de la ruptura, y por serlo sinceramente, comprendí en seguida el fraude y la traición de UCD, que a la mayoría de los españoles, que entonces pensaban como yo, les metió de matute la ruptura mientras hacía como que les vendía la reforma.
Esa ruptura no era sólo la ruptura con el régimen anterior, al que el nuevo régimen condenaba al fuego eterno y achacaba todos los males del país, sino la ruptura de la convivencia nacional y de la unidad de la patria. Esa ruptura cristalizó por un lado en el arcaico sistema de los partidos políticos y por otro en la aberrante figura jurídico-administrativa del sistema de las autonomías, es decir, que los partidos políticos rompían la convivencia nacional y las llamadas comunidades autónomas “la unidad de los hombres y las tierras de España”.
Recuerdo como una pesadilla una aparición del difunto Tierno Galván en la televisión durante una de las primeras campañas electorales. Este seráfico señor explicaba magistralmente al embobado público cómo se estaba procediendo a recomponer hilo a hilo, nudo a nudo, célula a célula, la urdimbre y la trama de un tejido – el de los partidos políticos – que el régimen anterior había logrado arrancar y destruir, y a mí aquellas palabras y aquellas imágenes me daban dentera, porque eran la descripción de un moho parasitario, de una degeneración maligna, la metáfora de una metástasis que se feclicitaba de volverse a extender sobre el organismo que durante cuarenta años había creído librarse por siempre de todo mal.
Ese mal, que vamos a llamar la ruptura democrática, se impuso como si fuera un bien a la nación en virtud de una operación de gran estilo – y muy bien costeada – que se llamó “la transición sin traumas”, y que la nación en general aceptó porque, como dijo alguno de sus protagonistas, consistía en “pasar de una ley a otra ley sin salir de la ley”. El pueblo, o gran parte de él, aceptó como si tal cosa el cambio porque se hacía desde la legalidad vigente; porque acataba la legitimidad y la autoridad que lo imponía. El pueblo sabía que a Suárez lo había puesto el Rey como al Rey lo había puesto el Generalísimo. En esto sí que no había habido ruptura.
Esa “transición sin traumas” se hizo con toda suerte de complacencias y de concesiones, no ya hacia quienes exigían simplemente la ruptura total con la España de Franco, sino hacia quienes exigían la ruptura de España, la destrucción de España, el descuartizamiento de la España “una, grande y libre” en un mosaico de “nacionalidades autónomas”.
Contra esa manera de hacer el cambio, contra esa manera de hacer la transición levantó Fraga una bandera, la única bandera que un hombre de bien podía levantar en aquellos momentos en España: la bandera española, y poca memoria hay que tener para no recordar la devastadora campaña de que Fraga fue víctima y que hubiera acabado para siempre con la carrera política de otro cualquiera que no hubiera tenido su temple, su tesón y su sentido del deber. Alguien de UCD, el señor Abril Martorell, llegó a decir que Alianza Popular no tenía cabida en la España del consenso, y por eso y por muchas cosas más yo me opuse desde mi insignificancia de titular solidario y mancomunado de la soberanía popular, yo me opuse, repito, a la Constitución; yo escribí contra la Constitución, y no llegué a votar NO a la Constitución porque no estaba en España el triste día en que se votó, y es que veía y veo en la Constitución del 78 la institucionalización de todas las rupturas; la elevación de la ruptura a ley fundamental del nuevo Estado.
Una vez aprobada, sancionada o lo que fuera esa Constitución, era lógico que el poder fuera a parar inexorablemente a manos de quienes desde un primer momento, con una coherencia total, habían clamado por la ruptura; al partido de la ruptura por excelencia, al Partido Socialista Obrero Español, a ese partido que en tres años de malgobierno ha refrendado y revalidado con creces su centenaria perniciosidad.
El PSOE tuvo su razón de ser cien años atrás, como también la tuvieron el Partido Conservador y el Liberal y todos los demás, por desgracia para España, y su gran tragedia – la tragedia del PSOE – sería la de llegar al poder con cien años de retraso. El PSOE se encontró con que toda la política socialista que el país necesitaba o era capaz de aguantar estaba ya hecha y, para más inri, hecha por su peor enemigo: por el denostado régimen de Franco, pero como por encima del socialismo estaba la ruptura, se daría el caso paradójico de un partido socialista que, llegado al poder, se dedicaría a desmontar y a desmantelar el único socialismo positivo y constructivo que alguna vez hubo en España. No voy a entrar en detalles. Sólo diré que si la España de Franco aspiraba al pleno empleo, la España socialista da la impresión de aspirar al pleno desempleo.
Hay que decir de todos modos en descargo del PSOE que ha tenido que pechar con la herencia de UCD. UCD en cambio recibió la herencia de Franco, es decir, un país con orden público, justicia social y situado en el puesto nueve o diez de las potencias industriales del mundo. UCD dilapidó todo eso y a cambio nos dio la libertad, esa libertad con la que se enjuagan la boca los saltimbanquis de la política y las marimantas que dan lecciones de moral desde la prensa, la radio y la televisión; esa libertad que permite campar por sus respetos a navajeros, terroristas, exhibicionistas, calumniadores y gamberros y que tiene aterrorizadas y acobardadas a las personas decentes. Esa libertad que, insisto, no se la debemos al PSOE, sino a UCD, consistió en un destape general de alcantarillas, y al destaparse las alcantarillas, irrumpieron en la vida pública todos esos demonios familiares a los que el franquismo tuvo tantos años reprimidos bajo tierra.
Hace poco, el Presidente González, convencido de que para hombrearse con Franco basta con pescar en su yate y emplear alguno de sus latiguillos, se hacía un lío hablando de los demonios familiares, de los que tenía la avilantez de echar la culpa al franquismo, cuando todo el mundo sabe lo que esos demonios han sufrido durante cuarenta años sin poder sacar la gaita de las alcantarillas.
Uno de los peores demonios familiares es el antipatriotismo; el odio que los españoles o ciertos españoles, son capaces de llegar a sentir contra su patria, y precisamente estaban poseídos de ese demonio familiar los pobres diablos que acudían en el extranjero a apedrear los consulados españoles y las delegaciones de la compañía Iberia y hacían causa común con los mismos terroristas a los que, ahora que han conquistado el poder, que se han apoderado del Estado, hacen como que persiguen echándoles guardias civiles como los romanos les echaban esclavos a las murenas.
Yo lo único que sé es que, si en esta democracia donde no hay más ley que la de la navaja y la metralleta, campan por sus respetos los demonios familiares (el separatismo, la anarquía, la insolidaridad, la envidia, la ineficacia, la mala educación, la agresividad, la zafiedad y el desorden), ello se debe a la tolerancia para con esos demonios familiares que derrochan los pobres diablos que nos desgobiernan.
A esa tolerancia para con los demonios familiares es a lo que estos pobres diablos de la política llaman convivencia. Convivir entre españoles no significa vivir unos españoles con otros; significa hacer la vista gorda ante un atraco, una violación, una obscenidad, un asesinato, una ofensa a la religión o un ultraje a la bandera. Recientemente, en el intervalo de un concierto celebrado en la iglesia del Salvador, de Sevilla, unos barbudos y unas greñudas se pusieron tranquilamente a fumar. Un caballero les recordó que estaban en un templo, y uno de los barbudos replicó: “Usté me está provocando”. O sea, que lo civilizado y lo democrático es aguantarse y tolerar; tolerar el humo, el pisotón, el eructo, el insulto, las navajas y los cuernos.
Del mismo modo que se llama convivencia a esta tolerancia de casa de tolerancia, se dice que ha recuperado su dignidad un pueblo que hace cola en la calle para cobrar por no trabajar; que se deja robar el sobre a punta de navaja, o que pide limosna puesto literalmente de rodillas en medio de la vía pública. Cada vez que veo en plena calle del centro a estas pobres gentes de rodillas y con un cartel que cuenta miserias reales o imaginarias, me acuerdo de una frase de un político francés de la Gran Guerra que entre nosotros popularizó La Pasionaria: “Antes morir de pie que vivir de rodillas”. Yo nunca había visto al pueblo español de rodillas ante sus semejantes hasta que volvió a España esta señora.
El alcalde Tierno se fue al otro barrio con un entierro de capitán general con mando en plaza y se dejó Madrid lleno de transexuales, destrozonas, chisperos de guardarropía y mendigos con niños propios o alquilados por los suelos. Esto de la gente tirada por los suelos a la puerta de las iglesias era algo que llamaba mucho la atención a los viajeros del siglo XIX para atrás. No hace falta salir de Madrid para comprobar el retroceso de un país, el abatimiento de un país cuyo pueblo pide limosna una vez más tirado en el suelo. Esta es la España retrógrada, la España anacrónica que nos traerían los progresistas.
Pero lo más anacrónico y retrógrado de todo ha sido el relanzamiento de la estéril dialéctica derecha-izquierda. Esa dialéctica es uno de los peores obstáculos al progreso de una nación. La izquierda tiene unos pésimos antecedentes penales y la derecha siempre ha tenido mala prensa. En italiano, izquierda se dice sinistra, y yo he vivido demasiado tiempo en Italia como para no traducir ese término literalmente: la izquierda es siniestra. La derecha se ha identificado siempre con el orden. Se decía en tiempos de alguien que era una persona de orden y de derechas. Pero también se ha identificado con el egoísmo, el privilegio, el apoliticismo, la hipocresía, hasta el punto de que nadie quiere parecer de derechas; nadie quiere parecer de orden, entre otras cosas porque los demonios familiares que los pobres diablos sacaron de las alcantarillas han dicho que el orden es la injusticia. La derecha, pues, se identificó con el orden establecido, con el orden que había que romper, y ese orden, en España, ya sabemos cuál era: el que mantenía un régimen al que se consideraba de derechas porque defendía la patria, la religión y la familia y a pesar de que estaba realizando una política social que cualquier socialista español de cualquier tiempo hubiera considerado irrealizable y utópica.
Pues bien, cuando ya los españoles nos habíamos olvidado de que hubo una vez derechas e izquierdas, volvieron los demonios familiares para recordárnoslo, y en tales términos que los que creían ser de derechas hicieron todo lo posible por disimularlo. Creo haber sido el primero – en 1977 y desde el diario madrileño Informaciones – que calificó a UCD de derecha vergonzante por una actitud y una conducta de la que más valdría olvidarse si no fuera porque con ellas vienen tratando sus supervivientes políticos de aguar el vino de la llamada Coalición Popular[1]. Puede que por consideración a esos supervivientes, o por otras consideraciones de más peso que se me escapan, Coalición Popular procedió como si la democracia fuera lo único importante. Yo en cambio creía y sigo creyendo que lo único importante es España.
No exhorto con esto a la Coalición Popular[2] a que afirme su derechismo, porque, repito, autocalificarse de derechas o de izquierdas es autodescalificarse. Desde tiempos de Bismarck o desde antes, las presuntas derechas han sido las que han aplicado las propuestas reformistas o revolucionarias de las presuntas izquierdas, mientras que las presuntas izquierdas, al llegar al poder, han hecho una política de derechas en el peor sentido, y en unos términos que las presuntas derechas nunca se hubieran atrevido a hacer. Ser de derechas o de izquierdas – dijo alguien – es como ver los problemas con un solo ojo. Si la política no es más que un juego de azar o un juego de manos, esa dialéctica tiene a lo mejor sentido; pero si la política es el arte de gobernar a un pueblo y de sacar a una nación de su atolladero y de ponerla a la altura, no de tal o cual nación presuntamente civilizada, sino a la altura de su propia historia, esa dialéctica – la dialéctica derecha o izquierda – hay que sustituirla sin demora; tiene que sustituirla Alianza Popular por la dialéctica arriba o abajo.
En los diez años transcurridos desde la muerte del Caudillo – cuyo balance se hace en un libro colectivo editado por Planeta con prólogo de Fraga, por cierto – han detentado el poder en España dos partidos que no han escatimado recursos para enturbiar y ennegrecer ante la opinión pública, ante el electorado, la imagen de Fraga; dos partidos radicalmente retrógrados que han catapultado al país, a un país que había llegado a parecer europeo, a un estado de barbarie decimonónico y “latinoamericano”.
Alianza Popular nos dice en un libro reciente que esto tiene arreglo, y lo dice de manera muy convincente y razonable, con un programa de gobierno sensato, sereno y atractivo… para las personas que tenemos cierta edad. Da la casualidad, sin embargo, de que estas personas de cierta edad somos los menos en España; que los más son los españoles jóvenes, que son además la España del porvenir – si es que hay porvenir para España - , y yo me temo que al corazón de esa juventud, que es una edad heroica, no se llega simplemente con proyectos razonables de soluciones técnicas para su desazón generacional, sino con una voz de mando, con un grito de combate, con una llamada a una noble empresa común, y esa empresa no puede ser otra que la de redimir y levantar a una nación que han puesto de rodillas y echado a los cerdos diez años de política senil.
Alianza Popular no debería pensar en términos de derechas o izquierdas, sino en términos de arriba o abajo, y así se abriría a todos aquellos que, creyéndose de derechas o de izquierdas, crean en España, amen a España y trabajen por una España de la que poder estar orgullosos. En cambio debe cerrarse a todos los pobres diablos poseídos por los demonios familiares – tanto nacionales como extranjeros – a quienes molestan y ofenden la unidad, la grandeza y la libertad de España.
No es la nuestra una época de camisas ni de correajes, y la dialéctica de los puños y de las pistolas ha sido sustituida por la de las navajas y las metralletas, pero de una época y una juventud que creyó en España y luchó y murió por ella, nos ha quedado una voz, una voz que deberían recuperar todos los españoles y hacer suya la fuerza política que trate de movilizarlos; una voz que yo no evocaría si no viera a mi patria en uno de los momentos más bajos de su historia, con un pueblo humillado y ofendido y una juventud sin porvenir y sin fe; una voz que es – ahora más que nunca – una invitación a un esfuerzo colectivo y con la que yo me atrevo a poner punto final a esta divagación: ¡Arriba España!
“Viñamarina", a 3 de marzo de 1986
[1] El resultado sería el actual Partido Popular.
[2] Léase hoy, 2007, Partido Popular.
El decenio siniestro
Los representantes de la clase política que se dignan adherirse a las manifestaciones de las víctimas del terrorismo no dejan pasar la ocasión sin denunciar la amenaza que éste supone para la libertad y la democracia, nociones mostrencas con que los terroristas justifican también su arriesgada profesión. En una de las últimas manifestaciones pude oír uno de estos cantos a la democracia y a la libertad, en cuya virtud era lícito defender todas las opciones políticas, el “independentismo inclusive”, siempre que se hiciera con buenos modales. Con todos los respetos, esto era como decir que los males de la libertad se curan con más libertad, los de la democracia con más democracia y los del separatismo con más separatismo. También se dijo que hasta la llegada del PP al poder, las víctimas del terrorismo habían estado silenciadas e ignoradas por los poderes públicos, y eso que a ellas se debía la recuperación de los símbolos nacionales. Antes de la conquista del poder por el PP, éste lo detentaron la UCD y el PSOE. Estas dos formaciones tenían poco apego a esos símbolos, entre otras cosas porque eran aún los del régimen anterior, régimen con el que identificaban además a las víctimas del terrorismo, miembros casi todas de sus “fuerzas represivas”. No sé si eso explica las humillaciones de las víctimas en los funerales y el que fueran éstas las que reivindicaran la bandera nacional.
Hace años, compuse o intenté componer un libro con el título de El decenio siniestro, en el que recopilaba muchos de los artículos escritos a lo largo de los primeros diez años del nuevo régimen, en los que se sembraron los vientos que traerían las presentes tempestades. De estas tempestades se ocupan otros, como José Javier Esparza en El bienio necio, pero todos los males de la patria que este bienio no ha hecho más que agravar y recrudecer estaban ya inoculados en aquel primer decenio. La mayoría de los artículos de aquel libro aparecieron en las tinieblas exteriores y algunos de ellos serían recogidos en otros libros que logré publicar. Otros siguen siendo tan actuales que, con leves retoques, los he vuelto a publicar recientemente. De la orientación de aquellos escritos puede dar una idea bastante completa su primitiva introducción, fechada en marzo de 1986, que ahora reproduzco.
Tengo que hacer una advertencia importante: yo no soy hombre de partido. Pero el que no sea hombre de partido no significa que me lave las manos y me declare apolítico. Ser apolítico es ser conformista y hay demasiadas cosas en la vida pública de hoy con las que yo no estoy conforme. Si no soy hombre de partido; si he dejado de ser en determinado momento hombre de partido, no ha sido para eludir responsabilidades, sino para asumirlas con mayor libertad. Cuando yo me di de baja en Alianza Popular no lo hice para encuadrarme en otra formación, sino con el propósito inicial de prestar mi apoyo, o más bien mi concurso, desde fuera, pues al quedar así claro que yo no sustentaba ambiciones políticas, ese apoyo o ese concurso, siendo desinteresado, podría resultar más eficaz. Ese apoyo no excluye la crítica, una crítica que yo quisiera constructiva, y para ejercerla con libertad fue precisamente por lo que me parecía imprescindible no estar sometido a otra disciplina que la de mi conciencia.
Yo me hice hombre de partido en un momento – los inicios del presente régimen – en el que opinaba que el sistema de partidos políticos era inevitable. A mí me atrajo sobre todo aquella consigna de que España es lo único importante, y aquella propuesta de que la Constitución del nuevo régimen fuera, como la Constitución inglesa, una Constitución no escrita, y que para ello bastaba con poner al día las Leyes Fundamentales del régimen anterior. Dicho con pocas palabras, yo era partidario de la reforma y enemigo de la ruptura, y por serlo sinceramente, comprendí en seguida el fraude y la traición de UCD, que a la mayoría de los españoles, que entonces pensaban como yo, les metió de matute la ruptura mientras hacía como que les vendía la reforma.
Esa ruptura no era sólo la ruptura con el régimen anterior, al que el nuevo régimen condenaba al fuego eterno y achacaba todos los males del país, sino la ruptura de la convivencia nacional y de la unidad de la patria. Esa ruptura cristalizó por un lado en el arcaico sistema de los partidos políticos y por otro en la aberrante figura jurídico-administrativa del sistema de las autonomías, es decir, que los partidos políticos rompían la convivencia nacional y las llamadas comunidades autónomas “la unidad de los hombres y las tierras de España”.
Recuerdo como una pesadilla una aparición del difunto Tierno Galván en la televisión durante una de las primeras campañas electorales. Este seráfico señor explicaba magistralmente al embobado público cómo se estaba procediendo a recomponer hilo a hilo, nudo a nudo, célula a célula, la urdimbre y la trama de un tejido – el de los partidos políticos – que el régimen anterior había logrado arrancar y destruir, y a mí aquellas palabras y aquellas imágenes me daban dentera, porque eran la descripción de un moho parasitario, de una degeneración maligna, la metáfora de una metástasis que se feclicitaba de volverse a extender sobre el organismo que durante cuarenta años había creído librarse por siempre de todo mal.
Ese mal, que vamos a llamar la ruptura democrática, se impuso como si fuera un bien a la nación en virtud de una operación de gran estilo – y muy bien costeada – que se llamó “la transición sin traumas”, y que la nación en general aceptó porque, como dijo alguno de sus protagonistas, consistía en “pasar de una ley a otra ley sin salir de la ley”. El pueblo, o gran parte de él, aceptó como si tal cosa el cambio porque se hacía desde la legalidad vigente; porque acataba la legitimidad y la autoridad que lo imponía. El pueblo sabía que a Suárez lo había puesto el Rey como al Rey lo había puesto el Generalísimo. En esto sí que no había habido ruptura.
Esa “transición sin traumas” se hizo con toda suerte de complacencias y de concesiones, no ya hacia quienes exigían simplemente la ruptura total con la España de Franco, sino hacia quienes exigían la ruptura de España, la destrucción de España, el descuartizamiento de la España “una, grande y libre” en un mosaico de “nacionalidades autónomas”.
Contra esa manera de hacer el cambio, contra esa manera de hacer la transición levantó Fraga una bandera, la única bandera que un hombre de bien podía levantar en aquellos momentos en España: la bandera española, y poca memoria hay que tener para no recordar la devastadora campaña de que Fraga fue víctima y que hubiera acabado para siempre con la carrera política de otro cualquiera que no hubiera tenido su temple, su tesón y su sentido del deber. Alguien de UCD, el señor Abril Martorell, llegó a decir que Alianza Popular no tenía cabida en la España del consenso, y por eso y por muchas cosas más yo me opuse desde mi insignificancia de titular solidario y mancomunado de la soberanía popular, yo me opuse, repito, a la Constitución; yo escribí contra la Constitución, y no llegué a votar NO a la Constitución porque no estaba en España el triste día en que se votó, y es que veía y veo en la Constitución del 78 la institucionalización de todas las rupturas; la elevación de la ruptura a ley fundamental del nuevo Estado.
Una vez aprobada, sancionada o lo que fuera esa Constitución, era lógico que el poder fuera a parar inexorablemente a manos de quienes desde un primer momento, con una coherencia total, habían clamado por la ruptura; al partido de la ruptura por excelencia, al Partido Socialista Obrero Español, a ese partido que en tres años de malgobierno ha refrendado y revalidado con creces su centenaria perniciosidad.
El PSOE tuvo su razón de ser cien años atrás, como también la tuvieron el Partido Conservador y el Liberal y todos los demás, por desgracia para España, y su gran tragedia – la tragedia del PSOE – sería la de llegar al poder con cien años de retraso. El PSOE se encontró con que toda la política socialista que el país necesitaba o era capaz de aguantar estaba ya hecha y, para más inri, hecha por su peor enemigo: por el denostado régimen de Franco, pero como por encima del socialismo estaba la ruptura, se daría el caso paradójico de un partido socialista que, llegado al poder, se dedicaría a desmontar y a desmantelar el único socialismo positivo y constructivo que alguna vez hubo en España. No voy a entrar en detalles. Sólo diré que si la España de Franco aspiraba al pleno empleo, la España socialista da la impresión de aspirar al pleno desempleo.
Hay que decir de todos modos en descargo del PSOE que ha tenido que pechar con la herencia de UCD. UCD en cambio recibió la herencia de Franco, es decir, un país con orden público, justicia social y situado en el puesto nueve o diez de las potencias industriales del mundo. UCD dilapidó todo eso y a cambio nos dio la libertad, esa libertad con la que se enjuagan la boca los saltimbanquis de la política y las marimantas que dan lecciones de moral desde la prensa, la radio y la televisión; esa libertad que permite campar por sus respetos a navajeros, terroristas, exhibicionistas, calumniadores y gamberros y que tiene aterrorizadas y acobardadas a las personas decentes. Esa libertad que, insisto, no se la debemos al PSOE, sino a UCD, consistió en un destape general de alcantarillas, y al destaparse las alcantarillas, irrumpieron en la vida pública todos esos demonios familiares a los que el franquismo tuvo tantos años reprimidos bajo tierra.
Hace poco, el Presidente González, convencido de que para hombrearse con Franco basta con pescar en su yate y emplear alguno de sus latiguillos, se hacía un lío hablando de los demonios familiares, de los que tenía la avilantez de echar la culpa al franquismo, cuando todo el mundo sabe lo que esos demonios han sufrido durante cuarenta años sin poder sacar la gaita de las alcantarillas.
Uno de los peores demonios familiares es el antipatriotismo; el odio que los españoles o ciertos españoles, son capaces de llegar a sentir contra su patria, y precisamente estaban poseídos de ese demonio familiar los pobres diablos que acudían en el extranjero a apedrear los consulados españoles y las delegaciones de la compañía Iberia y hacían causa común con los mismos terroristas a los que, ahora que han conquistado el poder, que se han apoderado del Estado, hacen como que persiguen echándoles guardias civiles como los romanos les echaban esclavos a las murenas.
Yo lo único que sé es que, si en esta democracia donde no hay más ley que la de la navaja y la metralleta, campan por sus respetos los demonios familiares (el separatismo, la anarquía, la insolidaridad, la envidia, la ineficacia, la mala educación, la agresividad, la zafiedad y el desorden), ello se debe a la tolerancia para con esos demonios familiares que derrochan los pobres diablos que nos desgobiernan.
A esa tolerancia para con los demonios familiares es a lo que estos pobres diablos de la política llaman convivencia. Convivir entre españoles no significa vivir unos españoles con otros; significa hacer la vista gorda ante un atraco, una violación, una obscenidad, un asesinato, una ofensa a la religión o un ultraje a la bandera. Recientemente, en el intervalo de un concierto celebrado en la iglesia del Salvador, de Sevilla, unos barbudos y unas greñudas se pusieron tranquilamente a fumar. Un caballero les recordó que estaban en un templo, y uno de los barbudos replicó: “Usté me está provocando”. O sea, que lo civilizado y lo democrático es aguantarse y tolerar; tolerar el humo, el pisotón, el eructo, el insulto, las navajas y los cuernos.
Del mismo modo que se llama convivencia a esta tolerancia de casa de tolerancia, se dice que ha recuperado su dignidad un pueblo que hace cola en la calle para cobrar por no trabajar; que se deja robar el sobre a punta de navaja, o que pide limosna puesto literalmente de rodillas en medio de la vía pública. Cada vez que veo en plena calle del centro a estas pobres gentes de rodillas y con un cartel que cuenta miserias reales o imaginarias, me acuerdo de una frase de un político francés de la Gran Guerra que entre nosotros popularizó La Pasionaria: “Antes morir de pie que vivir de rodillas”. Yo nunca había visto al pueblo español de rodillas ante sus semejantes hasta que volvió a España esta señora.
El alcalde Tierno se fue al otro barrio con un entierro de capitán general con mando en plaza y se dejó Madrid lleno de transexuales, destrozonas, chisperos de guardarropía y mendigos con niños propios o alquilados por los suelos. Esto de la gente tirada por los suelos a la puerta de las iglesias era algo que llamaba mucho la atención a los viajeros del siglo XIX para atrás. No hace falta salir de Madrid para comprobar el retroceso de un país, el abatimiento de un país cuyo pueblo pide limosna una vez más tirado en el suelo. Esta es la España retrógrada, la España anacrónica que nos traerían los progresistas.
Pero lo más anacrónico y retrógrado de todo ha sido el relanzamiento de la estéril dialéctica derecha-izquierda. Esa dialéctica es uno de los peores obstáculos al progreso de una nación. La izquierda tiene unos pésimos antecedentes penales y la derecha siempre ha tenido mala prensa. En italiano, izquierda se dice sinistra, y yo he vivido demasiado tiempo en Italia como para no traducir ese término literalmente: la izquierda es siniestra. La derecha se ha identificado siempre con el orden. Se decía en tiempos de alguien que era una persona de orden y de derechas. Pero también se ha identificado con el egoísmo, el privilegio, el apoliticismo, la hipocresía, hasta el punto de que nadie quiere parecer de derechas; nadie quiere parecer de orden, entre otras cosas porque los demonios familiares que los pobres diablos sacaron de las alcantarillas han dicho que el orden es la injusticia. La derecha, pues, se identificó con el orden establecido, con el orden que había que romper, y ese orden, en España, ya sabemos cuál era: el que mantenía un régimen al que se consideraba de derechas porque defendía la patria, la religión y la familia y a pesar de que estaba realizando una política social que cualquier socialista español de cualquier tiempo hubiera considerado irrealizable y utópica.
Pues bien, cuando ya los españoles nos habíamos olvidado de que hubo una vez derechas e izquierdas, volvieron los demonios familiares para recordárnoslo, y en tales términos que los que creían ser de derechas hicieron todo lo posible por disimularlo. Creo haber sido el primero – en 1977 y desde el diario madrileño Informaciones – que calificó a UCD de derecha vergonzante por una actitud y una conducta de la que más valdría olvidarse si no fuera porque con ellas vienen tratando sus supervivientes políticos de aguar el vino de la llamada Coalición Popular[1]. Puede que por consideración a esos supervivientes, o por otras consideraciones de más peso que se me escapan, Coalición Popular procedió como si la democracia fuera lo único importante. Yo en cambio creía y sigo creyendo que lo único importante es España.
No exhorto con esto a la Coalición Popular[2] a que afirme su derechismo, porque, repito, autocalificarse de derechas o de izquierdas es autodescalificarse. Desde tiempos de Bismarck o desde antes, las presuntas derechas han sido las que han aplicado las propuestas reformistas o revolucionarias de las presuntas izquierdas, mientras que las presuntas izquierdas, al llegar al poder, han hecho una política de derechas en el peor sentido, y en unos términos que las presuntas derechas nunca se hubieran atrevido a hacer. Ser de derechas o de izquierdas – dijo alguien – es como ver los problemas con un solo ojo. Si la política no es más que un juego de azar o un juego de manos, esa dialéctica tiene a lo mejor sentido; pero si la política es el arte de gobernar a un pueblo y de sacar a una nación de su atolladero y de ponerla a la altura, no de tal o cual nación presuntamente civilizada, sino a la altura de su propia historia, esa dialéctica – la dialéctica derecha o izquierda – hay que sustituirla sin demora; tiene que sustituirla Alianza Popular por la dialéctica arriba o abajo.
En los diez años transcurridos desde la muerte del Caudillo – cuyo balance se hace en un libro colectivo editado por Planeta con prólogo de Fraga, por cierto – han detentado el poder en España dos partidos que no han escatimado recursos para enturbiar y ennegrecer ante la opinión pública, ante el electorado, la imagen de Fraga; dos partidos radicalmente retrógrados que han catapultado al país, a un país que había llegado a parecer europeo, a un estado de barbarie decimonónico y “latinoamericano”.
Alianza Popular nos dice en un libro reciente que esto tiene arreglo, y lo dice de manera muy convincente y razonable, con un programa de gobierno sensato, sereno y atractivo… para las personas que tenemos cierta edad. Da la casualidad, sin embargo, de que estas personas de cierta edad somos los menos en España; que los más son los españoles jóvenes, que son además la España del porvenir – si es que hay porvenir para España - , y yo me temo que al corazón de esa juventud, que es una edad heroica, no se llega simplemente con proyectos razonables de soluciones técnicas para su desazón generacional, sino con una voz de mando, con un grito de combate, con una llamada a una noble empresa común, y esa empresa no puede ser otra que la de redimir y levantar a una nación que han puesto de rodillas y echado a los cerdos diez años de política senil.
Alianza Popular no debería pensar en términos de derechas o izquierdas, sino en términos de arriba o abajo, y así se abriría a todos aquellos que, creyéndose de derechas o de izquierdas, crean en España, amen a España y trabajen por una España de la que poder estar orgullosos. En cambio debe cerrarse a todos los pobres diablos poseídos por los demonios familiares – tanto nacionales como extranjeros – a quienes molestan y ofenden la unidad, la grandeza y la libertad de España.
No es la nuestra una época de camisas ni de correajes, y la dialéctica de los puños y de las pistolas ha sido sustituida por la de las navajas y las metralletas, pero de una época y una juventud que creyó en España y luchó y murió por ella, nos ha quedado una voz, una voz que deberían recuperar todos los españoles y hacer suya la fuerza política que trate de movilizarlos; una voz que yo no evocaría si no viera a mi patria en uno de los momentos más bajos de su historia, con un pueblo humillado y ofendido y una juventud sin porvenir y sin fe; una voz que es – ahora más que nunca – una invitación a un esfuerzo colectivo y con la que yo me atrevo a poner punto final a esta divagación: ¡Arriba España!
“Viñamarina", a 3 de marzo de 1986
[1] El resultado sería el actual Partido Popular.
[2] Léase hoy, 2007, Partido Popular.





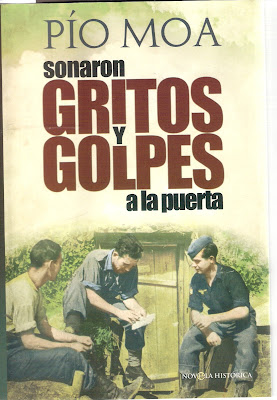
Acabo de recibir ese número de RE y lo leeré allí con más calma de la que precisa este medio.
ResponderEliminar