La Historia de España como debería enseñarse
Discurso de ingreso de
Fernando Fernández Gómez, ex director del Museo Arqueológico de Sevilla, en la
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
EN LA GENESIS DE ESPAÑA: DE LA ROMANIZACIÓN Y LA RECONQUISTA
Excmo. Sr. Presidente
Excmos. e Ilmos Sres. Académicos
Señoras, señores,
Queridos amigos todos
Sean mis primeras palabras para mostrar a los miembros de esta Real Academia mi agradecimiento por la confianza que han depositado en mí, otorgándome el honor de ocupar el sillón que en ella dejara vacante mi querido amigo D. José Cortines, cuyos méritos para hacerlo no pretendo igualar, pero de ocupar el cual me siento orgulloso. Y estoy seguro de que el también habría aceptado que fuera yo su sustituto. Es más, estoy convencido que, de haber podido vivir este momento, me habría cedido con gusto su sillón y él se habría levantado. Tanta era su generosidad, su caballerosidad y su sentido de la amistad, de la que tuve el privilegio de disfrutar hasta el final de sus días. Desde el más allá, en el que creía, como yo creo, sin duda sonreirá tranquilo, y con su mirada azul, como dijera la Prof. Pilar León, y su voz nerviosa y rápida, en muchos aspectos tan similar a la mía, me animará a trabajar en bien de la Academia y del patrimonio histórico y arqueológico de Sevilla, como prometo hacerlo.
Había pensado en este discurso hacer un breve repaso de lo que han sido mis trabajos fundamentales al frente de nuestro Museo Arqueológico, a cuya ordenación, mantenimiento y desarrollo he dedicado la mayor parte de mis días a lo largo de los últimos treinta años. Las circunstancias del momento que vivimos en España, han hecho, sin embargo, que me ciña a sólo algún aspecto de esos trabajos, para centrarme más en algo que hoy considero importante recordar: los efectos de la romanización en la Península Ibérica, como base de lo que luego fue el Estado visigodo e hizo posible que, destruido ese Estado por la invasión de los musulmanes, del propio pueblo surgieran fuerzas para enfrentarse a los invasores hasta lograr expulsarlos del territorio peninsular en una larga lucha de casi ochocientos años.
Y la elección del tema no es casual, sino que viene determinada por la confusión que a veces he observado en los visitantes del Museo, a los que he visto con alguna frecuencia por una parte quedar entusiasmados ante las obras de arte romanas que se exponen en sus salas, pero sin trascenderlas, sin llegar más allá, y poner por otra en duda que hubiera existido en España, y sobre todo en Andalucía, una auténtica reconquista, término que, a su juicio, debería desecharse, porque lo que en realidad hubo fue una conquista cristiana de territorios dominados por los árabes. Y como una cosa y otra guardan una íntima relación, he querido aprovechar esta solemne sesión para dar respuesta a unos y otros, podríamos decir que a modo de colofón de mi salida del Museo como Director, y de prólogo a mi ingreso en esta Real Academia, precisando y ampliando conceptos que quizá en el Museo no quedan suficientemente claros.
Cuando en 1980 me hice cargo de esa Dirección, observé que al Museo le faltaba un discurso general, un mensaje que ofrecer al visitante. Las Salas de Prehistoria estaban ordenadas por Edades, es cierto, pero en la mayor parte de sus vitrinas se mezclaban elementos de distintos yacimientos, como si estos hubieran constituido en su día una unidad y hubieran formado parte de un contexto único, lo cual era evidentemente falso y provocaba que dejara de entenderse en todo su valor el significado que, pasado el tiempo, habría de tener la romanización de la Península. Y eso no podía permitirse en un Museo que pretendía, y creo debe seguir pretendiendo, no sólo mostrar al público cosas bonitas en un ambiente agradable, sino también enseñarle lo que ha sido su vida, su historia, la de sus antepasados, en la tierra que ocupan. Y comencé a trabajar por modificar ese discurso museográfico y hacerlo más inteligible y ajustado a la realidad.
Pensaba, como hace unos años pensaba Sánchez Albornoz, que España necesitaba en nuestros días más que nunca conocer su pasado. España está enferma, decía él, y nadie puede desconocer su secular dolencia. Y así pensaba también yo. Y la pregunta básica a la que creía debía contestar, era ¿desde cuando podemos hablar de una España con entidad real propia?
Son conocidas las posturas enfrentadas de Sánchez Albornoz y Américo Castro al tratar de este problema. Aquél había puesto el nacimiento de España en época romana, como resultado de la incorporación de la Península al naciente Imperio; Castro, en la Edad Media, como producto del choque y convivencia de las tres culturas que entonces ocuparon nuestro suelo: cristiana, árabe y judía. Otros lo han puesto en la época de los Reyes Católicos, tras la conquista de Granada. O lo han traído todavía más acá, para defender que España, como nación, surge tras la invasión napoleónica y como reacción ante ella, con la Constitución de Cádiz, o todavía más tarde, tras la batalla de Ayacucho y el inicio de la pérdida del imperio.
Yo me he adherido siempre, está claro para quienes mínimamente conozcan el Museo, a la tesis tradicional, la que siguió Sánchez Albornoz y han seguido en nuestros días, entre otros, Julián Marías y Domínguez Ortiz, y pienso que España, Hispania, comienza a ser en época romana y como resultado de la romanización. Roma habría puesto el germen de lo que, desarrollándose, llegaría a ser España. Con los visigodos ese proceso habría continuado y se habría completado y consolidado jurídicamente. La invasión del 711 supone la destrucción de lo ya conseguido, y la Reconquista el inicio de un lento proceso de reconstrucción que concluye con los Reyes Católicos. La Constitución de 1812 y las siguientes no harán más que reconocer esa realidad.
España tiene, pues, una historia milenaria de la que, con sus luces y sus sombras, puede enorgullecerse. Y era preciso perfilar la imagen de esa España y transmitirla a un público cada vez más numeroso, como es el que visita los Museos, llenando de alguna manera el vacío, más amplio también cada vez, que deja la ausencia de una auténtica enseñanza de la Historia en los actuales planes de enseñanza obligatoria. En una época, como la que nos ha tocado vivir, en la que parece estar de moda la reivindicación de los “derechos históricos” de cada uno de los pueblos que la integran, sentía la necesidad de poner de manifiesto en el Museo, como deseo hacerlo aquí, los derechos históricos de España.
Y teniendo en cuenta los elementos de que disponía, creía que el mejor mensaje que podía aportar, era enseñar el valor de la romanización, lo que ésta había significado para nuestra Historia dentro del conjunto de la Península Ibérica.
Tenía que mostrar, por tanto, en el Museo, lo que era este territorio concreto que ocupamos en el Bajo Guadalquivir antes de la llegada de los romanos, lo que significó su venida, y el resultado de su acción política y cultural sobre los pueblos indígenas, acción política y cultural similar a la que llevó a cabo en otros territorios del resto de la Península, haciendo de todos ellos una unidad integrada en una superior entidad, el Imperio Romano.
Antes de Roma, la Península era un mosaico de pueblos heterogéneos, dispersos y autónomos. Esa dispersión y heterogeneidad quedaba reflejada en el Museo en las Salas de Prehistoria a través de su individualidad. En cada sala o vitrina se exponían exclusivamente los materiales de una cultura por medio del yacimiento o de los yacimientos más representativos, intentando dejar reflejado en ellas la falta de cohesión y conexión entre unos y otros. Eran unidades independientes.
Con la llegada de Roma, sin embargo, todo tiende a homogeneizarse y unificarse, por medio de la creación de una superestructura política y administrativa que permite a los distintos pueblos quedar integrados en una misma comunidad, regidos por unas mismas leyes, unidos por una misma lengua, formando parte de un mismo ejército, y protegidos por unos mismos dioses, a los que desde muy pronto los indígenas irán asimilando los suyos propios. Junto a ellos surge el culto al emperador, que en seguida arraiga en la Península y se convierte en eficaz medio de romanización y en aglutinante con los otros pueblos del Imperio, el contacto con los cuales queda asimismo facilitado por una extensa red de caminos y calzadas. Con todos estos elementos actuando simultáneamente podemos hacernos una idea de los vínculos que se crean entre los distintos territorios y poblaciones, pudiéndose decir que por primera vez aparece en la Península una forma de convivencia que permitirá más tarde la realización de un proyecto histórico común. Ya no hay iberos ni celtas, vacceos ni vettones, turdetanos ni bastetanos. Una vez dominados por la fuerza de las armas, en una larga lucha de casi doscientos años en defensa de su independencia y de su identidad, todos los indígenas aspirarán a ser, y llegarán a serlo, ciudadanos romanos de la provincia que, desde un principio, los conquistadores habían llamado Hispania.
Lo que no había existido nunca, por tanto, entre los pueblos primitivos de la Península, lo que no habían intentado conseguir, ni siquiera parcialmente, fenicios, cartagineses ni griegos, lo que no había sido nunca la cultura tartésica, ni la ibérica, ni ninguna otra de las culturas indígenas evolucionadas, se logra con los romanos. Pues entonces se produce esa primera unificación política y administrativa de su territorio, y antes de que acabe el s. I a.C. se habrá gestado ya allí una forma de vida específica, comienzo de una personalidad colectiva. ¿Española?, se pregunta Julián Marías. No, todavía no, responde. Es una forma de vida romana, pero con una estructura social bastante bien definida ya, dentro de Roma, la hispana.
La romanización debe considerarse, por tanto, como un hecho decisivo en nuestra historia, ya que está en la base de la existencia de España como unidad nacional, para lograr la cual fue preciso un largo proceso, que empezó con la conquista y en cierta medida continuó aún después de la caída del Imperio. Sus principales factores habrían sido la inmigración, los colonos llegados de Italia que se mezclaron con la población autóctona; el ejército, que admitió a auxiliares indígenas en las legiones romanas, cuyos soldados se integraron a su vez en la población indígena; el urbanismo, necesario para el desarrollo de la sociedad; las vías, calzadas y puentes, que facilitaban las comunicaciones, y, sobre todo, la lengua, el latín, ahora tan olvidado, como tantas otras cosas, pero que significó la posibilidad de que los indígenas de los distintos pueblos, convertidos en hispani, llegaran a poder hablar y entenderse por primera vez entre sí en una misma lengua.
Ese proceso de vertebración y homogeneización de los distintos pueblos autóctonos dará un paso más con su agrupación en provincias, sucesivamente transformadas a partir de las dos primeras de época republicana, pero sin dejar ya nunca de ser Hispania. De manera que cuando, tras la descomposición del Imperio, llegue la dominación de los visigodos, el nombre de Hispania se había impuesto ya con tal fuerza, dice Menéndez Pidal, que la Península no pasó a llamarse Gotia, como la Galia pasó a llamarse Francia, o Germania Alemania, y Britania Inglaterra, siguiendo los etnónimos de los pueblos germánicos que las habían ocupado, sino que Hispania siguió siendo siempre Hispania, como una realidad asentada, diferenciada y respetada. Y cuando en su lucha contra los arrianos, los católicos reclamen la ayuda de los romanos de Oriente, y éstos se instalen en el Sur y Levante peninsular, el propio San Isidoro levantará su voz para denunciar “la intromisión bizantina” en asuntos internos de Hispania.
Se trata sólo, sin embargo, del inicio de un largo proceso de construcción y unificación del Estado que, tras la descomposición del Imperio romano, llegará a su culminación en los últimos años del siglo VI y los primeros del VII. En el aspecto territorial, por la absorción del reino suevo y la recuperación de las comarcas bajo dominio bizantino, y en su estructura interna, por la equiparación de godos e hispanorromanos y, sobre todo, por la consumación de la unidad religiosa, lograda en el III Concilio de Toledo, el año 589, una de las fechas más significativas, aunque olvidada, de nuestra historia, cuando Recaredo se convierte al catolicismo e insta a hacer lo mismo a los obispos arrianos y a los nobles de su corte. Es el Concilio de la fundación del Reino.
En este III Concilio, presidido por Leandro de Sevilla, se reúnen los obispos de todas las provincias de la España visigoda. Ya no hay más que un solo rey, una sola religión y un solo territorio. El reino de los godos, cada vez más romanizado, se encaminaba rápidamente hacia su completa unificación. España comenzaba a ser una realidad independiente. Y en las Actas del Concilio el nombre de España como entidad nacional aparece citado en numerosas ocasiones.
Y es curioso observar, en unos tiempos como los nuestros, en los que parece no tenerse claro ni darse mayor importancia a lo que es nación, lo que es región y lo que es provincia, el cuidado que se pone en las Actas en llamar a cada cosa por su nombre. Y se hace una expresa corrección del término “metropolitano de la provincia de Carpetania”, empleado por el obispo toledano Eufemio, para precisar que la expresión no era correcta, sino “fruto de la ignorancia”, ya que estaba claro que la Carpetania no era una provincia, sino una región, parte de la provincia Cartaginense.
El IV Concilio tuvo también una extraordinaria importancia. Toledo III había sido el acto fundacional del Reino, y Toledo IV será el concilio de su consolidación y sistematización. Es evidente el interés por mantener la unidad política y religiosa del reino, una fides, unum regnum. Era la afirmación de la inseparable unidad religiosa y política que durante siglos habría de constituir el principio esencial de la nacionalidad española y que haría posible en su momento la secular empresa de la “reconquista”.
Sisebuto, elegido rey el año 612, logra expulsar de la Península definitivamente a los bizantinos, por lo cual será saludado como “primer rey de toda España”, rex totius Spaniae, dice San Isidoro.
Y a todos estos sucesos Sevilla no es ni mucho menos ajena, pues quienes más intensa y eficazmente trabajan y dirigen aquellos concilios de Toledo son sus dos obispos más emblemáticos, Leandro e Isidoro, hermanos en la carne, en la fe y en la defensa de la unidad de España, hasta el punto de considerar traidor a Hermenegildo, católico, por haberse rebelado contra su padre, arriano, rompiendo la unidad del reino.
Y la voz de aquellos obispos sevillanos en Toledo quiero traerla hoy aquí, en esta solemne jornada, como toledano que habla en Sevilla, para defender la unidad que ellos propiciaron y sus principios esenciales, lo que peyorativamente se ha denominado “la España de siempre”, la Hispania de Roma, la de Augusto y Diocleciano, la de Constantino y Teodosio, la de Leovigildo y Recaredo, la de Leandro e Isidoro, la Hispania que luchará durante siglos por volver a encontrarse a sí misma, con unos reyes que se enorgullecían de pertenecer a la estirpe de los godos, de la que el mismo Isidoro se consideraba integrante, a pesar de su origen hispanorromano.
Los años que siguen a Leandro e Isidoro son un período de paz. A partir de entonces nada separa ya a los descendientes de uno y otro pueblo, todos los cuales quedan unidos por el sentimiento de una patria común.
Los últimos años del s. VII son, sin embargo, años de crisis y carestía. La peste, el hambre, los graves problemas económicos, el bandolerismo, la desmoralización del pueblo y la implacable lucha de las distintas facciones políticas, conducen a la guerra civil y a la traición de los hijos y seguidores de Witiza, los cuales, buscando apoyos que les permitan gobernar, facilitan la entrada en la Península de un ejército extranjero, ocasionando la ruina del Estado visigodo.
El precio pagado resultaba excesivo: la “pérdida de España”, “antes deliciosa y ahora mísera”, canta el clérigo toledano que trata de continuar la Historia de los Godos de San Isidoro. Y el poema de Fernán González maldice a los traidores:
Fyjos de Vitiçanos non debyeran nascer,
Que esios començaron trayción a fazer.
La obra del citado clérigo, la llamada “Crónica mozárabe de 754”, resulta por su proximidad en el tiempo la mejor fuente de información que ha llegado hasta nosotros sobre aquellos tristes acontecimientos, que estuvieron a punto de separar a España de Europa, desgajándola de la civilización occidental, si no óptima, dice García Moreno, al menos la que más ha permitido al hombre expresar todas sus potencialidades y ansias de libertad. Y la recuperación de esa España perdida se convierte en proyecto común del pueblo que había surgido de la fusión de hispanorromanos y godos, pues no se acepta nunca que España sea dos países, uno cristiano y otro musulmán.
La expulsión de los árabes será siempre, por tanto, a partir de ahora una meta para los reyes cristianos, que lucharán durante siglos por ese ideal, aunque también pelearán entre ellos por objetivos más personales de dominios y de herencias, disputas basadas en ese sentido patrimonial de los reinos, que lleva a los reyes a dividir los territorios entre sus hijos, provocando que cada uno aspire a anexionarse los anejos para ensanchar los propios, unas veces mediante matrimonios y otras con las armas, en tristes enfrentamientos fratricidas.
Pero juntos o separados lucharán siempre contra el invasor. Y será a lo largo de esa lucha cuando surjan los reinos de Asturias y Galicia, de León y de Castilla, de Navarra y de Aragón, y los diversos condados catalanes de la significativamente llamada Marca Hispánica, pues todo ello sucede mil años después de que Hispania fuera ya una realidad, primero como provincia romana que había aglutinado a todos los pueblos indígenas, y después como reino visigodo consolidado en los concilios de Toledo.
El objetivo común es la recuperación de todo el territorio perdido, en un vago sentimiento de unidad nacional, que encontrará pronto su expresión más clara en la idea imperial de los Reyes de León, idea apoyada en la vieja tradición unitaria del Estado hispanogodo.
En ese proyecto colaboran todos los reinos de España, los reinos afianzados y los que van surgiendo a medida que la Reconquista avance, para que los recién creados cojan el relevo de los que van quedando lejos. Y cuando astures y galaicos, establecidos en la que se ha llamado zona germinal de lo español, hayan llevado con Alfonso III la frontera cristiana hasta el Duero, se trasladará a León el centro de operaciones y allí fijarán su sede los reyes astur-leoneses, hasta entonces en Oviedo. Y serán éstos los que creen después el condado de Castilla, al que los navarros darán su primer rey, Fernando, para continuar hacia el Sur la Reconquista.
Fernando se hizo, nos dice Juan de Mariana, el más poderoso rey de los que a la sazón eran en España. Son los años de descomposición del califato, el cual, tras los días de gloria de Almanzor, acaba fragmentado en un mosaico de taifas rivales, una veintena de reinos, que han perdido el sentido de la unidad y acaban luchando entre sí y pagando parias a los cristianos. Al rey de Sevilla, Al-Mutadid, le exigirá Fernando la entrega del cuerpo de Santa Justa, mártir cristiana de la época de la romanización, y todavía hoy patrona de nuestra ciudad. Pero al no poderse hallar su cuerpo, los enviados por el rey llevan a León al nunca olvidado San Isidoro, cuya importancia como símbolo de la grandeza visigoda se intensifica a partir de ahora.
En pocos años, dentro de ese mismo siglo XI de ruina del califato, los cristianos llevarán la Reconquista hasta Toledo, la antigua capital de los visigodos, empresa que logra el rey que se hace llamar Imperator Totius Hispaniae, Alfonso VI, el cual, por el cantor de Mío Cid sabemos que habitualmente invocaba no a Santiago, como era lo más corriente, sino a Isidoro, y por él juraba: “¡Por Sant Esidre!”.
Y desde las montañas del Norte, muchedumbre de gallegos y cántabros, de astures y vascones, se trasladarán a repoblar las tierras de León y de Castilla, adonde también acudirán mozárabes que huían de las persecuciones y de las guerras civiles del Sur, con una numerosa masa de hombres libres que iban a buscar fortuna a la frontera.
Los reinos medievales no vinieron, por tanto, a romper la unidad lograda con los godos, sino a remediar la ruina de esa unidad causada por los árabes como consecuencia de una traición. Estos fueron, por tanto, sin pretenderlo, un decisivo factor de nuestra Historia, pues nuestro sentimiento de unidad nacional se consolida durante esos siglos en el rechazo permanente de la islamización, base del largo proceso que lleva de la conciencia de la España perdida de los godos a la España de los Reyes Católicos, ya que fue entonces cuando, según dijera Antonio de Nebrija, “los miembros y pedazos de España que estaban por muchas partes derramados, se reduxeron y ajustaron en un cuerpo y unidad de reino. La España rota, que entonces se recompone. La España perdida, que ha vuelto a reunirse y encontrarse a sí misma.
Y de la participación activa de todos los reinos cristianos en ese proyecto común tenemos en las crónicas numerosos testimonios: van delante los gallegos…, siguen los bravos leoneses, los sumisos castellanos, los extremeños… España entera, canta el Poema de la Conquista de Almería. También van los catalanes, con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, bajo el mando de Alfonso VII, que se ha hecho coronar emperador en la Catedral de León. Y como emperador concede al Conde de Barcelona el derecho a la reconquista de las comarcas de Levante, a condición de que le preste vasallaje. Se reconoce por tanto al emperador la suprema autoridad sobre las tierras que el Conde de Barcelona pudiese reconquistar. A su muerte, se escribe en el Cronicón de Ripoll: “En la era 1195, año 1157, murió Alfonso, emperador de Castilla y de toda España”.
Y por Levante luchan los reyes de Aragón, como antes lo había hecho el Cid como vasallo del rey de León que había conquistado Toledo. Y el gran rey Jaime I, un español integral le llama Américo Castro, sentirá tan vivamente el deseo de llevar adelante la lucha contra los musulmanes que, cuando ya no queda para el reino catalanoaragonés terreno que reconquistar en la Península, propone al Papa Gregorio X, en el Concilio de Lyon, la conquista de Tierra Santa. Y al no ser aprobado el proyecto, se retira diciendo a los miembros de su séquito: “Ya podemos marcharnos; hoy a lo menos hemos dejado bien puesto el honor de España”, bella frase, dice Sánchez Albornoz, que descubre la clara concepción de la esencial unidad de la Península.
Este sentido de unidad queda nuevamente de manifiesto en Las Navas de Tolosa, en julio de 1212, batalla en la que participan reyes y soldados procedentes de todos los reinos peninsulares, en todos los cuales predomina la idea de una patria común. Alfonso VIII había solicitado su apoyo, y a Toledo, punto de encuentro de los cristianos, llega Pedro II el Católico con su hueste de catalanes y aragoneses, Sancho VII el Fuerte con sus navarros, maestres y priores de las órdenes militares de Calatrava y Santiago, del Hospital y del Temple, y muchos caballeros portugueses, leoneses, gallegos y asturianos. El ejército almohade, que había venido en auxilio de los taifas, quedó destrozado.
Los ejemplos podrían multiplicarse. Pues catalanes participan también, en 1299, en la toma de Tarifa, atendiendo la llamada del rey Sancho IV, el cual, antes de lanzarse a la campaña pide a los clérigos de Santiago de Compostela que recen “para que Dios nos ayude a cobrar aquel logar de que nos et nuestro linaje estamos deseredados de grant tiempo acá”. Siempre la misma idea de haber sido los cristianos desposeídos por la fuerza de una tierra que era legítimamente suya y que aspiraban a recobrar.
Llevar a la culminación la obra política de la Reconquista, reconstruir el reino de los godos y rehacer la tradición científica isidoriana, había sido también uno de los principales objetivos de Alfonso X el Sabio, según declara en la Primera Crónica General de España: “E por end Nos don Alfonsso,… compusiemos este libro…et esto ficiémos por que fuesse sabudo el comienço de los españoles, et de cuales yentes fuera España maltrecha…, et por mostrar la nobleza de los godos…; et como por el desacuerdo que hobieron los godos con so señor el Rey Rodrigo et por la traición que urdió el Conde Don Illán et ell Arzobispo Oppa, passaron los de Africa et ganaron todo lo más d’España; et como fueron los cristianos después cobrando la tierra…”.
Traición del Arzobispo Oppas, traición del Conde D. Julián, traición de los hijos de Witiza, traición de todos los estamentos, anteponiendo todos sus intereses personales al bien de España. Traición que sin duda marcó a los hombres de la Edad Media, que considerarán siempre la traición como la mayor vileza. No extraña por ello que algunos reyes ofrezcan en ocasiones el perdón y la libertad a todos los criminales de su reino que quisieran participar en las campañas militares, con la única excepción de los traidores. Nos cuenta Sánchez Albornoz que al iniciarse la batalla de Las Navas de Tolosa, Diego López de Haro, señor de Vizcaya, que mandaba la vanguardia cristiana, como oyera a su hijo que le gritaba: “Pues que vos dió el rey la delantera que en guisa fagades que non me llamen fijo de traydor”, volviose el padre “a él muy sañudo et dixol: llamar vos han fijo de puta mas non fijo de traydor”.
Lo que los primeros asturianos resistentes al empuje árabe no pudieron, por tanto, ni siquiera intuir, lo que para los reyes Alfonso I y II resultaría sin duda un sueño inalcanzable, la Crónica de Alfonso III, del 883, que significativamente titula Historia Gothorum, como prueba de continuidad con el reino de Toledo, dice ya con toda claridad que el pequeño reino de Pelayo habrá de ser la salvación de España, porque combatirá “día y noche hasta que la predestinación divina decrete la expulsión total de los sarracenos”. Es la formulación expresa más antigua que tenemos del programa de la Reconquista. Sabemos que el término no gusta a todos. Sabemos que hay incluso quienes lo rechazan, como decíamos al principio. Pero el hecho es innegable. En aquel pequeño reino de Asturias se concentró en un momento toda España, lo que quedaba de ella. Y desde allí percibieron los reyes cristianos que podría emprenderse, a la vista del modo como se desarrollaban los acontecimientos, la recuperación territorial y la restauración del reino visigodo.
Viene a ser la misma idea que más adelante, pasados doscientos años, en 1489, envían los Reyes Católicos al Papa, como respuesta al requerimiento que el sultán le había hecho para que cesaran los cristianos en el acoso al reino de Granada: Que “bien sabía Su Santidad, y era notorio por todo el mundo, que las Españas en los tiempos antiguos fueron poseydas por los reyes sus progenitores; e que si los moros poseyan agora en España aquella tierra del reyno de Granada, aquella posesión era tiranía e no jurídica”.
La Reconquista es múltiple, se ha dicho en algunas ocasiones, ya que se hace a partir de los lugares que se van recuperando del dominio musulmán. Pero esa multiplicidad de origen no puede ocultar la esencial unidad del proyecto, del común objetivo final. Porque está claro que no se reconquistan reinos ni condados, que no existían antes de la invasión; lo que se reconquista es España, la España perdida que cantaba el clérigo toledano del 754. Y esto lo sienten todos, lo siente la monarquía y la nobleza, y lo siente también el pueblo, como se desprende del reproche que una junta de caballeros reunida en Burgos en 1464 hace al rey Enrique IV por haber abandonado la guerra contra los moros granadinos. La Reconquista era desde hacía siglos el objetivo principal de todos los reyes cristianos.
La meta se considerará alcanzada con la actuación de los Reyes Católicos. Pero no es entonces, ni mucho menos, cuando nace España. Entonces es cuando se recupera, cuando se redondea la recuperación iniciada en Asturias ochocientos años antes.
España es, por tanto, una realidad, incipiente, germen de una nación, con los romanos, pero una realidad ya nacida con los visigodos, y una realidad admitida incluso por los árabes, que jamás pensaron dividirla, sino que hicieron de toda ella una unidad musulmana a la que dieron el nombre de Al-Andalus con su capital en Córdoba, y en esa realidad única quedaban integradas todas las antiguas provincias romanas y visigodas. Pero unidad que en la época de crisis y descomposición que siguió al califato, se fragmenta en reinos de taifas que recuerdan las divisiones peninsulares de la Prehistoria, el “celtiberismo” prerromano, la situación con los bárbaros tras la caída del Imperio, las divisiones que se han manifestado en todas las épocas de debilidad de nuestra Historia. Épocas a las que han seguido siempre nuevos esfuerzos en búsqueda de la esencial unidad, que habrá de quedar después plasmada en todas nuestras leyes constitucionales desde que éstas comienzan a redactarse.
Toda esta rica historia, en la que tanto nos hemos detenido, se hurtaba a los visitantes del Museo Arqueológico de Sevilla. De ahí nuestro interés en crear desde el principio un espacio concreto en el que se les pudiera hablar de los visigodos y de lo que habían significado en la Historia de España, de manera muy especial Sevilla, capital cultural de su tiempo. Que no se hablara de ellos en cualquier otro lugar podría tener una excusa, aunque fuera una omisión. Pero que sucediera eso en Sevilla no podía perdonarse. Hicimos por este motivo en el Museo los cambios correspondientes y dejamos consagrada en él una sala para los visigodos y para esa etapa intermedia entre ellos y el final del Imperio Romano, a caballo entre los dos mundos, uniéndolos a ambos, en que lo más significativo que acontece en todo el área del Mediterráneo es la difusión del cristianismo.
Y está clara la función que la Iglesia desempeña en este proyecto desde un principio, primero con la conversión de Recaredo, después con el desarrollo de los Concilios como órganos de convivencia y legislación, y más tarde con el mantenimiento de la Reconquista como guerra que mueve en una misma dirección a todos los reyes cristianos por encima de sus diferencias personales y dinásticas. Pues es necesario reconocer que sin Romanización no hubiera habido Cristianización, y sin Cristianización no hubiera habido Reconquista. Son, pues, hechos que están íntimamente relacionados.
Lo cual no quiere decir que olvidemos todo lo que el Islam dio a España, muchísimo más, sin duda, de lo que pudo recibir de ella. Transformada en el Estado más culto y poderoso de la Europa de su tiempo, llegó a destacar entre todos por su forma de vida y pensamiento, y muy especialmente por su arte, del que todavía podemos disfrutar y gloriarnos. Debemos reconocer asimismo el papel, principalmente difusor de ambas culturas, árabe y cristiana, desempeñado por el judaísmo, presente a lo largo de los siglos tanto en una como en otra en todo el territorio peninsular. Y siempre lamentaremos que por motivos religiosos tuvieran que abandonar el suelo de su patria, pues patria suya era, muchos miembros de ambas comunidades, entre las cuales nos congratulamos de tener numerosos y sinceros amigos.
Admitido esto, para que no pueda ponerse en duda nuestro reconocimiento al ingrediente islámico y hebreo que ha enriquecido de manera notable la cultura de la mayor parte de los pueblos de la Península, quisiéramos acabar diciendo con D. Miguel de Unamuno, aquel gran poeta vasco, “lo que es ser más español todavía”, indicaba él, que también nosotros sentimos hoy “dolor por España, mi patria”, decía, “que tanto me duele..., como podía dolerme el corazón, o la cabeza”, “sintiendo en mí, con la lucha civil, la religiosa. La agonía de mi patria... Y… la agonía de Europa, de la civilización que llamamos cristiana”.
Sin caer en ese pesimismo, debemos reconocer que también en nuestros días vivimos momentos de inquietud e incertidumbre, de agonía de esa civilización occidental, en la que Dios es el gran ausente. María Zambrano, ilustre hija de esta tierra, se hace eco de ello desvelando la “anonadadora irrealidad que envuelve al hombre cuando Dios ha muerto. Que no haya Dios…, que nos dispongamos a pensar acerca de todas las cosas sin contar con El, parece marcar la situación de la mente actual”, en la que el hombre “cuenta su historia, examina su presente y proyecta su futuro, sin contar con los dioses, con Dios, con alguna forma de manifestación de lo divino”, mientras “en otro tiempo lo divino ha formado parte íntimamente de la vida humana”. Muy distinta esta mente de aquella otra que fue capaz de emprender y llevar a cabo la magna empresa de la Reconquista como proyecto común de todos los pueblos de España, lo cual explica que sea rechazada por unos y denostada por otros.
Me he sentido, por ello, obligado a recordar, lo mismo hace unos años en el Museo Arqueológico que hoy aquí, hechos de nuestra historia que nunca debiéramos olvidar, pues, querámoslo o no, forman parte integrante de ella. Que no se me pueda acusar de inhibición por evitar caer en política. No podemos callar. No podemos caer en el silencio, el peor de los errores. Y el peor de los silencios, el de los que sabiendo, callan y el de los que pudiendo hablar, no lo hacen. Deber de voz. Delito de silencio, decía, en otro contexto, el Prof. Mayor Zaragoza, hace unos años, en el Ateneo de nuestra ciudad. Todas las voces unidas, podrían cambiar los rumbos, añadía. Pero hemos guardado silencio. Y nos urgía a hablar. Hablemos. Tengamos el coraje de levantar la voz. Esta es hoy la gran urgencia: hablar, hablar todos.
Sí, hablemos todos cuantos creemos que España tiene una existencia milenaria como madre de muchos pueblos, y no nos quedemos mudos ante quienes pretenden hacer surgir a costa de ella naciones nuevas de orígenes imprecisos y límites caprichosos, haciéndonos retroceder mil quinientos años en la historia, hasta los días de Sisebuto. Sí, hablemos, hagámonos oír, y entre todos evitemos el destino de aquellos “pueblos que cayeron en la fosa que cavaron”, como dice el salmista.
Muchas gracias.
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.http://es.voice.yahoo.com
Fernando Fernández Gómez, ex director del Museo Arqueológico de Sevilla, en la
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
EN LA GENESIS DE ESPAÑA: DE LA ROMANIZACIÓN Y LA RECONQUISTA
Excmo. Sr. Presidente
Excmos. e Ilmos Sres. Académicos
Señoras, señores,
Queridos amigos todos
Sean mis primeras palabras para mostrar a los miembros de esta Real Academia mi agradecimiento por la confianza que han depositado en mí, otorgándome el honor de ocupar el sillón que en ella dejara vacante mi querido amigo D. José Cortines, cuyos méritos para hacerlo no pretendo igualar, pero de ocupar el cual me siento orgulloso. Y estoy seguro de que el también habría aceptado que fuera yo su sustituto. Es más, estoy convencido que, de haber podido vivir este momento, me habría cedido con gusto su sillón y él se habría levantado. Tanta era su generosidad, su caballerosidad y su sentido de la amistad, de la que tuve el privilegio de disfrutar hasta el final de sus días. Desde el más allá, en el que creía, como yo creo, sin duda sonreirá tranquilo, y con su mirada azul, como dijera la Prof. Pilar León, y su voz nerviosa y rápida, en muchos aspectos tan similar a la mía, me animará a trabajar en bien de la Academia y del patrimonio histórico y arqueológico de Sevilla, como prometo hacerlo.
Había pensado en este discurso hacer un breve repaso de lo que han sido mis trabajos fundamentales al frente de nuestro Museo Arqueológico, a cuya ordenación, mantenimiento y desarrollo he dedicado la mayor parte de mis días a lo largo de los últimos treinta años. Las circunstancias del momento que vivimos en España, han hecho, sin embargo, que me ciña a sólo algún aspecto de esos trabajos, para centrarme más en algo que hoy considero importante recordar: los efectos de la romanización en la Península Ibérica, como base de lo que luego fue el Estado visigodo e hizo posible que, destruido ese Estado por la invasión de los musulmanes, del propio pueblo surgieran fuerzas para enfrentarse a los invasores hasta lograr expulsarlos del territorio peninsular en una larga lucha de casi ochocientos años.
Y la elección del tema no es casual, sino que viene determinada por la confusión que a veces he observado en los visitantes del Museo, a los que he visto con alguna frecuencia por una parte quedar entusiasmados ante las obras de arte romanas que se exponen en sus salas, pero sin trascenderlas, sin llegar más allá, y poner por otra en duda que hubiera existido en España, y sobre todo en Andalucía, una auténtica reconquista, término que, a su juicio, debería desecharse, porque lo que en realidad hubo fue una conquista cristiana de territorios dominados por los árabes. Y como una cosa y otra guardan una íntima relación, he querido aprovechar esta solemne sesión para dar respuesta a unos y otros, podríamos decir que a modo de colofón de mi salida del Museo como Director, y de prólogo a mi ingreso en esta Real Academia, precisando y ampliando conceptos que quizá en el Museo no quedan suficientemente claros.
Cuando en 1980 me hice cargo de esa Dirección, observé que al Museo le faltaba un discurso general, un mensaje que ofrecer al visitante. Las Salas de Prehistoria estaban ordenadas por Edades, es cierto, pero en la mayor parte de sus vitrinas se mezclaban elementos de distintos yacimientos, como si estos hubieran constituido en su día una unidad y hubieran formado parte de un contexto único, lo cual era evidentemente falso y provocaba que dejara de entenderse en todo su valor el significado que, pasado el tiempo, habría de tener la romanización de la Península. Y eso no podía permitirse en un Museo que pretendía, y creo debe seguir pretendiendo, no sólo mostrar al público cosas bonitas en un ambiente agradable, sino también enseñarle lo que ha sido su vida, su historia, la de sus antepasados, en la tierra que ocupan. Y comencé a trabajar por modificar ese discurso museográfico y hacerlo más inteligible y ajustado a la realidad.
Pensaba, como hace unos años pensaba Sánchez Albornoz, que España necesitaba en nuestros días más que nunca conocer su pasado. España está enferma, decía él, y nadie puede desconocer su secular dolencia. Y así pensaba también yo. Y la pregunta básica a la que creía debía contestar, era ¿desde cuando podemos hablar de una España con entidad real propia?
Son conocidas las posturas enfrentadas de Sánchez Albornoz y Américo Castro al tratar de este problema. Aquél había puesto el nacimiento de España en época romana, como resultado de la incorporación de la Península al naciente Imperio; Castro, en la Edad Media, como producto del choque y convivencia de las tres culturas que entonces ocuparon nuestro suelo: cristiana, árabe y judía. Otros lo han puesto en la época de los Reyes Católicos, tras la conquista de Granada. O lo han traído todavía más acá, para defender que España, como nación, surge tras la invasión napoleónica y como reacción ante ella, con la Constitución de Cádiz, o todavía más tarde, tras la batalla de Ayacucho y el inicio de la pérdida del imperio.
Yo me he adherido siempre, está claro para quienes mínimamente conozcan el Museo, a la tesis tradicional, la que siguió Sánchez Albornoz y han seguido en nuestros días, entre otros, Julián Marías y Domínguez Ortiz, y pienso que España, Hispania, comienza a ser en época romana y como resultado de la romanización. Roma habría puesto el germen de lo que, desarrollándose, llegaría a ser España. Con los visigodos ese proceso habría continuado y se habría completado y consolidado jurídicamente. La invasión del 711 supone la destrucción de lo ya conseguido, y la Reconquista el inicio de un lento proceso de reconstrucción que concluye con los Reyes Católicos. La Constitución de 1812 y las siguientes no harán más que reconocer esa realidad.
España tiene, pues, una historia milenaria de la que, con sus luces y sus sombras, puede enorgullecerse. Y era preciso perfilar la imagen de esa España y transmitirla a un público cada vez más numeroso, como es el que visita los Museos, llenando de alguna manera el vacío, más amplio también cada vez, que deja la ausencia de una auténtica enseñanza de la Historia en los actuales planes de enseñanza obligatoria. En una época, como la que nos ha tocado vivir, en la que parece estar de moda la reivindicación de los “derechos históricos” de cada uno de los pueblos que la integran, sentía la necesidad de poner de manifiesto en el Museo, como deseo hacerlo aquí, los derechos históricos de España.
Y teniendo en cuenta los elementos de que disponía, creía que el mejor mensaje que podía aportar, era enseñar el valor de la romanización, lo que ésta había significado para nuestra Historia dentro del conjunto de la Península Ibérica.
Tenía que mostrar, por tanto, en el Museo, lo que era este territorio concreto que ocupamos en el Bajo Guadalquivir antes de la llegada de los romanos, lo que significó su venida, y el resultado de su acción política y cultural sobre los pueblos indígenas, acción política y cultural similar a la que llevó a cabo en otros territorios del resto de la Península, haciendo de todos ellos una unidad integrada en una superior entidad, el Imperio Romano.
Antes de Roma, la Península era un mosaico de pueblos heterogéneos, dispersos y autónomos. Esa dispersión y heterogeneidad quedaba reflejada en el Museo en las Salas de Prehistoria a través de su individualidad. En cada sala o vitrina se exponían exclusivamente los materiales de una cultura por medio del yacimiento o de los yacimientos más representativos, intentando dejar reflejado en ellas la falta de cohesión y conexión entre unos y otros. Eran unidades independientes.
Con la llegada de Roma, sin embargo, todo tiende a homogeneizarse y unificarse, por medio de la creación de una superestructura política y administrativa que permite a los distintos pueblos quedar integrados en una misma comunidad, regidos por unas mismas leyes, unidos por una misma lengua, formando parte de un mismo ejército, y protegidos por unos mismos dioses, a los que desde muy pronto los indígenas irán asimilando los suyos propios. Junto a ellos surge el culto al emperador, que en seguida arraiga en la Península y se convierte en eficaz medio de romanización y en aglutinante con los otros pueblos del Imperio, el contacto con los cuales queda asimismo facilitado por una extensa red de caminos y calzadas. Con todos estos elementos actuando simultáneamente podemos hacernos una idea de los vínculos que se crean entre los distintos territorios y poblaciones, pudiéndose decir que por primera vez aparece en la Península una forma de convivencia que permitirá más tarde la realización de un proyecto histórico común. Ya no hay iberos ni celtas, vacceos ni vettones, turdetanos ni bastetanos. Una vez dominados por la fuerza de las armas, en una larga lucha de casi doscientos años en defensa de su independencia y de su identidad, todos los indígenas aspirarán a ser, y llegarán a serlo, ciudadanos romanos de la provincia que, desde un principio, los conquistadores habían llamado Hispania.
Lo que no había existido nunca, por tanto, entre los pueblos primitivos de la Península, lo que no habían intentado conseguir, ni siquiera parcialmente, fenicios, cartagineses ni griegos, lo que no había sido nunca la cultura tartésica, ni la ibérica, ni ninguna otra de las culturas indígenas evolucionadas, se logra con los romanos. Pues entonces se produce esa primera unificación política y administrativa de su territorio, y antes de que acabe el s. I a.C. se habrá gestado ya allí una forma de vida específica, comienzo de una personalidad colectiva. ¿Española?, se pregunta Julián Marías. No, todavía no, responde. Es una forma de vida romana, pero con una estructura social bastante bien definida ya, dentro de Roma, la hispana.
La romanización debe considerarse, por tanto, como un hecho decisivo en nuestra historia, ya que está en la base de la existencia de España como unidad nacional, para lograr la cual fue preciso un largo proceso, que empezó con la conquista y en cierta medida continuó aún después de la caída del Imperio. Sus principales factores habrían sido la inmigración, los colonos llegados de Italia que se mezclaron con la población autóctona; el ejército, que admitió a auxiliares indígenas en las legiones romanas, cuyos soldados se integraron a su vez en la población indígena; el urbanismo, necesario para el desarrollo de la sociedad; las vías, calzadas y puentes, que facilitaban las comunicaciones, y, sobre todo, la lengua, el latín, ahora tan olvidado, como tantas otras cosas, pero que significó la posibilidad de que los indígenas de los distintos pueblos, convertidos en hispani, llegaran a poder hablar y entenderse por primera vez entre sí en una misma lengua.
Ese proceso de vertebración y homogeneización de los distintos pueblos autóctonos dará un paso más con su agrupación en provincias, sucesivamente transformadas a partir de las dos primeras de época republicana, pero sin dejar ya nunca de ser Hispania. De manera que cuando, tras la descomposición del Imperio, llegue la dominación de los visigodos, el nombre de Hispania se había impuesto ya con tal fuerza, dice Menéndez Pidal, que la Península no pasó a llamarse Gotia, como la Galia pasó a llamarse Francia, o Germania Alemania, y Britania Inglaterra, siguiendo los etnónimos de los pueblos germánicos que las habían ocupado, sino que Hispania siguió siendo siempre Hispania, como una realidad asentada, diferenciada y respetada. Y cuando en su lucha contra los arrianos, los católicos reclamen la ayuda de los romanos de Oriente, y éstos se instalen en el Sur y Levante peninsular, el propio San Isidoro levantará su voz para denunciar “la intromisión bizantina” en asuntos internos de Hispania.
Se trata sólo, sin embargo, del inicio de un largo proceso de construcción y unificación del Estado que, tras la descomposición del Imperio romano, llegará a su culminación en los últimos años del siglo VI y los primeros del VII. En el aspecto territorial, por la absorción del reino suevo y la recuperación de las comarcas bajo dominio bizantino, y en su estructura interna, por la equiparación de godos e hispanorromanos y, sobre todo, por la consumación de la unidad religiosa, lograda en el III Concilio de Toledo, el año 589, una de las fechas más significativas, aunque olvidada, de nuestra historia, cuando Recaredo se convierte al catolicismo e insta a hacer lo mismo a los obispos arrianos y a los nobles de su corte. Es el Concilio de la fundación del Reino.
En este III Concilio, presidido por Leandro de Sevilla, se reúnen los obispos de todas las provincias de la España visigoda. Ya no hay más que un solo rey, una sola religión y un solo territorio. El reino de los godos, cada vez más romanizado, se encaminaba rápidamente hacia su completa unificación. España comenzaba a ser una realidad independiente. Y en las Actas del Concilio el nombre de España como entidad nacional aparece citado en numerosas ocasiones.
Y es curioso observar, en unos tiempos como los nuestros, en los que parece no tenerse claro ni darse mayor importancia a lo que es nación, lo que es región y lo que es provincia, el cuidado que se pone en las Actas en llamar a cada cosa por su nombre. Y se hace una expresa corrección del término “metropolitano de la provincia de Carpetania”, empleado por el obispo toledano Eufemio, para precisar que la expresión no era correcta, sino “fruto de la ignorancia”, ya que estaba claro que la Carpetania no era una provincia, sino una región, parte de la provincia Cartaginense.
El IV Concilio tuvo también una extraordinaria importancia. Toledo III había sido el acto fundacional del Reino, y Toledo IV será el concilio de su consolidación y sistematización. Es evidente el interés por mantener la unidad política y religiosa del reino, una fides, unum regnum. Era la afirmación de la inseparable unidad religiosa y política que durante siglos habría de constituir el principio esencial de la nacionalidad española y que haría posible en su momento la secular empresa de la “reconquista”.
Sisebuto, elegido rey el año 612, logra expulsar de la Península definitivamente a los bizantinos, por lo cual será saludado como “primer rey de toda España”, rex totius Spaniae, dice San Isidoro.
Y a todos estos sucesos Sevilla no es ni mucho menos ajena, pues quienes más intensa y eficazmente trabajan y dirigen aquellos concilios de Toledo son sus dos obispos más emblemáticos, Leandro e Isidoro, hermanos en la carne, en la fe y en la defensa de la unidad de España, hasta el punto de considerar traidor a Hermenegildo, católico, por haberse rebelado contra su padre, arriano, rompiendo la unidad del reino.
Y la voz de aquellos obispos sevillanos en Toledo quiero traerla hoy aquí, en esta solemne jornada, como toledano que habla en Sevilla, para defender la unidad que ellos propiciaron y sus principios esenciales, lo que peyorativamente se ha denominado “la España de siempre”, la Hispania de Roma, la de Augusto y Diocleciano, la de Constantino y Teodosio, la de Leovigildo y Recaredo, la de Leandro e Isidoro, la Hispania que luchará durante siglos por volver a encontrarse a sí misma, con unos reyes que se enorgullecían de pertenecer a la estirpe de los godos, de la que el mismo Isidoro se consideraba integrante, a pesar de su origen hispanorromano.
Los años que siguen a Leandro e Isidoro son un período de paz. A partir de entonces nada separa ya a los descendientes de uno y otro pueblo, todos los cuales quedan unidos por el sentimiento de una patria común.
Los últimos años del s. VII son, sin embargo, años de crisis y carestía. La peste, el hambre, los graves problemas económicos, el bandolerismo, la desmoralización del pueblo y la implacable lucha de las distintas facciones políticas, conducen a la guerra civil y a la traición de los hijos y seguidores de Witiza, los cuales, buscando apoyos que les permitan gobernar, facilitan la entrada en la Península de un ejército extranjero, ocasionando la ruina del Estado visigodo.
El precio pagado resultaba excesivo: la “pérdida de España”, “antes deliciosa y ahora mísera”, canta el clérigo toledano que trata de continuar la Historia de los Godos de San Isidoro. Y el poema de Fernán González maldice a los traidores:
Fyjos de Vitiçanos non debyeran nascer,
Que esios començaron trayción a fazer.
La obra del citado clérigo, la llamada “Crónica mozárabe de 754”, resulta por su proximidad en el tiempo la mejor fuente de información que ha llegado hasta nosotros sobre aquellos tristes acontecimientos, que estuvieron a punto de separar a España de Europa, desgajándola de la civilización occidental, si no óptima, dice García Moreno, al menos la que más ha permitido al hombre expresar todas sus potencialidades y ansias de libertad. Y la recuperación de esa España perdida se convierte en proyecto común del pueblo que había surgido de la fusión de hispanorromanos y godos, pues no se acepta nunca que España sea dos países, uno cristiano y otro musulmán.
La expulsión de los árabes será siempre, por tanto, a partir de ahora una meta para los reyes cristianos, que lucharán durante siglos por ese ideal, aunque también pelearán entre ellos por objetivos más personales de dominios y de herencias, disputas basadas en ese sentido patrimonial de los reinos, que lleva a los reyes a dividir los territorios entre sus hijos, provocando que cada uno aspire a anexionarse los anejos para ensanchar los propios, unas veces mediante matrimonios y otras con las armas, en tristes enfrentamientos fratricidas.
Pero juntos o separados lucharán siempre contra el invasor. Y será a lo largo de esa lucha cuando surjan los reinos de Asturias y Galicia, de León y de Castilla, de Navarra y de Aragón, y los diversos condados catalanes de la significativamente llamada Marca Hispánica, pues todo ello sucede mil años después de que Hispania fuera ya una realidad, primero como provincia romana que había aglutinado a todos los pueblos indígenas, y después como reino visigodo consolidado en los concilios de Toledo.
El objetivo común es la recuperación de todo el territorio perdido, en un vago sentimiento de unidad nacional, que encontrará pronto su expresión más clara en la idea imperial de los Reyes de León, idea apoyada en la vieja tradición unitaria del Estado hispanogodo.
En ese proyecto colaboran todos los reinos de España, los reinos afianzados y los que van surgiendo a medida que la Reconquista avance, para que los recién creados cojan el relevo de los que van quedando lejos. Y cuando astures y galaicos, establecidos en la que se ha llamado zona germinal de lo español, hayan llevado con Alfonso III la frontera cristiana hasta el Duero, se trasladará a León el centro de operaciones y allí fijarán su sede los reyes astur-leoneses, hasta entonces en Oviedo. Y serán éstos los que creen después el condado de Castilla, al que los navarros darán su primer rey, Fernando, para continuar hacia el Sur la Reconquista.
Fernando se hizo, nos dice Juan de Mariana, el más poderoso rey de los que a la sazón eran en España. Son los años de descomposición del califato, el cual, tras los días de gloria de Almanzor, acaba fragmentado en un mosaico de taifas rivales, una veintena de reinos, que han perdido el sentido de la unidad y acaban luchando entre sí y pagando parias a los cristianos. Al rey de Sevilla, Al-Mutadid, le exigirá Fernando la entrega del cuerpo de Santa Justa, mártir cristiana de la época de la romanización, y todavía hoy patrona de nuestra ciudad. Pero al no poderse hallar su cuerpo, los enviados por el rey llevan a León al nunca olvidado San Isidoro, cuya importancia como símbolo de la grandeza visigoda se intensifica a partir de ahora.
En pocos años, dentro de ese mismo siglo XI de ruina del califato, los cristianos llevarán la Reconquista hasta Toledo, la antigua capital de los visigodos, empresa que logra el rey que se hace llamar Imperator Totius Hispaniae, Alfonso VI, el cual, por el cantor de Mío Cid sabemos que habitualmente invocaba no a Santiago, como era lo más corriente, sino a Isidoro, y por él juraba: “¡Por Sant Esidre!”.
Y desde las montañas del Norte, muchedumbre de gallegos y cántabros, de astures y vascones, se trasladarán a repoblar las tierras de León y de Castilla, adonde también acudirán mozárabes que huían de las persecuciones y de las guerras civiles del Sur, con una numerosa masa de hombres libres que iban a buscar fortuna a la frontera.
Los reinos medievales no vinieron, por tanto, a romper la unidad lograda con los godos, sino a remediar la ruina de esa unidad causada por los árabes como consecuencia de una traición. Estos fueron, por tanto, sin pretenderlo, un decisivo factor de nuestra Historia, pues nuestro sentimiento de unidad nacional se consolida durante esos siglos en el rechazo permanente de la islamización, base del largo proceso que lleva de la conciencia de la España perdida de los godos a la España de los Reyes Católicos, ya que fue entonces cuando, según dijera Antonio de Nebrija, “los miembros y pedazos de España que estaban por muchas partes derramados, se reduxeron y ajustaron en un cuerpo y unidad de reino. La España rota, que entonces se recompone. La España perdida, que ha vuelto a reunirse y encontrarse a sí misma.
Y de la participación activa de todos los reinos cristianos en ese proyecto común tenemos en las crónicas numerosos testimonios: van delante los gallegos…, siguen los bravos leoneses, los sumisos castellanos, los extremeños… España entera, canta el Poema de la Conquista de Almería. También van los catalanes, con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, bajo el mando de Alfonso VII, que se ha hecho coronar emperador en la Catedral de León. Y como emperador concede al Conde de Barcelona el derecho a la reconquista de las comarcas de Levante, a condición de que le preste vasallaje. Se reconoce por tanto al emperador la suprema autoridad sobre las tierras que el Conde de Barcelona pudiese reconquistar. A su muerte, se escribe en el Cronicón de Ripoll: “En la era 1195, año 1157, murió Alfonso, emperador de Castilla y de toda España”.
Y por Levante luchan los reyes de Aragón, como antes lo había hecho el Cid como vasallo del rey de León que había conquistado Toledo. Y el gran rey Jaime I, un español integral le llama Américo Castro, sentirá tan vivamente el deseo de llevar adelante la lucha contra los musulmanes que, cuando ya no queda para el reino catalanoaragonés terreno que reconquistar en la Península, propone al Papa Gregorio X, en el Concilio de Lyon, la conquista de Tierra Santa. Y al no ser aprobado el proyecto, se retira diciendo a los miembros de su séquito: “Ya podemos marcharnos; hoy a lo menos hemos dejado bien puesto el honor de España”, bella frase, dice Sánchez Albornoz, que descubre la clara concepción de la esencial unidad de la Península.
Este sentido de unidad queda nuevamente de manifiesto en Las Navas de Tolosa, en julio de 1212, batalla en la que participan reyes y soldados procedentes de todos los reinos peninsulares, en todos los cuales predomina la idea de una patria común. Alfonso VIII había solicitado su apoyo, y a Toledo, punto de encuentro de los cristianos, llega Pedro II el Católico con su hueste de catalanes y aragoneses, Sancho VII el Fuerte con sus navarros, maestres y priores de las órdenes militares de Calatrava y Santiago, del Hospital y del Temple, y muchos caballeros portugueses, leoneses, gallegos y asturianos. El ejército almohade, que había venido en auxilio de los taifas, quedó destrozado.
Los ejemplos podrían multiplicarse. Pues catalanes participan también, en 1299, en la toma de Tarifa, atendiendo la llamada del rey Sancho IV, el cual, antes de lanzarse a la campaña pide a los clérigos de Santiago de Compostela que recen “para que Dios nos ayude a cobrar aquel logar de que nos et nuestro linaje estamos deseredados de grant tiempo acá”. Siempre la misma idea de haber sido los cristianos desposeídos por la fuerza de una tierra que era legítimamente suya y que aspiraban a recobrar.
Llevar a la culminación la obra política de la Reconquista, reconstruir el reino de los godos y rehacer la tradición científica isidoriana, había sido también uno de los principales objetivos de Alfonso X el Sabio, según declara en la Primera Crónica General de España: “E por end Nos don Alfonsso,… compusiemos este libro…et esto ficiémos por que fuesse sabudo el comienço de los españoles, et de cuales yentes fuera España maltrecha…, et por mostrar la nobleza de los godos…; et como por el desacuerdo que hobieron los godos con so señor el Rey Rodrigo et por la traición que urdió el Conde Don Illán et ell Arzobispo Oppa, passaron los de Africa et ganaron todo lo más d’España; et como fueron los cristianos después cobrando la tierra…”.
Traición del Arzobispo Oppas, traición del Conde D. Julián, traición de los hijos de Witiza, traición de todos los estamentos, anteponiendo todos sus intereses personales al bien de España. Traición que sin duda marcó a los hombres de la Edad Media, que considerarán siempre la traición como la mayor vileza. No extraña por ello que algunos reyes ofrezcan en ocasiones el perdón y la libertad a todos los criminales de su reino que quisieran participar en las campañas militares, con la única excepción de los traidores. Nos cuenta Sánchez Albornoz que al iniciarse la batalla de Las Navas de Tolosa, Diego López de Haro, señor de Vizcaya, que mandaba la vanguardia cristiana, como oyera a su hijo que le gritaba: “Pues que vos dió el rey la delantera que en guisa fagades que non me llamen fijo de traydor”, volviose el padre “a él muy sañudo et dixol: llamar vos han fijo de puta mas non fijo de traydor”.
Lo que los primeros asturianos resistentes al empuje árabe no pudieron, por tanto, ni siquiera intuir, lo que para los reyes Alfonso I y II resultaría sin duda un sueño inalcanzable, la Crónica de Alfonso III, del 883, que significativamente titula Historia Gothorum, como prueba de continuidad con el reino de Toledo, dice ya con toda claridad que el pequeño reino de Pelayo habrá de ser la salvación de España, porque combatirá “día y noche hasta que la predestinación divina decrete la expulsión total de los sarracenos”. Es la formulación expresa más antigua que tenemos del programa de la Reconquista. Sabemos que el término no gusta a todos. Sabemos que hay incluso quienes lo rechazan, como decíamos al principio. Pero el hecho es innegable. En aquel pequeño reino de Asturias se concentró en un momento toda España, lo que quedaba de ella. Y desde allí percibieron los reyes cristianos que podría emprenderse, a la vista del modo como se desarrollaban los acontecimientos, la recuperación territorial y la restauración del reino visigodo.
Viene a ser la misma idea que más adelante, pasados doscientos años, en 1489, envían los Reyes Católicos al Papa, como respuesta al requerimiento que el sultán le había hecho para que cesaran los cristianos en el acoso al reino de Granada: Que “bien sabía Su Santidad, y era notorio por todo el mundo, que las Españas en los tiempos antiguos fueron poseydas por los reyes sus progenitores; e que si los moros poseyan agora en España aquella tierra del reyno de Granada, aquella posesión era tiranía e no jurídica”.
La Reconquista es múltiple, se ha dicho en algunas ocasiones, ya que se hace a partir de los lugares que se van recuperando del dominio musulmán. Pero esa multiplicidad de origen no puede ocultar la esencial unidad del proyecto, del común objetivo final. Porque está claro que no se reconquistan reinos ni condados, que no existían antes de la invasión; lo que se reconquista es España, la España perdida que cantaba el clérigo toledano del 754. Y esto lo sienten todos, lo siente la monarquía y la nobleza, y lo siente también el pueblo, como se desprende del reproche que una junta de caballeros reunida en Burgos en 1464 hace al rey Enrique IV por haber abandonado la guerra contra los moros granadinos. La Reconquista era desde hacía siglos el objetivo principal de todos los reyes cristianos.
La meta se considerará alcanzada con la actuación de los Reyes Católicos. Pero no es entonces, ni mucho menos, cuando nace España. Entonces es cuando se recupera, cuando se redondea la recuperación iniciada en Asturias ochocientos años antes.
España es, por tanto, una realidad, incipiente, germen de una nación, con los romanos, pero una realidad ya nacida con los visigodos, y una realidad admitida incluso por los árabes, que jamás pensaron dividirla, sino que hicieron de toda ella una unidad musulmana a la que dieron el nombre de Al-Andalus con su capital en Córdoba, y en esa realidad única quedaban integradas todas las antiguas provincias romanas y visigodas. Pero unidad que en la época de crisis y descomposición que siguió al califato, se fragmenta en reinos de taifas que recuerdan las divisiones peninsulares de la Prehistoria, el “celtiberismo” prerromano, la situación con los bárbaros tras la caída del Imperio, las divisiones que se han manifestado en todas las épocas de debilidad de nuestra Historia. Épocas a las que han seguido siempre nuevos esfuerzos en búsqueda de la esencial unidad, que habrá de quedar después plasmada en todas nuestras leyes constitucionales desde que éstas comienzan a redactarse.
Toda esta rica historia, en la que tanto nos hemos detenido, se hurtaba a los visitantes del Museo Arqueológico de Sevilla. De ahí nuestro interés en crear desde el principio un espacio concreto en el que se les pudiera hablar de los visigodos y de lo que habían significado en la Historia de España, de manera muy especial Sevilla, capital cultural de su tiempo. Que no se hablara de ellos en cualquier otro lugar podría tener una excusa, aunque fuera una omisión. Pero que sucediera eso en Sevilla no podía perdonarse. Hicimos por este motivo en el Museo los cambios correspondientes y dejamos consagrada en él una sala para los visigodos y para esa etapa intermedia entre ellos y el final del Imperio Romano, a caballo entre los dos mundos, uniéndolos a ambos, en que lo más significativo que acontece en todo el área del Mediterráneo es la difusión del cristianismo.
Y está clara la función que la Iglesia desempeña en este proyecto desde un principio, primero con la conversión de Recaredo, después con el desarrollo de los Concilios como órganos de convivencia y legislación, y más tarde con el mantenimiento de la Reconquista como guerra que mueve en una misma dirección a todos los reyes cristianos por encima de sus diferencias personales y dinásticas. Pues es necesario reconocer que sin Romanización no hubiera habido Cristianización, y sin Cristianización no hubiera habido Reconquista. Son, pues, hechos que están íntimamente relacionados.
Lo cual no quiere decir que olvidemos todo lo que el Islam dio a España, muchísimo más, sin duda, de lo que pudo recibir de ella. Transformada en el Estado más culto y poderoso de la Europa de su tiempo, llegó a destacar entre todos por su forma de vida y pensamiento, y muy especialmente por su arte, del que todavía podemos disfrutar y gloriarnos. Debemos reconocer asimismo el papel, principalmente difusor de ambas culturas, árabe y cristiana, desempeñado por el judaísmo, presente a lo largo de los siglos tanto en una como en otra en todo el territorio peninsular. Y siempre lamentaremos que por motivos religiosos tuvieran que abandonar el suelo de su patria, pues patria suya era, muchos miembros de ambas comunidades, entre las cuales nos congratulamos de tener numerosos y sinceros amigos.
Admitido esto, para que no pueda ponerse en duda nuestro reconocimiento al ingrediente islámico y hebreo que ha enriquecido de manera notable la cultura de la mayor parte de los pueblos de la Península, quisiéramos acabar diciendo con D. Miguel de Unamuno, aquel gran poeta vasco, “lo que es ser más español todavía”, indicaba él, que también nosotros sentimos hoy “dolor por España, mi patria”, decía, “que tanto me duele..., como podía dolerme el corazón, o la cabeza”, “sintiendo en mí, con la lucha civil, la religiosa. La agonía de mi patria... Y… la agonía de Europa, de la civilización que llamamos cristiana”.
Sin caer en ese pesimismo, debemos reconocer que también en nuestros días vivimos momentos de inquietud e incertidumbre, de agonía de esa civilización occidental, en la que Dios es el gran ausente. María Zambrano, ilustre hija de esta tierra, se hace eco de ello desvelando la “anonadadora irrealidad que envuelve al hombre cuando Dios ha muerto. Que no haya Dios…, que nos dispongamos a pensar acerca de todas las cosas sin contar con El, parece marcar la situación de la mente actual”, en la que el hombre “cuenta su historia, examina su presente y proyecta su futuro, sin contar con los dioses, con Dios, con alguna forma de manifestación de lo divino”, mientras “en otro tiempo lo divino ha formado parte íntimamente de la vida humana”. Muy distinta esta mente de aquella otra que fue capaz de emprender y llevar a cabo la magna empresa de la Reconquista como proyecto común de todos los pueblos de España, lo cual explica que sea rechazada por unos y denostada por otros.
Me he sentido, por ello, obligado a recordar, lo mismo hace unos años en el Museo Arqueológico que hoy aquí, hechos de nuestra historia que nunca debiéramos olvidar, pues, querámoslo o no, forman parte integrante de ella. Que no se me pueda acusar de inhibición por evitar caer en política. No podemos callar. No podemos caer en el silencio, el peor de los errores. Y el peor de los silencios, el de los que sabiendo, callan y el de los que pudiendo hablar, no lo hacen. Deber de voz. Delito de silencio, decía, en otro contexto, el Prof. Mayor Zaragoza, hace unos años, en el Ateneo de nuestra ciudad. Todas las voces unidas, podrían cambiar los rumbos, añadía. Pero hemos guardado silencio. Y nos urgía a hablar. Hablemos. Tengamos el coraje de levantar la voz. Esta es hoy la gran urgencia: hablar, hablar todos.
Sí, hablemos todos cuantos creemos que España tiene una existencia milenaria como madre de muchos pueblos, y no nos quedemos mudos ante quienes pretenden hacer surgir a costa de ella naciones nuevas de orígenes imprecisos y límites caprichosos, haciéndonos retroceder mil quinientos años en la historia, hasta los días de Sisebuto. Sí, hablemos, hagámonos oír, y entre todos evitemos el destino de aquellos “pueblos que cayeron en la fosa que cavaron”, como dice el salmista.
Muchas gracias.
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.http://es.voice.yahoo.com





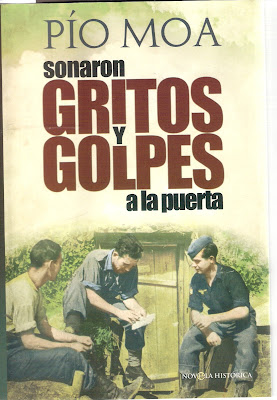
Espléndido discurso, para enmarcar. Gracias, Aquilino, por ofrecerlo aquí.
ResponderEliminarMagnífico. Especialmente en los tiempos que corren, donde por no saber adonde quieren llevarnos pretenden que ignoraremos de donde venimos.
ResponderEliminar