Muñoz Rojas en Sevilla

Las rosas como son
“Yo no soy un hombre esquivo. Soy difícil”, decía Joaquín Romero Murube si nos quejábamos de no encontrarlo a veces cuando íbamos a buscarlo al Alcázar. Ni una cosa ni otra parecía ser José Antonio Muñoz Rojas y, sin embargo, no hay adjetivos que mejor cuadrasen a su personaje literario que los de esquivo y difícil. No es explicable si no la marginación que su persona y su obra experimentaron en sus años de plenitud, años de triunfo y dominio de sus mejores amigos y coetáneos. Uno de ellos, Dámaso Alonso, se lamentaba de que a su obra le faltasen al menos un par de títulos para justificar su candidatura a la Real Academia Española. Es decir, a Muñoz Rojas se le quiso hacer académico, no por su peso en la vida social y económica de Madrid, sino por sus méritos puramente literarios, única motivación que él en última instancia hubiera aceptado. Esos escrúpulos, insólitos en nuestros medios culturales y sociales, no tenían otra explicación que esa idiosincrasia difícil y esquiva de que antes hablé. Quiero puntualizar que al hablar de marginación he dicho que la experimentó, no que la sufrió. José Antonio Muñoz Rojas puso su idea de la vida y de la felicidad en algo más alto y más íntimo que la vanagloria literaria, y por eso ésta le preocupó bien poco. Pero el que la vanagloria y el figurar le importaran poco y el que rehuyera las candilejas y los púlpitos, no significa que renunciara a la afición por la literatura, una afición a la que sin prisa y sin pausa dedicó las horas más puras de su vida.
A mí, personalmente, me cuesta mucho trabajo deslindar en Muñoz Rojas la poesía de la amistad, máxime cuando a esa amistad tuve acceso gracias a la poesía. ¿Qué otras credenciales que no sean las poéticas puede presentar un muchacho de 20 años a un señor de 40? Muchos años han transcurrido desde entonces; muchos años en los que Muñoz Rojas no hacía más que resistirse a salir al escenario a saludar al público que le ovacionaba. Este público cada vez fue más numeroso y más joven, y fue tal su insistencia que él no tuvo más remedio que salir de los bastidores entre los que transcurrió su vida literaria. Esa salida consistió en la publicación por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga de toda su poesía comprendida entre los años de 1929 y 1980, publicación hecha posible por la devoción de los incontables poetas jóvenes que a lo largo de esos cincuenta años venían presentándole sus cartas credenciales. Algunos de esos poetas no resistieron a la tentación de la crítica y el análisis y estudiaron su poesía desde ángulos muy diversos, tarea ingente a la que dedicaron muchas y muy remuneradoras horas de estudio. Entre los muchos méritos de esos trabajos está el de haber restituido a la poesía de Muñoz Rojas la importancia central que él nunca quiso darle. El esquivo y difícil Muñoz Rojas se salió con la suya mientras su obra anduvo dispersa en ediciones agotadas y revistas antiguas, por más que esas revistas se llamaran Cruz y raya, Vértice, Escorial, etc., pero al aparecer toda junta bajo la enseña aleixandrina de Ciudad del Paraíso, me figuro que se tendría que rendir a la evidencia y reconocer que su poesía hacía más bella figura de lo que él pudo pensar.
No voy a decir que sus amigos y coetáneos no estimaran su poesía como la han llegado a estimar gentes de promociones posteriores que han sido sus lectores antes de ser sus amigos. Dámaso Alonso lo incluyó junto a Panero, Rosales y Vivanco en la nómina de los que él llamó “poetas arraigados”. No cabe duda de que el más arraigado de todos ellos fue José Antonio Muñoz Rojas, y lo fue porque la poesía no era para él un oficio o una artesanía, sino una manera de vivir. Esa poesía se le desbordó más de una vez de los cauces del verso y se manifestó en dos títulos definitorios: Las cosas del campo y Las musarañas, o sea, “las cosas del pueblo”, por decirlo con palabras suyas. Esas cosas del pueblo y esas cosas del campo se funden en Historias de familia, otro título suyo, o mejor, emanan de ellas, ya que en esas dos palabras, “historia” y “familia”, están las raíces de Muñoz Rojas. Muñoz Rojas es el resultado de una familia y de una historia, de una familia que llevaba siglos acumulando culturas y cultivos y de una historia cuya violencia le pasó rozando y a punto estuvo de llevárselo por delante.
Hay quien considera que la historia es continuidad y tradición y hay quien la historia la ve ante todo como solución de continuidad o ruptura incesante. Desde el burladero de Inglaterra, Muñoz Rojas vio cómo ambas nociones se enfrentaban en el ruedo ibérico. Huelga decir de qué lado estaba su corazón. En Inglaterra precisamente se había dicho que la educación de un niño da comienzo cien años antes de su nacimiento. De sobra sabía Muñoz Rojas que la suya databa de varias generaciones. Un pedagogo que había querido regenerar a España a partir de la escuela primaria, don Manuel Bartolomé Cossío, había comparado el hidalgo español pintado por el Greco y descrito por Cervantes con “la tierra bien abonada para la producción” y vio en él al “pueblo, ya limpio y pulido”. Y otro gran español, don Manuel García Morente, a quien la barbarie de un pueblo ni pulido ni limpio también le hirió en lo más vivo, definió el contenido espiritual de ese hidalgo que fascinaba a Cossío. Ese hidalgo no es una abstracción retórica; no es que abunde en España por desgracia, pero tampoco falta por fortuna; lo que pasa es que hay que saberlo reconocer. Cervantes se lo encontró y nos hizo de él un retrato ejemplar: el Caballero del Verde Gabán. Yo, personalmente, me lo he encontrado en algunos españoles, y uno de ellos ha sido José Antonio Muñoz Rojas a quien es justamente esa hidalguía la que le daba títulos y autoridad para ocuparse de las cosas del campo y de las cosas del pueblo. El triunfo de la tradición sobre la revolución hizo posible que en España se mantuviera una nobleza de la tierra, una aristocracia del campo capaz de desbrozar una herriza y guardar con amor un libro viejo. Tal vez así pensaba don Claudio Sánchez Albornoz cuando le decía a Muñoz Rojas: “Gracias a Dios que la guerra la perdimos los republicanos.”
Los intelectuales somos gentes de trato difícil y estamos poco dotados para la vida social. Raro es el eximio escritor que no es un extravagante ciudadano, por emplear la acertada fórmula con que describió a Valle Inclán don Miguel Primo de Rivera. Gómez de la Serna escribía que una vez se encontró a Baroja en París y que don Pío “le dio la cena”; yo, la verdad, me pregunto quién se la daría a quién. No tengo que decir que con cualquiera de los autores citados he pasado horas muy gratas; quiero decir, con la lectura de sus libros, pero no se puede decir que lamente no haber tenido ocasión de cenar con cualquiera de ellos. El Tonio Kröger de Tomás Mann se sentía artista y bohemio cuando estaba entre burgueses y en cambio se sentía burgués cuando se hallaba en compañía de bohemios y artistas. Al que más y al que menos le pasa lo mismo, y a mí la cena “me la ha dado” más de un bohemio y más de un burgués. Hace ya muchos años, un grupo de intelectuales madrileños hizo una gira por España por cuenta de un periódico o de un ministerio y al volver, uno de los participantes, don Eugenio d’Ors, le dijo a otro, el crítico de El Sol Salazar Chapela, que fue quien me lo refirió: “He hecho voto de no volver a promiscuar”. La misma frase, con el único cambio morfológico de “promiscuar” por “promiscuir”, me la he dicho a mí mismo cada vez que he vuelto de un congreso poético o de una cena literaria. Romero Murube le temía a una cena más que a una vara verde, y yo lo he visto rechazar una invitación a cenar contraproponiendo una invitación a desayunar, a sabiendas de que su interlocutor era periodista y noctámbulo y por tanto nada madrugador. A lo que voy es que con el paso del tiempo cada vez son menos los libros y las personas con los que no se tiene la sensación de estar perdiendo el tiempo. El tiempo es oro y con él se escribe. Muñoz Rojas pudo decir como su paisano Pedro de Espinosa: con oro escribo y mucha Ceres leo. Y como era de los pocos que lo podían decir, se explica la esquivez con que siempre se movió en los medios literarios, aun estando en el centro de todos ellos.
Ya dije al principio que Muñoz Rojas puso su idea de la felicidad en algo más íntimo que la vanagloria literaria, y a esa intimidad en la que nada podía interponerse entre la familia y la historia, tenían acceso en primer lugar los poetas metafísicos ingleses y los poetas barrocos de la escuela antequerana. Quiere esto decir que José Antonio Muñoz Rojas siempre fue un hombre del siglo XVII, un hidalgo en el que ya se insinúa el desencanto y, sobre todo en su caso, la cautela. No era Muñoz Rojas un poeta de los que ven claro el porvenir o se lo figuran. Lo que contaba para él era todo aquello de lo que quiso y pudo rodearse entre la Corte y el cortijo: hijos, libros, árboles, sustancia de sus versos y de sus melancolías, objeto de sus desvelos y de sus desvíos, de sus dificultades y sus esquiveces, pues Muñoz Rojas solía ser el hombre que estaba en la Corte cuando se le buscaba en el cortijo y en el cortijo cuando se le buscaba en la Corte. A pocos cuadraba como a Muñoz Rojas el concepto de “emboscado”, ese concepto relanzado por Jünger limpiándolo de connotaciones negativas. Tal vez por haber pasado la guerra civil en los bosques ingleses, la emboscadura llegaría a ser en él una segunda naturaleza. Para llegar a él, tanto en la Corte como en el cortijo, había que pasar bajo los altos chopos del Prado y del Botánico o por entre los olivos y los cipreses de la Casería del Conde. Eran los árboles, pues, los que nunca dejaban ver del todo a Muñoz Rojas, pues siempre andaba entre ellos aprendiendo no, enseñándoles, a perdurar y echar raíces.
Si le preguntábamos por su poesía, él se esquivaba y nos hablaría de Hopkins o de Eliot, o de Pedro de Espinosa o de Richard Crashaw. A Crashaw lo conoció en Cambridge, en Peterhouse; se lo cruzaba en Little Saint Mary’s Lane, donde vivía el profesor Bullock, otro intemporal, que si sabemos que fue contemporáneo de Muñoz Rojas y no de Crashaw, es porque fue él quien sacó a aquél del infierno rojo de Málaga. Alguna vez debió también José Antonio Muñoz Rojas de acompañar a Richard Crashaw a la parroquia de Little Gidding, y fue allí, no en Londres como él dice, donde tuvo ocasión de conocer a Eliot, otro hombre difícil. ¿Sería en Little Gidding donde Crashaw les leyó a sus amigos del siglo XX su Himno a santa Teresa? ¿Fue allí donde José Antonio aprendió de T. S. Eliot que una sola cosa son el fuego y la rosa? ¿Fue allí donde hablaron los tres de la esperanza, esa virtud teologal por la que el tiempo joven tiene sabor de eternidad?
La eternidad, la rosa, el fuego, la transverberación, el martirio fallido; esos son los elementos de la poesía de Muñoz Rojas. Rosa, mi corazón, mi latifundio, fue el primer verso que yo leí de Muñoz Rojas, un verso que resume y define como pocos la vida y la obra del poeta. Al cabo de muchos años y de muchas rosas, abro en la Casería del Conde un libro viejo, propiedad de José Antonio Muñoz Rojas, y en el barroco emblema del ex-libris se lee: Las rosas como son. Esta vez no veo a José Antonio con sus amigos en Little Gidding, sino en East Coker, y alguien dice: In my beginning is my end.
A mí, personalmente, me cuesta mucho trabajo deslindar en Muñoz Rojas la poesía de la amistad, máxime cuando a esa amistad tuve acceso gracias a la poesía. ¿Qué otras credenciales que no sean las poéticas puede presentar un muchacho de 20 años a un señor de 40? Muchos años han transcurrido desde entonces; muchos años en los que Muñoz Rojas no hacía más que resistirse a salir al escenario a saludar al público que le ovacionaba. Este público cada vez fue más numeroso y más joven, y fue tal su insistencia que él no tuvo más remedio que salir de los bastidores entre los que transcurrió su vida literaria. Esa salida consistió en la publicación por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga de toda su poesía comprendida entre los años de 1929 y 1980, publicación hecha posible por la devoción de los incontables poetas jóvenes que a lo largo de esos cincuenta años venían presentándole sus cartas credenciales. Algunos de esos poetas no resistieron a la tentación de la crítica y el análisis y estudiaron su poesía desde ángulos muy diversos, tarea ingente a la que dedicaron muchas y muy remuneradoras horas de estudio. Entre los muchos méritos de esos trabajos está el de haber restituido a la poesía de Muñoz Rojas la importancia central que él nunca quiso darle. El esquivo y difícil Muñoz Rojas se salió con la suya mientras su obra anduvo dispersa en ediciones agotadas y revistas antiguas, por más que esas revistas se llamaran Cruz y raya, Vértice, Escorial, etc., pero al aparecer toda junta bajo la enseña aleixandrina de Ciudad del Paraíso, me figuro que se tendría que rendir a la evidencia y reconocer que su poesía hacía más bella figura de lo que él pudo pensar.
No voy a decir que sus amigos y coetáneos no estimaran su poesía como la han llegado a estimar gentes de promociones posteriores que han sido sus lectores antes de ser sus amigos. Dámaso Alonso lo incluyó junto a Panero, Rosales y Vivanco en la nómina de los que él llamó “poetas arraigados”. No cabe duda de que el más arraigado de todos ellos fue José Antonio Muñoz Rojas, y lo fue porque la poesía no era para él un oficio o una artesanía, sino una manera de vivir. Esa poesía se le desbordó más de una vez de los cauces del verso y se manifestó en dos títulos definitorios: Las cosas del campo y Las musarañas, o sea, “las cosas del pueblo”, por decirlo con palabras suyas. Esas cosas del pueblo y esas cosas del campo se funden en Historias de familia, otro título suyo, o mejor, emanan de ellas, ya que en esas dos palabras, “historia” y “familia”, están las raíces de Muñoz Rojas. Muñoz Rojas es el resultado de una familia y de una historia, de una familia que llevaba siglos acumulando culturas y cultivos y de una historia cuya violencia le pasó rozando y a punto estuvo de llevárselo por delante.
Hay quien considera que la historia es continuidad y tradición y hay quien la historia la ve ante todo como solución de continuidad o ruptura incesante. Desde el burladero de Inglaterra, Muñoz Rojas vio cómo ambas nociones se enfrentaban en el ruedo ibérico. Huelga decir de qué lado estaba su corazón. En Inglaterra precisamente se había dicho que la educación de un niño da comienzo cien años antes de su nacimiento. De sobra sabía Muñoz Rojas que la suya databa de varias generaciones. Un pedagogo que había querido regenerar a España a partir de la escuela primaria, don Manuel Bartolomé Cossío, había comparado el hidalgo español pintado por el Greco y descrito por Cervantes con “la tierra bien abonada para la producción” y vio en él al “pueblo, ya limpio y pulido”. Y otro gran español, don Manuel García Morente, a quien la barbarie de un pueblo ni pulido ni limpio también le hirió en lo más vivo, definió el contenido espiritual de ese hidalgo que fascinaba a Cossío. Ese hidalgo no es una abstracción retórica; no es que abunde en España por desgracia, pero tampoco falta por fortuna; lo que pasa es que hay que saberlo reconocer. Cervantes se lo encontró y nos hizo de él un retrato ejemplar: el Caballero del Verde Gabán. Yo, personalmente, me lo he encontrado en algunos españoles, y uno de ellos ha sido José Antonio Muñoz Rojas a quien es justamente esa hidalguía la que le daba títulos y autoridad para ocuparse de las cosas del campo y de las cosas del pueblo. El triunfo de la tradición sobre la revolución hizo posible que en España se mantuviera una nobleza de la tierra, una aristocracia del campo capaz de desbrozar una herriza y guardar con amor un libro viejo. Tal vez así pensaba don Claudio Sánchez Albornoz cuando le decía a Muñoz Rojas: “Gracias a Dios que la guerra la perdimos los republicanos.”
Los intelectuales somos gentes de trato difícil y estamos poco dotados para la vida social. Raro es el eximio escritor que no es un extravagante ciudadano, por emplear la acertada fórmula con que describió a Valle Inclán don Miguel Primo de Rivera. Gómez de la Serna escribía que una vez se encontró a Baroja en París y que don Pío “le dio la cena”; yo, la verdad, me pregunto quién se la daría a quién. No tengo que decir que con cualquiera de los autores citados he pasado horas muy gratas; quiero decir, con la lectura de sus libros, pero no se puede decir que lamente no haber tenido ocasión de cenar con cualquiera de ellos. El Tonio Kröger de Tomás Mann se sentía artista y bohemio cuando estaba entre burgueses y en cambio se sentía burgués cuando se hallaba en compañía de bohemios y artistas. Al que más y al que menos le pasa lo mismo, y a mí la cena “me la ha dado” más de un bohemio y más de un burgués. Hace ya muchos años, un grupo de intelectuales madrileños hizo una gira por España por cuenta de un periódico o de un ministerio y al volver, uno de los participantes, don Eugenio d’Ors, le dijo a otro, el crítico de El Sol Salazar Chapela, que fue quien me lo refirió: “He hecho voto de no volver a promiscuar”. La misma frase, con el único cambio morfológico de “promiscuar” por “promiscuir”, me la he dicho a mí mismo cada vez que he vuelto de un congreso poético o de una cena literaria. Romero Murube le temía a una cena más que a una vara verde, y yo lo he visto rechazar una invitación a cenar contraproponiendo una invitación a desayunar, a sabiendas de que su interlocutor era periodista y noctámbulo y por tanto nada madrugador. A lo que voy es que con el paso del tiempo cada vez son menos los libros y las personas con los que no se tiene la sensación de estar perdiendo el tiempo. El tiempo es oro y con él se escribe. Muñoz Rojas pudo decir como su paisano Pedro de Espinosa: con oro escribo y mucha Ceres leo. Y como era de los pocos que lo podían decir, se explica la esquivez con que siempre se movió en los medios literarios, aun estando en el centro de todos ellos.
Ya dije al principio que Muñoz Rojas puso su idea de la felicidad en algo más íntimo que la vanagloria literaria, y a esa intimidad en la que nada podía interponerse entre la familia y la historia, tenían acceso en primer lugar los poetas metafísicos ingleses y los poetas barrocos de la escuela antequerana. Quiere esto decir que José Antonio Muñoz Rojas siempre fue un hombre del siglo XVII, un hidalgo en el que ya se insinúa el desencanto y, sobre todo en su caso, la cautela. No era Muñoz Rojas un poeta de los que ven claro el porvenir o se lo figuran. Lo que contaba para él era todo aquello de lo que quiso y pudo rodearse entre la Corte y el cortijo: hijos, libros, árboles, sustancia de sus versos y de sus melancolías, objeto de sus desvelos y de sus desvíos, de sus dificultades y sus esquiveces, pues Muñoz Rojas solía ser el hombre que estaba en la Corte cuando se le buscaba en el cortijo y en el cortijo cuando se le buscaba en la Corte. A pocos cuadraba como a Muñoz Rojas el concepto de “emboscado”, ese concepto relanzado por Jünger limpiándolo de connotaciones negativas. Tal vez por haber pasado la guerra civil en los bosques ingleses, la emboscadura llegaría a ser en él una segunda naturaleza. Para llegar a él, tanto en la Corte como en el cortijo, había que pasar bajo los altos chopos del Prado y del Botánico o por entre los olivos y los cipreses de la Casería del Conde. Eran los árboles, pues, los que nunca dejaban ver del todo a Muñoz Rojas, pues siempre andaba entre ellos aprendiendo no, enseñándoles, a perdurar y echar raíces.
Si le preguntábamos por su poesía, él se esquivaba y nos hablaría de Hopkins o de Eliot, o de Pedro de Espinosa o de Richard Crashaw. A Crashaw lo conoció en Cambridge, en Peterhouse; se lo cruzaba en Little Saint Mary’s Lane, donde vivía el profesor Bullock, otro intemporal, que si sabemos que fue contemporáneo de Muñoz Rojas y no de Crashaw, es porque fue él quien sacó a aquél del infierno rojo de Málaga. Alguna vez debió también José Antonio Muñoz Rojas de acompañar a Richard Crashaw a la parroquia de Little Gidding, y fue allí, no en Londres como él dice, donde tuvo ocasión de conocer a Eliot, otro hombre difícil. ¿Sería en Little Gidding donde Crashaw les leyó a sus amigos del siglo XX su Himno a santa Teresa? ¿Fue allí donde José Antonio aprendió de T. S. Eliot que una sola cosa son el fuego y la rosa? ¿Fue allí donde hablaron los tres de la esperanza, esa virtud teologal por la que el tiempo joven tiene sabor de eternidad?
La eternidad, la rosa, el fuego, la transverberación, el martirio fallido; esos son los elementos de la poesía de Muñoz Rojas. Rosa, mi corazón, mi latifundio, fue el primer verso que yo leí de Muñoz Rojas, un verso que resume y define como pocos la vida y la obra del poeta. Al cabo de muchos años y de muchas rosas, abro en la Casería del Conde un libro viejo, propiedad de José Antonio Muñoz Rojas, y en el barroco emblema del ex-libris se lee: Las rosas como son. Esta vez no veo a José Antonio con sus amigos en Little Gidding, sino en East Coker, y alguien dice: In my beginning is my end.





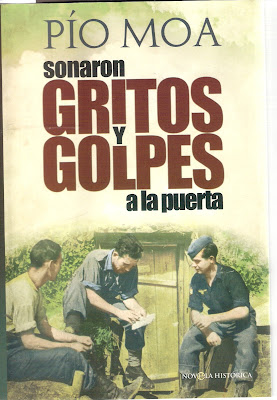
Un texto extraordinario desde el principio al final. La ocasión y el homeneajeado se lo merecían, pero había que estar a esa altura, y lo estás. Excelente.
ResponderEliminarAnque invisible, pero no menos real, don José Antonio se habrá emocionado y habrá agradecido estas palabras magistrales para un maestro.
ResponderEliminar