Evocación del P. Javierre en Buenas Letras

(Intervención en la sesión necrológica pública y solemne dedicada in memoriam al P. José María Javierre Ortas el domingo 21 de febrero de 2010 a las 12 horas por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en su sede de la Casa de los Pinelos)
Javierre el “malo”
Cuando murió el cardenal Antonio María Javierre, se le llamó en algún comentario de prensa Javierre el bueno, de lo que cabía inferir que había un Javierre malo y que no había que ir muy lejos para dar con él. Es probable que en el autor del elogio póstumo del cardenal Javierre alentara el espíritu del fraile aquel del chiste al que su vecino de refectorio le sirvió un tazón de caldo hirviendo. Con análoga intención dieron algunos en llamar a Juan XXIII el Papa bueno, para dar a entender que otros Papas no lo habían sido, sobre todo su inmediato antecesor. Lo cierto es que en muchas ocasiones las relaciones entre los miembros del clero, tanto regular como secular, no siempre han sido un ejemplo acendrado de amor en Cristo. La Santa Madre Iglesia tiene una larga historia esmaltada de hechos conflictivos, y pocos hechos ha habido tan conflictivos y delicados como el Concilio Vaticano II. Ese Concilio tuvo sus partidarios ardientes y sus enemigos encarnizados, es decir, su división de buenos y malos, condición ésta que dependía, como siempre sucede, del punto de vista del opinante. A mí no me cuesta trabajo creer que desde el punto de vista del anciano cardenal Ottaviani, por ejemplo, José María Javierre figurase entre los condenados al fuego eterno.
Las ventanas al exterior abiertas por el Concilio Vaticano sirvieron para que los clérigos jóvenes, y no tan jóvenes, se lanzaran de cabeza al mundo en tropel y con entusiasmo. El Concilio les brindaba la oportunidad de modernizar la Iglesia, de “ponerla al día”, según la frase de moda, es decir, de acompasarla al mundo moderno, a un mundo que, con el demonio y la carne, venía figurando entre los enemigos del alma. Una Iglesia así, que renovara el mensaje evangélico, al renovarse ella, no dejaría de renovar a la sociedad en general y librarla de tutelas anacrónicas que ella misma había propiciado y coejercido. Eran tiempos de “coexistencia pacífica” y de Ostpolitik y, a la luz de ésta y de la apertura al Este, la Iglesia podía hacer que el Reino de Dios se hiciera realidad en este mundo. El diálogo entre cristianos y marxistas abría por así decir el paso a una “teología de la inmanencia”, y hay que decir que los curas jóvenes no estaban solos en este “esquema”, sino que en él estaba más de un padre conciliar y algún que otro cardenal, como Montini, arzobispo de Milán a la sazón y célebre entre nosotros por sus caritativos telegramas. Alguna vez he dicho que lo mismo que hay democracias buenas y democracias malas, hay dictaduras buenas y dictaduras malas, y que son las malas las que tienen buena prensa. Esto ha sido así antes del Muro, durante el Muro y después del Muro, de aquel Muro a cuyo amparo sostenía el P. Díez-Alegría que por fin se había hecho realidad el Reino de Dios sobre la Tierra. Excuso decir el interés con el que el joven clero seguía en Roma las deliberaciones del Concilio, máxime al ser exaltado al Solio el cardenal de los telegramas. Para no ir más lejos, las reuniones de corresponsales de la prensa eclesiástica que cubrían el Concilio se celebraban en la Embajada cubana, a cuyo frente estaba como Embajador un antiguo periodista español, Amado Blanco, y de esas reuniones eran asiduos, entre los clérigos, Antonio Montero, Martín Patino y Martín Descalzo, y entre los seglares, algún que otro “cristiano impaciente”.
Antonio Montero y Martín Descalzo estaban muy vinculados a José María Javierre pues, junto con el biblista Luis Alonso Schökel, el P. Joaquín Luis Ortega y el P. José María Cabodevilla habían lanzado la revista Estría en la que además colaboraba el poeta José María Valverde. Estoy por creer que algunos de estos colegiales del Colegio Español de San José intuían que los medios de comunicación estaban llamados a sustituir al magisterio de la Iglesia en la formación espiritual de las masas y que, por lo tanto, el periodismo era el sacerdocio de la modernidad. Si un hombre de otro tiempo como don Angel Herrera había entendido que a los enemigos del alma había que combatirlos con sus propios recursos, es decir, con la prensa, ahora se trataba en cambio de utilizar esos mismos recursos para dialogar con ellos. Esa buena disposición al diálogo, que fue una de las premisas del Concilio, no era óbice para que los colegiales de San José recibieran de sus irreverentes colegas el apelativo de “dinosaurios”, aunque sólo fuera porque aún se vestían por la cabeza y tenían cerquillo en la coronilla.
Otra cualidad que confería la condición de “dinosaurio” en aquellos tiempos de aggiornamento debía de ser la espiritualidad, juzgada por muchos como incompatible con la modernidad, y de hecho fue la espiritualidad la que trajo a Javierre a Sevilla, con la misión de escribir historias de grandes figuras de la Iglesia contemporánea, como Sor Angela de la Cruz y el cardenal Spínola. Javierre sucumbió al hechizo de Sevilla, y en ello jugó un papel nada desdeñable la familia Fernández-Palacios que lo acogió, más que como capellán, como un miembro más de la familia. Javierre no era ciertamente un cura de misa y olla que se conformara con llevar una vida regalada en el seno de una familia pudiente. Es más; no me extrañaría que fuera dentro de esa familia donde iniciara su renovador apostolado. Y esto lo digo por haber tenido acceso a los divertimientos poéticos de aquel estupendo personaje que fue José María Fernández-Palacios – patriarca en una familia donde el mando lo ejercían las mujeres - que en más de una composición hacía una crítica devastadora de la visión de Andalucía que tenía su concuñado José de las Cuevas. Este lo tomaba con su explosivo sentido del humor y le decía a su concuñado: ¡Palacios, que me hundes, que me hundes! mientras el otro le recitaba sus ovillejos al volante del auto en que lo llevaba a una fiesta flamenca, al homenaje a un prócer, a unas fiestas patronales donde Pepe era el orador de campanillas que hacía felices a sus auditorios diciéndoles todo aquello que era anatema para los enlaces sindicales con los que el cura se reunía de modo más o menos clandestino. En aquella etapa hizo de todo y hasta hay quien le atribuye un milagro laico, como fue el de convencer a una encantadora monjita de trocar las tocas por los bolígrafos y los micrófonos, de suerte que la que llegara a Sevilla como esposa de Cristo saliera de ella para serlo nada menos que de un Premio Nobel.
Javierre traía de la Roma del Concilio demasiadas inquietudes como para no transmitirlas y demasiados proyectos como para quedarse quieto. Javierre era un cura de acción; lo suyo no era la contemplación, sino la militancia, y en esa militancia su trinchera fue la de El Correo de Andalucía que, bajo su dirección, más que sonar como el tradicional “órgano de la Catedral”, debió de sonar como uno de aquellos lanzagranadas múltiples que en la Segunda Guerra Mundial se conocían con el remoquete de “órganos de Stalin”. Mal puedo hablar yo de la vida cotidiana de Sevilla en unos años en que yo vivía en Roma, y sólo ahora he podido ver con asombro en un diario local que glosaba el historial político de Javierre, una imagen gráfica en la que éste aparece en una manifestación callejera debajo de una gran pancarta en la que puede leerse: Algo hay que quemar/ El Correo de Andalucía/ o el Palacio Arzobispal. A alguien que le reprochaba sus asombrosas promiscuidades, Javierre le replicó que del mismo modo que los lobos se ponen piel de cordero, los corderos no tenían más remedio que ponerse piel de lobo.
Años después, llegaba yo al Paseo de Colón para algo relacionado con una de las empresas editoriales de Javierre: la Gran Enciclopedia de Andalucía, cuando me di de manos a boca con él que me abría los brazos diciéndome algo así como que menos mal que aparecía por allí alguien con quien desahogarse, y es que aquel día por lo visto hubo otra manifestación callejera, probablemente integrada por los mismos lobos disfrazados de corderos de la foto, que ya habían descubierto al “dinosaurio” bajo la piel del lobo y bramaban: ¡Se le ve! ¡Se le ve! ¡La sotana a UCD!
Ya entonces, el cardenal de los telegramas, convertido en Pablo VI, había detectado el “humo de Satanás” que se había colado por las ventanas abiertas por Juan XXIII y trataba de echar el freno con la esperanza de que sus sucesores dieran marcha atrás. Ya no eran los tiempos de Dadaglio ni siquiera los de Tarancón, por más que en algunas regiones conflictivas pastoreasen los obispos que el Papa Montini designara antes de oler el humo sulfúreo. La reacción iniciada por el Papa Montini, tras el brevísmo interregno del Papa Luciani, fue proseguida con brío por el Papa Wojtyla, cuyo confesor era nada menos que Antonio María, Javierre el bueno. Tanto Montini como Wojtyla fueron grandes viajeros, y en ambos pontificados pasó Javierre más tiempo en el cielo que en Sevilla. Quiero decir que no hubo viaje aéreo en el que José María Javierre no acompañara al Vicario de Cristo. Mi amigo Tomás Guggenheim, hijo de un célebre tratadista de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, me comentaba que un rabino conocido suyo se negaba a viajar en avión porque, según él, “uno está demasiado en las manos de Dios”. Algo de eso debe de haber, porque a fuerza de viajar en avión con el Papa, Javierre fue cayendo en las manos de Dios, si es que hasta entonces había estado algo dejado de Su mano.
Yo conocí a Javierre casi en vísperas del cambio de régimen y fue en el Corte Inglés de la plaza del Duque, donde yo firmaba ejemplares de la novela con la que acababa de ganar el Premio Nacional de Literatura, y él vino a que le firmara el suyo. En los años inmediatamente posteriores nuestros encuentros eran fugaces e imprevistos, pues fueron los años de su gran movilidad, primero en las catacumbas de la clandestinidad y luego en las alturas de los desplazamientos pontificios. Uno de estos encuentros, no por previsto, menos fugaz, fue el del casamiento en la capilla real de la Catedral de José María de las Cuevas Carmona, el primogénito de José de las Cuevas, al que llegó con el tiempo justo de improvisar una maravillosa homilía revestido de una casulla que era un canto a la Primavera. En la cena que siguió en el Hotel Luz Sevilla, hoy desaparecido, me propuso colaborar en la Gran Enciclopedia de Andalucía. Aunque era muy difícil echarle el guante y se dejaba ver poco por la Academia, hizo sin embargo que me invitaran a una reunión en Madrid auspiciada por el cardenal Enrique y Tarancón relacionada con el proyecto de un semanario eclesiástico orientado al gran público. Esa asamblea estuvo concurridísima, pero el semanario no llegó a salir porque me imagino que no fui el único que encontró desagradables las concesiones a la “modernidad” que en la portada del número 0 y único rayaban en lo obsceno. Al menos eso fue lo que yo le expuse en una carta dirigida a Su Eminencia Reverendísima Vicente cardenal Enrique y Tarancón que concluía con la fórmula “beso la sagrada púrpura de V. E. R. cuya vida guarde Dios muchos años”. Otra reunión auspiciada por Javierre a la que asistí fue en el Hotel Ritz, y ésta tenía un carácter más o menos conspiratorio, pues en torno a la mesa del almuerzo estaban una serie de personas que por H o por B desconfiábamos del cariz que estaba tomando la democracia aún en pañales. Recuerdo, entre otros comensales, a Carmen Alvear, al letrado Rafael Pérez Escolar, al penalista Stampa Braun, a un ex director general metido en cuestiones de Cajas de Ahorro que se llamaba González- Páramo, y a José Suárez Carreño, que en los años 40 ganó el Adonais de poesía, el Nadal de novela y el Premio Nacional de Teatro en el mismo año, pasó a pie el Pirineo nevado a comienzos de los 60 para asistir al Contubernio de Munich y decía ahora a fines de los 70 representar al sindicato de empleados de coches cama de la RENFE. Suárez Carreño tenía setenta años por lo menos pero alardeaba de espíritu juvenil y me saludó como si fuéramos viejos coetáneos; según González-Páramo, acababa de echarse novia y se había puesto a estudiar Matemáticas. También en Roma, a donde cada uno en lo suyo nos desplazábamos con cierta frecuencia, compartí mesa y mantel con José María y su hermano, que aún no era cardenal, en una trattoria de la Via della Conciliazione.
Los años posteriores fueron de una asiduidad mayor de José María Javierre a la las sesiones de la Academia de Buenas Letras, donde ingresó seis años antes que yo. En esos años hubo de todo, incluso una hostilidad virulenta con otro académico con pasado clerical, que yo no mencionaría ahora de no haberme visto más de una vez entre dos fuegos, como amigo que fui de ambos. En sus últimos años, seguro como estaba de que se lo llevaría a la presencia del Padre Eterno la misma dolencia que se llevó a su hermano Antonio María, nuestro acercamiento se hizo mayor y llegamos a intercambiar escritos. Uno de los libros que me regaló dedicados fue su vida de Isabel la Católica, confesándome que era el libro de su conversión. Esa conversión no podía ser otra que una vuelta a la espiritualidad que lo trajo a Sevilla y que lo llenaba de júbilo cada vez que, al anunciar su propia muerte, nos anunciaba a los demás la recepción por todo lo alto que nos iba a organizar, con superior permiso de San Pedro, cuando nos llegara la hora de comparecer ante el Altísimo.
Cuando murió el cardenal Antonio María Javierre, se le llamó en algún comentario de prensa Javierre el bueno, de lo que cabía inferir que había un Javierre malo y que no había que ir muy lejos para dar con él. Es probable que en el autor del elogio póstumo del cardenal Javierre alentara el espíritu del fraile aquel del chiste al que su vecino de refectorio le sirvió un tazón de caldo hirviendo. Con análoga intención dieron algunos en llamar a Juan XXIII el Papa bueno, para dar a entender que otros Papas no lo habían sido, sobre todo su inmediato antecesor. Lo cierto es que en muchas ocasiones las relaciones entre los miembros del clero, tanto regular como secular, no siempre han sido un ejemplo acendrado de amor en Cristo. La Santa Madre Iglesia tiene una larga historia esmaltada de hechos conflictivos, y pocos hechos ha habido tan conflictivos y delicados como el Concilio Vaticano II. Ese Concilio tuvo sus partidarios ardientes y sus enemigos encarnizados, es decir, su división de buenos y malos, condición ésta que dependía, como siempre sucede, del punto de vista del opinante. A mí no me cuesta trabajo creer que desde el punto de vista del anciano cardenal Ottaviani, por ejemplo, José María Javierre figurase entre los condenados al fuego eterno.
Las ventanas al exterior abiertas por el Concilio Vaticano sirvieron para que los clérigos jóvenes, y no tan jóvenes, se lanzaran de cabeza al mundo en tropel y con entusiasmo. El Concilio les brindaba la oportunidad de modernizar la Iglesia, de “ponerla al día”, según la frase de moda, es decir, de acompasarla al mundo moderno, a un mundo que, con el demonio y la carne, venía figurando entre los enemigos del alma. Una Iglesia así, que renovara el mensaje evangélico, al renovarse ella, no dejaría de renovar a la sociedad en general y librarla de tutelas anacrónicas que ella misma había propiciado y coejercido. Eran tiempos de “coexistencia pacífica” y de Ostpolitik y, a la luz de ésta y de la apertura al Este, la Iglesia podía hacer que el Reino de Dios se hiciera realidad en este mundo. El diálogo entre cristianos y marxistas abría por así decir el paso a una “teología de la inmanencia”, y hay que decir que los curas jóvenes no estaban solos en este “esquema”, sino que en él estaba más de un padre conciliar y algún que otro cardenal, como Montini, arzobispo de Milán a la sazón y célebre entre nosotros por sus caritativos telegramas. Alguna vez he dicho que lo mismo que hay democracias buenas y democracias malas, hay dictaduras buenas y dictaduras malas, y que son las malas las que tienen buena prensa. Esto ha sido así antes del Muro, durante el Muro y después del Muro, de aquel Muro a cuyo amparo sostenía el P. Díez-Alegría que por fin se había hecho realidad el Reino de Dios sobre la Tierra. Excuso decir el interés con el que el joven clero seguía en Roma las deliberaciones del Concilio, máxime al ser exaltado al Solio el cardenal de los telegramas. Para no ir más lejos, las reuniones de corresponsales de la prensa eclesiástica que cubrían el Concilio se celebraban en la Embajada cubana, a cuyo frente estaba como Embajador un antiguo periodista español, Amado Blanco, y de esas reuniones eran asiduos, entre los clérigos, Antonio Montero, Martín Patino y Martín Descalzo, y entre los seglares, algún que otro “cristiano impaciente”.
Antonio Montero y Martín Descalzo estaban muy vinculados a José María Javierre pues, junto con el biblista Luis Alonso Schökel, el P. Joaquín Luis Ortega y el P. José María Cabodevilla habían lanzado la revista Estría en la que además colaboraba el poeta José María Valverde. Estoy por creer que algunos de estos colegiales del Colegio Español de San José intuían que los medios de comunicación estaban llamados a sustituir al magisterio de la Iglesia en la formación espiritual de las masas y que, por lo tanto, el periodismo era el sacerdocio de la modernidad. Si un hombre de otro tiempo como don Angel Herrera había entendido que a los enemigos del alma había que combatirlos con sus propios recursos, es decir, con la prensa, ahora se trataba en cambio de utilizar esos mismos recursos para dialogar con ellos. Esa buena disposición al diálogo, que fue una de las premisas del Concilio, no era óbice para que los colegiales de San José recibieran de sus irreverentes colegas el apelativo de “dinosaurios”, aunque sólo fuera porque aún se vestían por la cabeza y tenían cerquillo en la coronilla.
Otra cualidad que confería la condición de “dinosaurio” en aquellos tiempos de aggiornamento debía de ser la espiritualidad, juzgada por muchos como incompatible con la modernidad, y de hecho fue la espiritualidad la que trajo a Javierre a Sevilla, con la misión de escribir historias de grandes figuras de la Iglesia contemporánea, como Sor Angela de la Cruz y el cardenal Spínola. Javierre sucumbió al hechizo de Sevilla, y en ello jugó un papel nada desdeñable la familia Fernández-Palacios que lo acogió, más que como capellán, como un miembro más de la familia. Javierre no era ciertamente un cura de misa y olla que se conformara con llevar una vida regalada en el seno de una familia pudiente. Es más; no me extrañaría que fuera dentro de esa familia donde iniciara su renovador apostolado. Y esto lo digo por haber tenido acceso a los divertimientos poéticos de aquel estupendo personaje que fue José María Fernández-Palacios – patriarca en una familia donde el mando lo ejercían las mujeres - que en más de una composición hacía una crítica devastadora de la visión de Andalucía que tenía su concuñado José de las Cuevas. Este lo tomaba con su explosivo sentido del humor y le decía a su concuñado: ¡Palacios, que me hundes, que me hundes! mientras el otro le recitaba sus ovillejos al volante del auto en que lo llevaba a una fiesta flamenca, al homenaje a un prócer, a unas fiestas patronales donde Pepe era el orador de campanillas que hacía felices a sus auditorios diciéndoles todo aquello que era anatema para los enlaces sindicales con los que el cura se reunía de modo más o menos clandestino. En aquella etapa hizo de todo y hasta hay quien le atribuye un milagro laico, como fue el de convencer a una encantadora monjita de trocar las tocas por los bolígrafos y los micrófonos, de suerte que la que llegara a Sevilla como esposa de Cristo saliera de ella para serlo nada menos que de un Premio Nobel.
Javierre traía de la Roma del Concilio demasiadas inquietudes como para no transmitirlas y demasiados proyectos como para quedarse quieto. Javierre era un cura de acción; lo suyo no era la contemplación, sino la militancia, y en esa militancia su trinchera fue la de El Correo de Andalucía que, bajo su dirección, más que sonar como el tradicional “órgano de la Catedral”, debió de sonar como uno de aquellos lanzagranadas múltiples que en la Segunda Guerra Mundial se conocían con el remoquete de “órganos de Stalin”. Mal puedo hablar yo de la vida cotidiana de Sevilla en unos años en que yo vivía en Roma, y sólo ahora he podido ver con asombro en un diario local que glosaba el historial político de Javierre, una imagen gráfica en la que éste aparece en una manifestación callejera debajo de una gran pancarta en la que puede leerse: Algo hay que quemar/ El Correo de Andalucía/ o el Palacio Arzobispal. A alguien que le reprochaba sus asombrosas promiscuidades, Javierre le replicó que del mismo modo que los lobos se ponen piel de cordero, los corderos no tenían más remedio que ponerse piel de lobo.
Años después, llegaba yo al Paseo de Colón para algo relacionado con una de las empresas editoriales de Javierre: la Gran Enciclopedia de Andalucía, cuando me di de manos a boca con él que me abría los brazos diciéndome algo así como que menos mal que aparecía por allí alguien con quien desahogarse, y es que aquel día por lo visto hubo otra manifestación callejera, probablemente integrada por los mismos lobos disfrazados de corderos de la foto, que ya habían descubierto al “dinosaurio” bajo la piel del lobo y bramaban: ¡Se le ve! ¡Se le ve! ¡La sotana a UCD!
Ya entonces, el cardenal de los telegramas, convertido en Pablo VI, había detectado el “humo de Satanás” que se había colado por las ventanas abiertas por Juan XXIII y trataba de echar el freno con la esperanza de que sus sucesores dieran marcha atrás. Ya no eran los tiempos de Dadaglio ni siquiera los de Tarancón, por más que en algunas regiones conflictivas pastoreasen los obispos que el Papa Montini designara antes de oler el humo sulfúreo. La reacción iniciada por el Papa Montini, tras el brevísmo interregno del Papa Luciani, fue proseguida con brío por el Papa Wojtyla, cuyo confesor era nada menos que Antonio María, Javierre el bueno. Tanto Montini como Wojtyla fueron grandes viajeros, y en ambos pontificados pasó Javierre más tiempo en el cielo que en Sevilla. Quiero decir que no hubo viaje aéreo en el que José María Javierre no acompañara al Vicario de Cristo. Mi amigo Tomás Guggenheim, hijo de un célebre tratadista de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, me comentaba que un rabino conocido suyo se negaba a viajar en avión porque, según él, “uno está demasiado en las manos de Dios”. Algo de eso debe de haber, porque a fuerza de viajar en avión con el Papa, Javierre fue cayendo en las manos de Dios, si es que hasta entonces había estado algo dejado de Su mano.
Yo conocí a Javierre casi en vísperas del cambio de régimen y fue en el Corte Inglés de la plaza del Duque, donde yo firmaba ejemplares de la novela con la que acababa de ganar el Premio Nacional de Literatura, y él vino a que le firmara el suyo. En los años inmediatamente posteriores nuestros encuentros eran fugaces e imprevistos, pues fueron los años de su gran movilidad, primero en las catacumbas de la clandestinidad y luego en las alturas de los desplazamientos pontificios. Uno de estos encuentros, no por previsto, menos fugaz, fue el del casamiento en la capilla real de la Catedral de José María de las Cuevas Carmona, el primogénito de José de las Cuevas, al que llegó con el tiempo justo de improvisar una maravillosa homilía revestido de una casulla que era un canto a la Primavera. En la cena que siguió en el Hotel Luz Sevilla, hoy desaparecido, me propuso colaborar en la Gran Enciclopedia de Andalucía. Aunque era muy difícil echarle el guante y se dejaba ver poco por la Academia, hizo sin embargo que me invitaran a una reunión en Madrid auspiciada por el cardenal Enrique y Tarancón relacionada con el proyecto de un semanario eclesiástico orientado al gran público. Esa asamblea estuvo concurridísima, pero el semanario no llegó a salir porque me imagino que no fui el único que encontró desagradables las concesiones a la “modernidad” que en la portada del número 0 y único rayaban en lo obsceno. Al menos eso fue lo que yo le expuse en una carta dirigida a Su Eminencia Reverendísima Vicente cardenal Enrique y Tarancón que concluía con la fórmula “beso la sagrada púrpura de V. E. R. cuya vida guarde Dios muchos años”. Otra reunión auspiciada por Javierre a la que asistí fue en el Hotel Ritz, y ésta tenía un carácter más o menos conspiratorio, pues en torno a la mesa del almuerzo estaban una serie de personas que por H o por B desconfiábamos del cariz que estaba tomando la democracia aún en pañales. Recuerdo, entre otros comensales, a Carmen Alvear, al letrado Rafael Pérez Escolar, al penalista Stampa Braun, a un ex director general metido en cuestiones de Cajas de Ahorro que se llamaba González- Páramo, y a José Suárez Carreño, que en los años 40 ganó el Adonais de poesía, el Nadal de novela y el Premio Nacional de Teatro en el mismo año, pasó a pie el Pirineo nevado a comienzos de los 60 para asistir al Contubernio de Munich y decía ahora a fines de los 70 representar al sindicato de empleados de coches cama de la RENFE. Suárez Carreño tenía setenta años por lo menos pero alardeaba de espíritu juvenil y me saludó como si fuéramos viejos coetáneos; según González-Páramo, acababa de echarse novia y se había puesto a estudiar Matemáticas. También en Roma, a donde cada uno en lo suyo nos desplazábamos con cierta frecuencia, compartí mesa y mantel con José María y su hermano, que aún no era cardenal, en una trattoria de la Via della Conciliazione.
Los años posteriores fueron de una asiduidad mayor de José María Javierre a la las sesiones de la Academia de Buenas Letras, donde ingresó seis años antes que yo. En esos años hubo de todo, incluso una hostilidad virulenta con otro académico con pasado clerical, que yo no mencionaría ahora de no haberme visto más de una vez entre dos fuegos, como amigo que fui de ambos. En sus últimos años, seguro como estaba de que se lo llevaría a la presencia del Padre Eterno la misma dolencia que se llevó a su hermano Antonio María, nuestro acercamiento se hizo mayor y llegamos a intercambiar escritos. Uno de los libros que me regaló dedicados fue su vida de Isabel la Católica, confesándome que era el libro de su conversión. Esa conversión no podía ser otra que una vuelta a la espiritualidad que lo trajo a Sevilla y que lo llenaba de júbilo cada vez que, al anunciar su propia muerte, nos anunciaba a los demás la recepción por todo lo alto que nos iba a organizar, con superior permiso de San Pedro, cuando nos llegara la hora de comparecer ante el Altísimo.





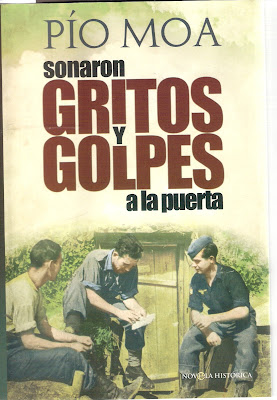
El trigo y la cizaña crecen juntos en todas las instituciones civiles,militares o religiosas
ResponderEliminarSupongo que la ex-monja casada con un Nobel de la que hablas será Pilar del Río
ResponderEliminarElemental, querido Watson
ResponderEliminarHubo ex-jesuita que casose con Duquesa y periodista con Principe.La promoción es la promoción.
ResponderEliminar¿Quién sustituye en la España de hoy a figuras como Javierre o como Martín DEscalzo? Veo el panorama un poco oscuro. Al catolicismo español actual le falta ese aspecto de comunicación de masas, que sea popular y, al tiempo, de calidad y rigor.
ResponderEliminarYa que ha salido el nombre de Martín Descalzo, quiero recordar una anécdota de mediados de los 80, a propósito de una encíclica donde se hacía una cierta crítica del capitalismo neoliberal in crescendo que provocó en Federico Jiménez Losantos, a la sazón colaborador de ABC (yo también colaboraba por entonces y asistí atónito a la "movida"), unas acusaciones de "comunizante" dirigidas al Sumo Pontífice (llamar eso a Juan Pablo II supongo que debería figurar en el Guinnes de los colmos) que obligaron a Martín Descalzo (colaborador del periódico en temas religiosos) a intervenir ante aquel despropósito. FJL, como es su costumbre cuando polemizan con él, se engalló acremente con el cura de ABC y la polémica, por momentos más y más surrealista, tuvo que ser zanjada por Ansón antes de que se saliese completamente de madre.
ResponderEliminarSirva de aviso a navegantes de lo que puede esperarse de LIBERTAD DIGITAL en cuanto a valores que trasciendan los estrictamente monetarios y bursátiles.
Nada más cerril que un liberal neófito.
ResponderEliminar