El 28 de noviembre en la bodega de los Apóstoles

Thanksgiving
Conocí un inglés muy viajero que había vivido en Estados Unidos, en un pueblecito del Midwest, donde pasó el último jueves de noviembre y fue invitado a cenar el consabido pavo trufado con salsa de arándanos. La dueña de la casa le preguntó si en el Old Country, o sea, en Inglaterra, no celebraban Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y él contestó:
- ¡Oh, sí! ¡Claro que lo celebramos! ¡El 4 de julio!
No sé si la anfitriona captó la ironía de la respuesta, pero en el más benévolo de los casos se diría para sus adentros, si es que había leído a Oscar Wilde, que Inglaterra y Estados Unidos lo tienen todo en común, menos una cosa: el idioma.
Cada pueblo da las gracias a Dios por motivos distintos, y ayer jueves hube de participar en ese rito en casa de unos amigos de Ultramar. Los motivos míos para dar gracias al Altísimo hoy viernes son los de estar esta noche en una bodega jerezana de la solera de González Byass para rendir homenaje a su fundador, don Manuel María González Ángel.
Mi primer contacto con la familia González fue, caso curioso, en Inglaterra, y es que mi sino es ir de un sitio a otro por el camino más largo. Yo he ido por vez primera de Sevilla a Granada pasando por Puebla de los Angeles y de Manila a Acapulco como aquel que dice por la ruta de la seda. Pues bien, la primera persona de la familia González a quien yo conocí fue un biznieto de don Manuel María, el reverendo Alfred Newman Gilbey, hijo de su nieta María Victorina de Isasi, capellán católico de la Universidad de Cambridge con sede en la Fisher House. Yo acababa de llegar a Cambridge casi directamente de San Fernando, donde había empezado las prácticas de oficial de complemento de la Milicia Naval Universitaria en el Tercio Sur de Infantería de Marina, y no dejó de sorprenderme gratamente el empleo por aquel clérigo tan británico de modismos de la provincia de Cádiz que me recuperaban el mundo que acababa de dejar atrás. Nadie que no fuera de Cádiz o de su entorno inmediato me habría dicho al despedirme la primera vez: “Deje que le acompañe a la casapuerta”.
Muchos años habrían de pasar hasta que los azares de la existencia me relacionaran con otros miembros de la familia, y lo que a ello dio pie fue el encargo que se me hizo de escribir un libro sobre Doñana. Fue en Doñana, en el Lomo del Grullo, donde conocí a Mauricio y a través de él, ya en Jerez, a su padre, al legendario Tío Manolo, que tanto me ayudaron en mis primeros pasos por aquel rincón, no menos legendario, de la geografía española. De su mano tuve por vez primera acceso a la bodega, a la que luego he vuelto en incontables ocasiones, sumamente gratas para mí. Yo lo he pasado siempre tan bien en la provincia de Cádiz que más de una vez he hecho mía aquella ocurrencia misoneísta de Villalón de las dos partes en que se divide el mundo.
Precisamente en la bodega de González Byass he dejado constancia en una bota de mi concepto de la felicidad, cifrada en esa media botella de fino que todo gaditano bien nacido se toma a media mañana.
Estas dinastías de creadores y de fundadores son tan fértiles en empresas, que siempre sorprenden. La Iglesia, la viticultura, la ornitología se han ilustrado con nombres de la estirpe de don Manuel María que, en su fecundidad renovadora, nos lleva a la cronista del patriarca fundador, con méritos tan acreditados en la literatura. Hablo de la autora del libro que presentamos, de Begoña García González-Gordon, cronista de su familia desde que nos sorprendiera y deslumbrara con Las niñas del Altillo.
Hay que decir y lo digo con envidia, que Begoña es una privilegiada de las letras, ya que es el producto de un ambiente ilustrado – no hay que remontarse mucho para admirarse ante las composiciones florales de su madre María Dacia o ante las ilustraciones de su prima Bibiana – sino que además ha tenido a su disposición el maravilloso archivo de la bodega que manos previsoras, conscientes de la importancia de la empresa, no sólo para la industria, sino para la cultura de la ciudad, han ido formando a lo largo de cuatro o cinco generaciones. Esos archiveros le han suministrado el material que ella – igual que su madre hace con las flores secas del otoño - ha tenido el arte de organizar en un ameno relato que, a la vez que historia de familia, es historia de Jerez e historia de España.
Reproduce Begoña un fragmento del discurso de don Manuel María a sus empleados en 1882, que da una idea exacta del espíritu con que el tatarabuelo de su madre acometió su empresa a mediados del siglo XIX. Dice así:
Yo empecé mi negocio de extracción de vinos sin capital, y lo que era consiguiente: con limitadísimo y vacilante crédito, y con otras grandes dificultades por delante; pero a la vez con inmenso entusiasmo, nacido en parte del placer que experimentaba, joven aún y falto de recursos, en ocupar gente, y de la risueña esperanza de que cada día ocuparía más y que muchas vivirían a mi lado.
Cuando don Manuel María pronunciaba estas palabras, la bodega, fundada por él en 1835, a los 23 años edad, llevaba ya cerca de medio siglo en funcionamiento y en él su fundador había probado con creces que ese entusiasmo y ese placer que experimentaba…en ocupar gente no eran una figura retórica, ya que los que lo escuchaban en aquel momento representaban a muchas familias jerezanas que por la vía del trabajo habían pasado a formar parte de la gran familia que ya era la bodega.
Las diez primeras botas que colocó el joven sanluqueño Manuel María, empleado en un escritorio gaditano, fueron a parar precisamente a Inglaterra, y fue la exportación de vinos a Inglaterra la actividad principal durante todo el siglo XIX de la casa González y Dubosc, que así se llamaba por el amigo que González Angel, o González Peña como era más conocido, tenía en Londres y que fue el primer viajante de sus vinos. No es que González fuera el primer exportador a las Islas Británicas. Lo que es wine merchants no faltaban en Londres ni extractores y exportadores en Jerez, pero el recién llegado logró abrirse camino entre ellos hasta alcanzar la preeminencia, hasta el punto que uno de ellos, y no de los más flojos, Robert Blake Byass, el armador por cierto del Brilliant, el barco que llevó las primeras diez botas a Inglaterra, estuvo porfiando cuatro lustros por asociarse con él, cosa que sólo consiguió unos seis años antes de la muerte de Dubosc, a los dos años de la cual González y Dubosc pasó a denominarse González Byass.
Todas estas cosas y muchas más las cuenta Begoña en un relato cuyos capítulos son las distintas bodegas que integran el gran conjunto actual que engloba varias pintorescas calles del antiguo Jerez. Cada una de ellas es una tentación para el comediógrafo como el archivo de la Casa lo es para el novelista, y Begoña hace de esos recursos un uso maravilloso, en el que no rehuye la relación de pormenores técnicos de la industria y su sistema de financiación. Si alguna vez no puede remediar hacer alguna concesión a la mentalidad de los tiempos que corren, el prólogo de don Manuel Olivencia no deja una I sin punto ni un cabo por atar. Es más, aparte de hacer un resumen esencial de la obra, Olivencia nos da una lección magistral sobre la idea de empresa que profesaba don Manuel María y sobre la obra social que con ella hizo en su tiempo. González Angel fue un cristiano consecuente que, aunque no hubiera leído la Summa Theologica estaba plenamente penetrado de su doctrina, y a este respecto no puedo por menos que invocar a un pensador reaccionario – el colombiano Nicolás Gómez Dávila – cuando dice que: “Lo que preocupa al Cristo de los Evangelios no es la situación económica del pobre, sino la condición moral del rico.” Don Manuel María tuvo una muerte ejemplar, rodeado de los suyos y besando un crucifijo, una muerte de la que su hijo Ricardito nos da una relación emocionante en los fragmentos de una carta a su mujer, a la sazón en Inglaterra, que Begoña reproduce en el libro.
Debo confesar que Ricardito es uno de los personajes que más me intrigan en este novelesco retrato de familia. (No deja de ser curiosa la importancia que en esta etopeya de don Manuel María tienen personajes que a primera vista parecen secundarios, como por ejemplo, un tío materno del fundador, el célebre tío Pepe, cuyas cualidades de catador tanto beneficiarían a su sobrino y a quien se debió que se exportara a Inglaterra por vez primera un fino very very pale de gran calidad que se acababa de obtener y que no tardó en ocupar un puesto de honor entre los olorosos y amontillados a que tan aficionados eran los súbditos de Su Graciosa Majestad.) Ricardito es el menor de los hijos del fundador y no parece que en él la familia pusiera grandes esperanzas. De hecho, don Manuel María, que tan bien sabía conocer a la gente que lo rodeaba, tampoco confió en su mayorazgo, Manuel Críspulo, que llegaría a arruinarse, como en cambio confiaba en el segundón, Pedro Nolasco, su digno sucesor al frente de la empresa y de la dinastía. La idea que yo tengo de Ricardito es la de un señor un tanto excéntrico y maniático que en la casa paterna de la Tonelería, que le tocó en herencia, se dedicaba a dar cuerda a los relojes que coleccionaba. Luego, cuando leo la carta que escribe al morir su padre, mi opinión cambia por completo y no sé si admirar más sus principios, su formación, su sensibilidad o la inteligencia con que da cuenta del trance por el que pasa su padre, cuya muerte está a la altura de lo que había sido su vida.
Otras hijas que me intrigan o atraen por motivos distintos son su primogénita Victorina y Josefa, la tercera, vinculadas ambas con ese Altillo que me hizo conocer a Begoña. Un hijo de Josefa, casada con el anglobilbaino don Ricardo. de la Quintana, Cristóbal de la Quintana, Cristobita, luego Cris a secas, fue quien puso la primera piedra de esa casa de nueva planta construida al gusto británico de la época y quien, al casarse con su prima hermana Margara González Gordon, engendró a las siete “niñas” que harían de la casa y la finca un enclave inglés que nada tenía que envidiar a Gibraltar o Riotinto. En el comedor de esa casa contrajeron matrimonio María Victorina de Isasi, hija de Victorina González Soto, y Newman Gilbey, los padres del Monsignor a quien conocí en Cambridge y visité un par de veces memorables en su retiro del Travellers’ Club de Pall Mall.
Alguna vez me lo encontraba por las calles de Cambridge y nos saludábamos. El, que en la Fisher House iba siempre de sotana con la trencilla roja en el cuello de prelado doméstico de Su Santidad, vestía de calle con levita negra y pantalón ceñido con polainas y un chambergo negro bajo el que asomaban unas patillas de boca de hacha. Yo le encontraba cierto parecido físico a un actor de carácter de la época que se llamaba Jesús Tordesillas y que a su vez se daba cierto aire a Pemán; más tarde, sus modales y su indumentaria me harían identificarlo con el viejo actor de carácter británico Ernest Thesiger, sobre todo en las dos películas en las que toma ginebra y dice I only drink gin. Alfred Gilbey, biznieto de don Manuel María, era de familia de vinateros; sin embargo, más que al vino, el apellido Gilbey se asocia a la ginebra y, aunque Monsignor abominaba de esta bebida que para él tenía connotaciones tabernarias, cada vez que yo veía a Thesiger como Doctor Pretorius o Horace Femm escanciar y ponderar la ginebra, no podía menos de representarme a Monsignor en su traje de clergyman anunciando el producto al que su familia paterna debía su fortuna.
Lo que Alfred Gilbey siempre tenía a mano en cambio era jerez u oporto, con el que, según la hora, nunca dejaba de obsequiar a sus visitantes. Hombre chapado a la antigua, no sólo en su indumentaria, sino en sus modales, era un magnífico anfitrión, que ya es decir en una Universidad en que no había don, como allá se llama a los docentes, que no practicara las reglas de la más exquisita hospitalidad. Y esa hospitalidad era exquisita porque su primer acto era una copa de oporto o de jerez, de jerez amontillado o abocado, al gusto británico, sin el que no hay una civilización digna de ese nombre. Ahí sí que Alfred Gilbey hacía publicidad a otra rama de la familia, a los González Gordon, de la casa González Byass. A los ingleses se les ha podido acusar de no saber comer. De ellos decía Voltaire que tienen muchas maneras de adorar a Dios y una sola de comer la carne. Lo que nadie puede reprocharles en cambio es no saber beber, porque como se sabe beber en Inglaterra sólo se bebe en Jerez de la Frontera. Tampoco debieron de ser malos catacaldos Hilaire Belloc. G.K. Chesterton, Evelyn Waugh y otros ilustres huéspedes de Alfred Gilbey que desfilaron por su comedor con retratos de Estuardos colgados en los severos entrepaños.
Yo llegué a visitarlo un par de veces en el Travellers’ Club, donde pasó los últimos años de su vida, jubilado de la Fisher House por el Concilio Vaticano y de Cambridge por el feminismo. La primera fue en enero de 1988, a raíz de que una hija mía se casara en Wapping en una iglesia anglicana, y eso que ambos contrayentes eran católicos romanos. Como yo sabía además que él tenía autorización del ordinario para decir misa diaria en latín en una parroquia de barrio, me apresuré a tranquilizarlo diciéndole que, gracias a esa ocurrencia de los jóvenes contrayentes, yo había podido disfrutar de una ceremonia idéntica a las de la Santa Madre Iglesia antes de que el Concilio se cargara la liturgia. Y tanto. Como que los sacerdotes que oficiaron no tardarían en dar el paso y someterse a la férula de aquél a quien aún con todo respeto no era para ellos más que el “Obispo de Roma”. Uno de sus motivos fue la decisión de Lambeth House de ordenar sacerdotisas y proclamar obispas. También le dije que otra hija mía era monja, y él nos propuso a Sally y a mí subir al oratorio que se había montado en un cuarto trastero del Club, destinado en tiempos a guardar las maletas de los socios, para decir una oración por ella y por su hermana la recién casada. El nos precedió ayudándose para subir del pasamanos de la escalera.
La segunda fue en marzo de 1994. Iba yo camino de San Petersburgo, pero un problema con la fecha del visado ruso me retuvo veinticuatro horas en Londres. Pasaba por Piccadilly Street con Natalia Stucley, recientemente desaparecida, y entramos a la librería Hatchard’s. Encima de un montón de novedades me veo un libro de Albert Gilbey con su fotografía en la portada apoyado en un paraguas y tocado de su negro chambergo, más maltratado que él por el paso de los años. Le pregunté al dependiente si el autor vivía aún en el Travellers’ y me dijo que sí, y Natalia me propuso que sería divertido ir a visitarlo. Nos recibió con su cortesía de siempre y me dedicó el libro, un libro que atesoro: The commonplace book of Monsignor A. N. Gilbey. Estaba ilusionadísimo con venir a Jerez en primavera para festejar en familia su 93 cumpleaños. Ya sabemos por su sobrina Begoña que lo primero que hacía era ir al Altillo y arrodillarse en el comedor donde se casaron sus padres para dar gracias a Dios por el regalo que con ellos le había hecho.
Un día en el Travellers’ (debo la anécdota a su sobrino Mauricio González), Monsignor subía penosamente las escaleras que conducían a su oratorio del antiguo cuarto de maletas, cuando una señora que bajaba se detuvo a su altura y le dijo:
- I have been told that we were born the same year.
Monsignor, encorvado por los años y el reuma, contestó sin levantar la cabeza:
- The only woman of my age in the whole country is the Queen Mother.
- Well, I happen to be the Queen Mother.
Ahora sí que Monsignor, agarrado al pasamanos y apoyado en un bastón, levantó la cabeza para ver a la Reina Madre, tan aficionada por cierto a la ginebra, que estaba en el Club con ocasión del baile de un regimiento del que era coronela.
. Quisiera con el nombre de Alfred Newman Gilbey cerrar el círculo de este homenaje a la memoria de su bisabuelo. Siempre volvemos al punto de partida, y el punto de partida mío en esta efeméride es Inglaterra, donde pasé uno de los años más simpáticos de mi juventud y donde empezó toda esta historia con la llegada en el Brilliant, de Mr Robert Blake Byass, de las primeras diez botas que exportó don Manuel María González Angel.





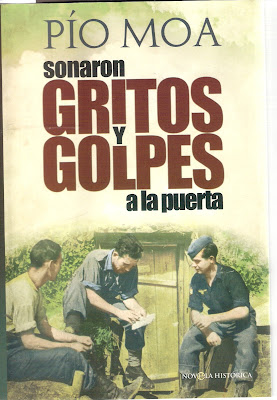
Mi ignorancia es abismal. Entre lo mucho que me es desconocido está Cádiz. Sin embargo bebo del mejor fino montillano, procedente del viejo chiscón que cavó mi padre y donde aloja tres o cuatro botas, para su plácido consumo. Si, pese a la nostalgia que trasluce la presentación de D. Aquilino, puede decirse que aún vive el "orden de cosas" que simboliza esta bodega de los doce apóstoles, entonces no debe estar descomponiéndose el mundo.
ResponderEliminarJoé D. Aquilino... Sabe ud. y escribe de casi to... Política, literatura, sociología... cada vez se parece ud. más a Chesterton y a su amigo Belloc... sobre todo en la fina ironía que sus escritos destilan.
ResponderEliminar¿Y no va ud. a escribir sus memorias para que nada de todo esto se pierda?
Esta es, sin duda, una de sus entradas más amenas. Gracias por los ratitos que me hace ud. pasar.