Honoris Causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Lima
Mi cursus
honorum universitario apenas difiere del que en mis tiempos juveniles
seguía la inmensa mayoría de jóvenes bachilleres tanto en España como en
Hispanoamérica, es decir, el de la carrera de Derecho. Y es que para llegar a
ser algo de provecho era imprescindible tener un título universitario, una
licenciatura como mínimo, y la que tenía más "salidas", la que abría
más puertas, era la licenciatura en Leyes.
En una Universidad de provincias como la de Sevilla, la mayoría de las
facultades se hallaban en el mismo edificio, en nuestro caso el de los Estudios
generales de la Compañía de Jesús desde los tiempos de la Desamortización. El viejo caserón de la calle Laraña, anejo a
la iglesia de la Anunciación, en cuya cripta reposan algunos sevillanos
ilustres, como Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano Valeriano, lo compartía la
Facultad de Derecho con la de Física y Química y la de Filosofía y Letras, que me
atraía bastante, aunque sólo fuera por lo bien que el bello sexo estaba
representado en ella. Por otra parte,
nosotros vivíamos entre el Museo de Bellas Artes y la Universidad y a dos pasos
de la flamante Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Al finalizar mi segundo curso en Derecho,
recibí mi primera beca, que me permitió asistir a la también flamante
Universidad de Verano de la Rábida, lo cual quiere decir que desde muy pronto
estuve rodeado de universitarios de Hispanoamérica y de un ambiente que
propició entre otras cosas la fundación de una revista de poesía que duró al
menos tantos números como letras tenía el título: la revista ALJIBE .
Desde aquel momento quedaba
trazado mi destino, entre poeta de Aljibe y abogado de secano. En esa ruta
perseveré con varia fortuna hasta licenciarme y matricularme en los cursos de
doctorado, en los que obtuve la única matrícula de honor de toda la carrera por
un trabajo de Derecho Político sobre el Poder en el Teatro Clásico, tema que me
fue sugerido por un joven profesor auxiliar de la Facultad.
Lo cierto es que lo que a mí me interesaba en las
Leyes era, dicho con palabras insignes, más el espíritu que la letra, y la
licenciatura en sí la contemplaba menos como un objetivo profesional que como
un medio para ingresar en algún cuerpo del Estado que me permitiera viajar y
hacer uso de los idiomas a los que desde
muy pronto tuve afición. Puede que los
siete años de latín del bachillerato de entonces, que cursé con bastante
provecho, me facilitaran un dominio
bastante precoz de la lengua francesa y el interés por una lengua de gramática
tan elemental como la inglesa. Cuando
llegué a la Universidad ya estaba bastante familiarizado con la literatura en
esos idiomas, a la que cabría agregar la portuguesa que, aunque no tuviera
ocasión ni necesidad de practicarla, me abría a una musicalidad que me
fascinaba desde el Alfonso X o el Gil Vicente o el Camoens o el Eugenio de
Castro de los libros de texto de la España de entonces. La facilidad con la que los hispanoparlantes
leemos el portugués y la facilidad con que los portugueses entienden el
castellano me hizo descuidar su aprendizaje, pero no mi pasión por su
literatura. A ello contribuyó el que un pintor sevillano me pusiera en contacto con un amigo suyo portugués y el
resultado fue que la primera vez que vi unos versos míos en letra impresa fue
en un diario del Brasil que se llamaba O São
João Jornal.
O
São João Jornal era un periodiquito de provincias que
duró poco, pero para mí fue mi primera incursión ultramarina en unas tierras de
oro que llevaban más de cuatro siglos deslumbrando a los habitantes de la
Península Ibérica. La convivencia en La
Rábida con maestros y condiscípulos de las Américas, mis bibliotecas
universitarias preferidas, la de la Facultad de Letras y de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos me familiarizaron con la poesía de Martín Adán, de
Jorge Eduardo Eielson, de Emilio Adolfo Westphalen, de César Vallejo... En el
banquete de homenaje que le dimos sus alumnos a un auxiliar de la
cátedra de Administrativo cuando sacó cátedra, éste me escribió en el menú:
"A A. D., que entiende más de
poesía que del Alcubilla" (con
referencia al Repertorio o Diccionario de este profesor). Fue en cambio un catedrático, el de Lengua y
Literatura, a cuyas clases iba de libre oyente, quien me habló de unas
interesantes becas del British Council, de suerte que, apoyado por los
catedráticos de Político y de Internacional y por otras personalidades que
estaban al corriente de mis veleidades literarias, entre las que quiero
destacar al entonces Director del Archivo de Indias, fui a parar a la
Universidad de Cambridge, donde entre otras muchas actividades, redacté un
trabajito, dirigido por el profesor Kurt Lipstein, con el que obtuve un Diploma
en Estudios de Derecho Comparado. Tuve
allá muchos amigos entre los colegiales, y muy especial entre los de habla
española entre los que no puedo menos que destacar a Roberto MacLean y
Ugarteche, que también conocía a otro amigo peruano, el futuro historiador
César Pacheco Vélez, que entonces estaba en Sevilla con otros compatriotas,
como el futuro historiador Miguel
Maticorena. El curso siguiente cometí el
atolondramiento de aceptar una beca de la Southern Methodist University, de
Dallas, Tejas, donde obtuve un LLM o sea Master of Laws. El choque cultural fue
respetable, pero como no hay mal que por bien no venga, me encontré con un
grupo de juristas hispanoamericanos entre los que hice excelentes
amistades. El grupo mío era más
heterogéneo y no hablábamos español más que yo y un par de filipinos. Entre los hispanos había un peruano, Alvaro
Llona Bernal, argentinos, colombianos, venezolanos, mejicanos, panameños, etc.
y hasta un brasileño. Hubo una reunión
de la Unión Interamericana de Abogados y a mí me tocó hacer de secretario de
actas. Conocí a Greer Garson, que vivía en Tejas y era hermana del Attorney General del Canadá. De Chile
vino don Arturo Alessandri con su hijo Arturito y la mujer de éste, guapísima y
con un ramalazo de canas en el pelo castaño oscuro. Un chileno, Juan Guillermo Matus, de la
Escuela de Derecho de Valparaíso, al presentármelo, le dijo nada menos que
había que darme la nacionalidad chilena por auto acordado de la Corte Suprema.
A mi regreso a Sevilla, terminé el servicio militar,
interrumpido por mi marcha a Inglaterra, quedé finalista de un premio de poesía
y por fin recalé en Alemania como profesor de lengua española en una academia
particular y ya resuelto a dedicarme a las letras por completo. Pero como de la poesía no estaba muy seguro
que pudiera vivir, tuve la suerte de meterme en los servicios de traducción de
los organismos especializados de las Naciones Unidas en Ginebra, cosa que
conseguí gracias a la poesía, ya que el señor que me contrató, un ex
diplomático español, era traductor de Coleridge y Saint-John Perse. En este oficio, en el que me mantuve unos
cuarenta años más o menos, tuve la fortuna de combinar lo útil con lo
deleitoso, y cuanto más trabajo tenía, más ganas tenía de trabajar y no creo
desde entonces haber perdido el tiempo del todo. Con Ginebra primero y Roma después como punto
de partida, fueron muchos los viajes que hice en comisión de servicio y muchos
los colegas en la afanosa tarea de ganarnos la vida con lo que Nebrija llamó
"la compañera del Imperio" y con la esperanza, en algunos casos realizada
con creces de vivir de la pluma, como fue el de Cortázar, con quien coincidí
mucho en Viena, en Ginebra, en Argelia y en la India, donde además conocí a
Octavio Paz, al frente entonces de la Embajada de México. Otro escritor que
viajó conmigo a la India fue el cubano Calvert Casey, a quien conocí Ginebra y
que murió en Roma como el uruguayo Théo Verbrugge, cuando yo ya vivía en la
Urbe. También en la India y a través de
Cortázar conocí a Fedor Ganz, poeta en
francés, memorialista en alemán, politólogo en español, hombre de muchos
pasaportes del que el único auténtico tal vez fuera el peruano. El jefe del
equipo en Argelia era otro peruano, Raúl Deustua, a quien ya conocía de Ginebra
y gracias al cual pude leer en galeradas alguna novela como La casa verde que le mandaba de París,
como todo lo que escribía y antes de darlo a la imprenta, cierto joven compatriota que trabajaba en la
radio francesa. Todos formábamos una
gran familia, por la sencilla razón de tener una misma lengua materna. En una ocasión, un amigo medievalista dijo en
una reunión académica que él estaba esperando que alguien le explicara qué era
eso de "la Hispanidad". Yo le contesté que era una cosa gracias a la
cual yo me ganaba la vida y, como yo, muchos hijos de las repúblicas de Ultramar
a quienes siempre tuve por compatriotas.
De todos ellos merece una mención especial, aunque sólo sea por su
reciente fallecimiento en París Luis Loayza, de quien tracé una semblanza a
raíz de salir en España su último libro.
....
No sé si entre los
méritos reunidos para la concesión de un doctorado honoris causa cuentan más mis trabajos literarios que mis estudios
jurídicos. Aquéllos me han ocupado toda la vida; éstos se reducen a mis años
juveniles. Sólo diré que mi gran preocupación
fue en aquellos años la de no perder ni un solo día, lo cual no quita de que
diera más de un paso en falso y más de un palo de ciego. Sin embargo, en esta
disyuntiva entre las leyes y las letras, y entre las letras y las armas,
quisiera concluir con algo que dije en la presentación el libro de una amiga
latinista, a saber: " Pierre Grimal se maravilla de que en el lapso de
unos siglos, la lengua de los campesinos del Lacio se convirtiera en uno de los más eficaces y duraderos
instrumentos del pensamiento que la humanidad haya conocido. Yo, personalmente, cada vez que he tenido que
dar cuenta de mi oficio de poeta, de mi trabajo con el idioma, de la formación
de mi estilo, he invocado la importancia que para mí ha tenido el haber servido
en la Marina y el haber estudiado Derecho. Y es que en un buque cada cosa tiene
su nombre y no se admiten generalizaciones ni vaguedades, y en Derecho cada
palabra ha de tener un significado inequívoco o una pérfida intención
polisémica. Pues bien, esa lengua del campesino latino, al pasar de ser hablada
a ser escrita, tiene su primera expresión en fórmulas jurídicas, en principios
que se aprendían de memoria antes de grabarse en bronce o en mármol, de ahí que
quepa decir que uno de los frutos de esa maravillosa construcción que fue el
Derecho Romano fue el lenguaje poético."
Dicho de otro modo, y hablando pro domo mea, nunca descarto que mi lenguaje poético deba algo, por
no decir mucho, a las fórmulas jurídicas aprendidas en las aulas. A eso quiero atribuir la generosidad de la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega al honrarme con este doctorado.







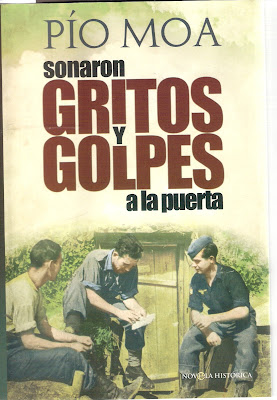
Comentarios
Publicar un comentario